Segomedes y la reina de Cnosos
Prólogo
El hoplita, tras la orden de su superior, realizó el imprudente salto hacia el foso, flexionando las rodillas y quedándose agazapado, lanza lista, esperando que algo le atacara desde las sombras.
—No hay nada –susurró aliviado, irguiéndose.
El grupo de veinte hombres no había movido su atención de la jaula que colgaba en el centro de la bóveda. Si en el interior estaba la mujer a la que habían venido a rescatar, no podían verlo. De todos ellos, solo uno movía las pupilas de lado a lado frenéticamente: Segomedes examinaba la sala.
—Siempre hay trampas –murmuró mesándose la punta de la barba, apenas visible con el casco corintio puesto.
—Qué desconfiado eres, tebano. –A su izquierda, el capitán reía señalando la manivela al otro extremo de la sala—. Koropalos y Deneo, ayudadle y bajad la celda.
Antes de la pareja de soldados se decidiera a obedecer, el primero, todavía poco convencido de que fuera seguro, dio un brinco.
—¡Algo me ha escupido! ¡Serpientes, me han escupido, me han…!
Comenzó a dar vueltas sobre sí mismo dando pisotones como si estuviera chafando uvas explosivas.
Segomedes y Deneo extendieron los brazos hacia él, no para ofrecerle una mano salvadora, sino para alumbrar con sus linternas de aceite. Aun así, no podían distinguir qué se ocultaba en las sombras que tanto alarmaba al soldado. Triskenio, en cambio, optó por burlarse.
—¡Las serpientes no escupen, imbécil!
Tras un gruñido de dolor, el hoplita dio media vuelta con intención de trepar por el escalón de un metro para volver con el grupo, pero antes de llegar, la pierna derecha quedó clavada en el sitio, como si pesara una tonelada.
—¡No son serpientes! —exclamó pudiendo advertir antes de que una de las criaturas le saltara al cuello.
La veintena de soldados no pudo hacer nada para salvarle, observaron en silencio mientras su compañero se defendía inútilmente en sus últimos momentos, arrancándose la criatura de encima… pero demasiado tarde, pues el veneno ya goteaba por su piel y era bombeada por su sistema circulatorio.
—¿Ves? Por eso siempre envías a los novatos primero, tebano –sentenció Traskenio con parsimonia, todavía con los brazos cruzados, observando la escena desde la seguridad que le daba la altura.
Segomedes no respondió. Ya había calado al capitán de la guardia desde el primer día, aquello no le sorprendió. Abajo, el cuello del hoplita se transformaba en piedra, y sin sangre ni oxígeno que le llegara a la cabeza, sus gorgoteos ahogados resonaron en la bóveda de la cueva antes de quedar inmovilizado por completo. Las víboras saltaron sobre su cuerpo, y en cuestión de segundos no era más que un elemento de decoración de exteriores.
Mirándose entre ellos y cuchicheando, los soldados ponderaban la opción de dar media vuelta y abandonar la misión. Muerte o exilio, una difícil decisión.
—Siempre hay trampas –repitió Segomedes, girando el cuerpo para fulminar con la mirada a los presentes y agitando la linterna varias veces—. Por eso seguiremos con el plan.
Con un enérgico lanzamiento, la lámpara se estrelló en el centro de la sala, desprendiendo un fogonazo de luz y salpicando el inflamable aceite en un amplia área, que pronto atacaría a todo ser reptante que hubiera, por muy camuflado que estuviera.
—¡Allí, las veo! —Señaló Deneo.
Una docena de arañas flameantes trataban, en vano, huir de las llamas trepando por las paredes. En cuestión de segundos comenzaron a caer, ante la satisfacción de Traskenio y el resto, que celebraban el éxito del ardiz del tebano.
No tenían prisa. Esperarían a que el líquido se consumiese, y entonces bajarían. O ése era el plan.
—Atención.
Segomedes atrasó la pierna derecha y elevó el escudo: la figura de una criatura, de varios metros de ancho y múltiples extremidades, descendía desde lo alto de la bóveda, haciéndose visible a la luz de las llamas.
—¡Ésto no formaba parte del plan!
—¡Nadie nos dijo que tuviéramos que luchar contra estos monstruos!
—¿De qué me sirve el oro si estoy muerto…?
Se escucharon varios escudos caer a sus espaldas, y los consiguientes pasos de los cobardes que no iban a seguir su plan. Aquello tampoco le sorprendió.
Por su parte, el capitán Traskenio observó a la criatura que quedaba con los ojos enrojecidos de furia.
—Inútiles… juro que…
Pero su maldición nunca llegó a oídos de los dioses: un escupitajo le empapó la coraza, y sin poder expresar en palabras su dolor, el bronce, piel, carne y órganos se derritieron, dejando en su lugar una masa de humo verde pútrido. Morir así no era algo que los mercenarios tracios ansiaran, así que dieron media vuelta.
Por el extremo de su abdomen, el arácnido expulsó un líquido que extinguió las llamas, y se dejó caer en el foso, justo de frente ante los invasores. Sus ocho patas se estiraron, y elevándose más de tres metros, sacudió la roca con un agudo aullido de puro odio que obligó a los soldados a taparse los oídos durante un segundo, frenando su escape.
Abriendo las mandíbulas, tan anchas que bien podían engullir un escudo de un bocado, la araña gigante encorvó el cuerpo hacia el humano que permanecía en pie, impasivo, cuya silueta se dibujaba en todos y cada uno de sus ojos.
Segomedes reconoció el sonido similar a un ronquido entrecortado en la garganta de la bestia: preparaba un segundo escupitajo mortal, era la cuenta atrás.
—¡Tebano, vámonos de aquí! —Gritó uno, tambaleándose sin poder dar un paso más. Su gesto quedó encogido al ser ver la silueta del mercenario saltar al foso.
A un paso de distancia del muro de piedra que formaba un círculo, Segomedes, el tronador de Tebas, hizo frente a la bestia.
—Hsss.

No quería arriesgarse a que el fluido que ahogó las llamas fuera pegajoso y terminar su día antes de cobrar la recompensa. Sus pasos, lentos pero decididos, comenzaron a formar un círculo alrededor de la bestia, obligándola a girar todo su cuerpo para mantener contacto visual con él, ya que la sala no era mucho más ancha que la criatura.
La criatura siseó de nuevo, tal vez maldiciendo en su idioma, tal vez en un alardeando de lo enorme que era en comparación con el humano.
A seis metros de altura, la jaula, de donde no se escuchaba ningún signo de vida. En aquel bullicio, uno pensaría que, la mujer apresada despertaría para dar señales de vida, pero no.
—¿Pero qué hace?
— ¡Está loco, dejadle!
—¡Hah! —. Segomedes extendió el brazo en un intento de pinchar la cabeza pero le faltaba rango, y su adversaria lo sabía.
Con la pata delantera izquierda, intentó terminar con el tebano, pero la panoplia que portaba era una obra maestra de la metalurgia griega, y aunque su espalda chocó con la roca, el escudo resistió el envite a la perfección.
—¡Distraedla, cuando vaya a disparar atacaré! —ordenó haciendo más amagos de pinchar con la lanza. No iba a alcanzarle ni amedrentarle, pero era necesario mostrar a su adversario que tenía armas y podía herirle para ganar unos segundos vitales.
Con otro aullido, las mandíbulas de la araña se contrajeron y elevando su cuerpo, terminaba de preparar el gargajo letal.
Segomedes miró hacia el túnel y apretó los labios, todo apuntaba a que se había quedado solo; no es que le sorprendiera. Otro envite bloqueado, pero hasta un niño sabe que no se puede vencer yendo a la defensiva.
—Tres, dos…
El proyectil de ácido era más rápido de lo que esperaba, y aunque dio un salto a la derecha para esquivarlo, su hoplón con el rayo de Zeus rodeado de nubes azules brillantes, se transformaba en metal líquido en cuestión de segundos, alcanzando el brazalete de refilón.
Con un gruñido para ignorar el dolor del bronce derritiéndose sobre su antebrazo, lanzó el escudo hacia los ojos de la bestia, un intento astuto, pero antes del impacto, ya se había disuelto, y el ácido, completamente evaporizado. Debía continuar girando, mantener las ocho patas de la araña en constante esfuerzo. Había dado media vuelta ya.
Un tercer envite que apenas pudo esquivar y de nuevo, el sonido de otro proyectil gestándose en interior de la abominación.
—¡Tebano, tebano!
Segomedes estiró el cuello para ver a cinco hoplitas que se asomaban por el túnel, escudos en alto y lanzas preparadas. Aquello sí le sorprendió.
La araña preparaba su ácido disolvente, era el momento.
—¡Ahora! —ordenó Segomedes.
Cuatro lanzas salieron disparadas hacia la espalda de la araña, dos de ellas resbalaron en su duro pelaje, pero las otras consiguieron dar en el blanco en un ángulo correcto consiguiendo penetrar un palmo en la carne.
—¡Hsss!
En un espasmódico giro, la araña trató de visualizar los nuevos intrusos, que creía fuera del juego.
—¡Allá va!
Una segunda linterna explotó sobre su abdomen y Segomedes dio un paso adelante. Su lanza se abrió paso a través de salpicones ígneos hasta que la punta de hierro perforó el cuello de la bestia, interrumpiendo el proceso regurgitivo: la erupción de lluvia ácida cubrió sus mandíbulas.
Desenvainó la espada, y con un elegante golpe ascendente, cercenó la primera pata, desequilibrándola.
—¡A por ella! —gritaron los hombres, saltando al foso eufóricos por el cambio que el destino les había concedido.
—¡Cuidado!
La araña, incapaz de ver de dónde venían los cortes, se defendió violentamente sacudiéndose en todas direcciones y clavando su garra en uno de los hoplitas, mostrando su asombrosa fuerza al atravesar una coraza de bronce de lado a lado.
Segomedes continuó su marcha, cortando la segunda extremidad, y por fin, la criatura perdió altura, cayendo sobre su propio abdomen.
—¡Vamos, vamos, ahora!
Entre los cinco dieron muerte a la criatura. Habían perdido a dos hombres y su capitán, y trece de ellos habían huido, pero eso significaba que la recompensa sería todavía mayor para ellos.
—¡Lo hemos conseguido!
—¡Proeza digna de semidioses!
—¡Esperad a que llevemos sus ojos al rey, seremos famosos!
Mientras los soldados de Cnosos celebraban, Segomedes apoyó la espalda para retomar el aliento. Ya se había enfrentado a criaturas similares en anterioridad, pero aquella vez de veras había ido de muy poco, demasiado para su gusto.
Por si fuera poco, tanto el hoplón como la lanza habían quedado inservibles. Quiso gritar y maldecir, pero la experiencia le había enseñado a no blasfemar, mucho menos, insultar a los dioses, así que se guardó sus pensamientos para él mismo. Al fin y al cabo, las armas podían reemplazarse.
—Buen trabajo.
Alzó la mirada. Uno de los hoplitas de la guarida, llamado Deneo, de barbas largas y capote azul, alargaba la mano esperando que le devolvieran el gesto.
—Todavía no hemos terminado. —No es que Segomedes quisiera mostrarse maleducado expresamente, pero tenían un trabajo y aquel lugar no era seguro —. Tenemos que llevar la mujer hasta vuestro rey.
El sistema de poleas era sencillo. El mecanismo en el lado izquierdo les permitió, con cierta dificultad, que las cuerdas descendieran a la supuesta prisionera que esperaba su rescate. Segomedes no podía esperar, la intriga le corroía más rápido que el ácido lo había hecho con su escudo. Era obvio que la jaula, así como el mecanismo, eran productos del hombre. ¿Por qué entonces había una araña gigante allí? ¿Y dónde estaba el guardián del que les habían advertido? Centró sus pensamientos en el presente. Subió el escalón para ser el primero en ver si la reina de Cnosos seguía con vida.
Pero la silueta oscura que había tras los barrotes no era humana. Parpadeó varias veces, con esperanza de que el cansancio hubiera confundido sus sentidos, pero entonces vio claramente de qué se trataba: aquello lo cambiaba todo.
No fue necesario que la jaula bajara por completo, todos reconocieron la criatura. Al contrario que Segomedes, los cuatro hoplitas no se mostraron sorprendidos, lo cual sólo podía significar una cosa. Es más, giraron al unísono, apuntando sus hierros hacia él.
Colocándose el capote azul sobre los hombros, Deneo repitió sus palabras, esta vez con una larga sonrisa.
—Gracias, tebano.
Apreciando la ironía, expulsó aire por la nariz.
—Siempre hay una trampa, ¿eh?
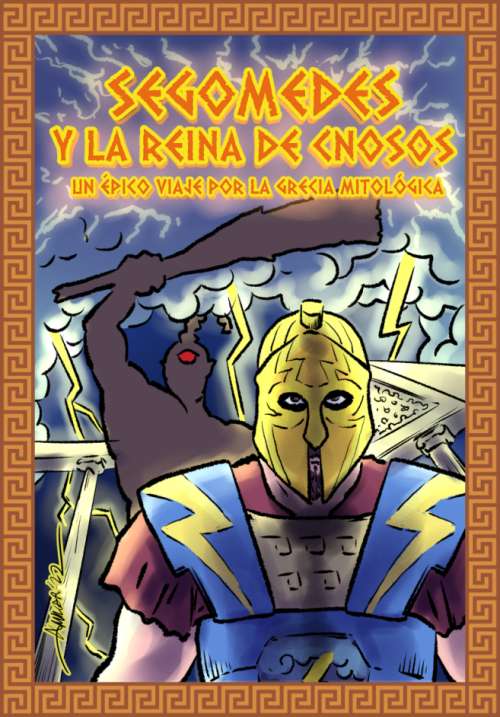
La antigua Grecia, donde la mitología se mezcla con la realidad, y las criaturas fantásticas inician eventos que forjarán las futuras leyendas de los hombres.
El tebano Segomedes cayó en desgracia, siendo esclavo durante cinco años. Mercenario de Sátrapas, reyezuelos y tiranos, intenta ganarse la vida empleando las habilidades guerreras que la experiencia le ha otorgado.
Su sencillo modo de vida dará un giro al ser contratado para liderar un grupo de rescate: la esposa del rey de Cnosos ha sido secuestrada por un cíclope, pero algo no le encaja al tebano. ¿Cumplirá con su parte del contrato al descubrir la verdad, o traicionará su palabra, ganándose la enemistad de la isla de Creta?
Te doy la bienvenida a este pequeño proyecto, en el que iré trabajando poco a poco, posiblemente, un capítulo a la semana.
Si te gusta la mitología, las aventuras, o viste las series de Hércules y Xena te sentirás como en casa. Al final de cada episodio tendrás un glosario con las palabras que puedes desconocer.
Gracias por leer, no olvides suscribirte, dar el like (es gratis) o dejar un comentario.
Etimos?
Capítulo I (El contrato)
El alboroto era lógico, no había nadie que no se sintiera aliviado a bordo. Tras un fallido asalto por piratas, aquella sirena que no callaba llevándose a uno de los marineros y un polizonte echado al mar, llegaban a puerto.
Los remeros bajaban el ritmo y las gaviotas seguían el navío al interior del muelle, donde un centenar de personas esperaban la llegada del navío.
—Toma.
Una bolsa de monedas apareció en la mano derecha de Segomedes.
—¿Y ésto? —preguntó volviéndose. Era el capitán del barco, un prácticamente anciano de barbas largas, calva reluciente y mirada profunda.
—Vuestro pasaje, mas una propina. Es lo mínimo que puedo hacer, después de que nos echarais una mano con los piratas. Malditos tracios…
Con un asentimiento a modo de agradecimiento, entregó la bolsa al joven que tenía a su izquierda, quien, diligentemente, la guardó en su zurrón con el resto de los fondos conjuntos.
—Dime. ¿Cuánto te quedarás en Cnosos? Veo que sois capaces, y me vendría bien teneros en mi próximo viaje.
Segomedes negó a la vez que señalaba a la muchedumbre que esperaba impacientemente el barco con provisiones, artículos de lujo, potenciales clientes y noticias del resto del mundo. Entre ellos, una docena de soldados se abrían paso para ser los primeros en recibir a los visitantes.
—Ah, entiendo, ya tienes un encargo. Que los dioses sean contigo, tebano, y no dudes en venir a mí cuando termines el trabajo pendiente.
—No creo. Éste va a ser mi último –asertó Segomedes con grave tono sin perder de vista a los hombres armados con lanzas y bronce, penachos incluidos.
El capitán debía volver su atención a otros asuntos y asegurarse de que “El bocado de Nemea” amarraba de forma segura. En tierra, la gente se agolpaba para dar la bienvenida, ofreciendo sus productos en venta, sus posadas y hasta esclavos para aquellos que pudieran permitirse el lujo.
Tofilio cruzó los brazos, observando a Segomedes en silencio hasta que éste reaccionó.
—Es normal –explicó el tebano—, nos acompañarán hasta el palacio, tendremos una audiencia, y se nos ofrecerá hospedarnos allí mismo para tenernos vigilados.
La idea de pasar una temporada en un palacio no disgustó al espartano.
—Y supongo que, como protocolo, aceptaremos.
Segomedes rompió en una carcajada que asustó a las gaviotas, encorvando el cuerpo hacia atrás y tapándose medio rostro con la palma de la mano.
—Oh, no, no, Tofilio –. Consiguió decir entre risas.
Tras propinarle una enérgica palmada en la espalda, se alejó.
—Nos negaremos rotundamente: no te fíes de nadie. ¡Apréndetelo bien!
Tanto a bordo como en tierra, los presentes se miraron los unos a los otros, preguntándose cuál debía ser el motivo por el que una comitiva esperaba. Los pasajeros, cargados con sus pertenencias, o seguidos de sus esclavos los más pudientes, permanecieron en cubierta: nadie quería abandonar el barco. Los marineros temieron lo peor, pues bien podía ser que su capitán hubiera hecho algún trato no muy honesto, algo que coincidieron en que era poco probable. Tampoco podían saber lo de los piratas, así que no tenía sentido.
—Ya lo tengo –dijo uno de los remeros nubios, señalando el camino del puerto que llevaba a la zona alta, dirección al palacio—, hemos llevado a alguien importante sin…
La masiva figura de un hombre con espaldas de toro y piernas que más bien parecían dibujadas a partir de una escultura de un coloso, estampó su sandalia contra la pasarela. La luz convertía el rojo rubor de su túnica en un tono de calabaza chillón, ganándose todavía más atención a cada uno de sus pasos, sonoros a la vez que ágiles, movimiento que los brazos acompañaban. Todo ésto sumado al mentón en alto y puños cerrados, le daban, merecido o no, un aire de superioridad que nadie pasó por alto. Varios autóctonos susurraron, preguntándose si se trataba de algún diplomático o dignatario de otra polis.
Seguido de él, un joven en magnífica forma, demasiado bien nutrido y entrenado para ser esclavo, aunque iba cargado con dos bolsas a punto de reventar, además de un casco corintio colgando de uno de los lados. Todo y que parecía llevar un peso considerable, no parecía necesitar el mínimo esfuerzo para portar las pertenencias.
El tebano se plantó frente a los soldados ante la expectación de los presentes, mientras el espartano bajaba a paso lento, tomándose su tiempo contemplando la tan bulliciosa como magnífica ciudad de Cnosos: edificios de varias plantas de altura cuyas fachadas vibraban en colores variados, en especial tres templos que destacaban por su altura, similar estructura y techado triangular. Las calles que desembocaban en el puerto estaban cuidadosamente adornadas con vegetación, fuentes y caminos de piedra. Cientos de personas yendo y viniendo, intercambiando bienes, gritándose, corriendo caóticamente.
Tofilio quedó embelesado por el contraste con su tierra natal.
—Soy Segomedes, el tronador de Tebas, y he venido por un encargo –se presentó ante los soldados, señalando la parte alta de la ciudad, en lo alto de la sima.
—Bienvenido a Cnosos, tebano. Traskenio, capitán de la guarida, te saluda. Si tú y tu esclavo nos acompañáis… es mejor hablar en privado.
—Por supuesto –coincidió él con un asentimiento tan exagerado que casi pareció una reverencia.
Traskenio y su grupo abrieron paso entre el gentío e iniciaron la marcha.
—¿Me ha llamado esclavo? —susurró Tofilio acercándose a Segomedes con los ojos entrecerrados y el semblante apretado.
Abrió los brazos y los dejó caer en un sonoro choque contra sus caderas. Nada da más pereza que incidir en lo obvio.
—¿Ves que yo lleve algo encima? ¿Quién va cargado con mi panoplia, Tofilio?
Éste cerró los ojos, midiendo sus palabras con calma. Suspiró.
—Es parte del trato, es parte del trato – repitió para sí mismo, un cántico que continuó durante el trayecto.
En la escalinata del palacio, Segomedes paró un instante para continuar la instrucción del muchacho y ahorrarse futuros malentendidos.
—Nos harán esperar. Todos lo hacen. Cuanto más quieren aparentar, más te hacen esperar. Puede que no nos ofrezcan agua ni comida durante horas. Es normal, así que paciencia.
—Entiendo.
—Sea tu rey o no, es un rey. Nos arrodillaremos brevemente por puro protocolo, pero rechazaremos la oferta de permanecer en palacio. Nos ofrecerá esclavas. Las rechazaremos también, no importa lo bellas que sean. Son espías, siempre son espías.
—Dudo mucho que ninguna mujer de por aquí sea de mi agrado –replicó Tofilio con una sonrisa lasciva.
—Hablo en serio.
—Yo también.
—Y una cosa más –añadió girándose para comprobar si los soldados continuaban hasta la puerta de entrada—, no blasfemes.
—No prometo nada.
Segomedes formó un puño.
—¿Sabes qué? No hables. Una vez crucemos esa puerta, no hables.
Se les ofreció dejar sus pertenencias en una sala suntuosamente decorada con tapices y murales en los que se representaban motivos náuticos y marineros luchando contra criaturas marinas. Minutos después, y al contrario de lo que el tebano había vaticinado, Triskenio retornó para indicarles que el wánax les esperaba. El espartano contuvo la risa y abrió la boca para, inequívocamente, incidir en la ironía con alguna ocurrencia.
—Ni una. —Segomedes mostró la palma de la mano a su compañero y siguió a Triskenio–. Palabra.
Con los años, Segomedes había comprobado que a todo gobernante le gustaba mostrar su poderío en forma de riquezas a los visitantes, colocando estratégicamente sus más preciosas posesiones en la sala de audiencias. El de Cnosos no era una excepción.
—¡Ante vosotros, el wánax Iphitos el constructor, hijo de Iphitos el destructor, gobernador de la próspera isla de Creta!
—Bienvenido, tebano –dijo desde su trono pasada la protocolaria reverencia del dúo.
Segomedes tomó la palabra con tono alto, decidido. De no ser por la calidad de sus palabras, habría rozado la pedantería.
—Gracias por recibirnos con tanta presteza, majestad –inició con un movimiento de cabeza, colocando su mano derecha sobre el diafragma —. Mi intención es ayudarle a resolver su problema en cuestión y que su tierra y reinado recuperen la normalidad.
Elevando los brazos al cielo, el wánax despegó el cuerpo del trono de un salto, y su túnica, larga hasta el tapiz del suelo, decorada con bordados de oro, bailó con los destellos rojizos gracias a la luz que, tímidamente, conseguía entrar por los ventanales de la pared izquierda.
—¡Grandilocuencia! ¿Pero qué es ésto? ¡Pido un guerrero de Esparta y llega un filósofo!
Segomedes hizo lo posible por mantener le rostro inexpresivo, pues no sabía si se trataba de un halago o un insulto. A ambos lados, la guardia parecía mostrar la misma reacción. Señalando a su interlocutor, el monarca continuó con voz severa.
—Tebano, necesito a un hombre con experiencia cazando monstruos. ¿Son ciertas las historias de que mataste un cíclope o no?
Tofilio giró el cuello lentamente hacia el lado, tan ansioso de escuchar la respuesta como el monarca. Segomedes permaneció impasible durante varios segundos. Si lo hizo para calcular sus palabras o como mera pausa dramática, era difícil de discernir.
—No del todo –respondió, a lo que Iphitos, un hombre de pasados cincuenta años, piel blanquecina y barba oscura, quedó petrificado, aunque no interrumpió —. Luché contra un cíclope, pero lo hice junto a un grupo de valientes espartanos.
Señaló a su compañero Tofilio, quien, ante el gesto, hinchó el pecho de orgullo.
—Y conseguí darle el golpe de gracia. Cualquiera que piense que puede matar una criatura como un cíclope sin ayuda es un necio.
El wánax se mesó la barba, masticando las palabras del tebano volviendo a su trono.
—Entiendo. Si dices verdad, eres un hombre modesto. Y cualificado. —Hizo una pausa—. Sea. Segomedes el tebano, éste es mi dilema: mi reina, Iodamias, salió de paseo por la montaña junto a su escolta personal, compuesta por diez de mis mejores hombres, como tantas veces ha hecho, pues le gusta el Sol y el ejercicio… al contrario que a mí. Bien. Fueron atacados por un vil cíclope, muchos de ellos ya no están entre nosotros, y mi esposa, fue llevada en brazos como una vulgar prostituta.
Segomedes frunció el ceño.
—¿Y cómo sabe ésto?
Triskenio dio un paso adelante, y los visitantes giraron sus cabezas hacia él. En el rostro del capitán había cierta expresión amarga.
—Yo estaba allí –explicó—. Al igual que Deneo. Fuimos los únicos que sobrevivimos, además de la reina. Vimos cómo la abominación se la llevaba hacia el paso montañoso. Le seguimos, pues no nos atrevíamos a volver sin ella, y encontramos su guarida en una cueva en el otro lado de la montaña, al oeste. Sabemos que la reina está viva, porque escuchamos sus gritos desde el exterior. Desde entonces, hemos enviado grupos de rescate, pero… sin éxito. Hemos fallado una y otra vez.
Segomedes no pareció empatizar con la pérdida o vergüenza del soldado.
—Necesito saber si iba armado, qué tamaño tenía exactamente, si quedó herido y una descripción completa de cómo es el lugar donde se esconde.
Triskenio quedó congelado.
—¡Triskenio! ¡Responde! —ordenó su superior, a lo que él espabiló con un salto en el sitio.
—Ehm… debía… debía ser como tres hombres como yo, tal vez un poco menos y… no llevaba armas, pero sí conseguimos herirle en las piernas. Nada profundo, me temo.
Segomedes fulminó con la mirada al capitán, y éste continuó.
—¡Ah, sí! El paso es estrecho, y continúa tras la entrada a la cueva. Al otro lado hay un precipicio, por lo que es altamente peligroso. El túnel tampoco es amplio, podemos usarlo en nuestra ventaja.
Cruzándose de brazos, el tebano meditó en silencio, quedando el resto de presentes a la espera de su conclusión, que llegó pasado un minuto.
—Muy bien. Si no tuviéramos el tiempo está en nuestra contra, podríamos trazar una estrategia segura. He de pensar, debemos actuar lo antes posible. Necesitaremos al menos quince soldados, no más de treinta, pues no servirían de nada –se dirigió al capitán de la guardia—, mañana en la primera luz, nos reuniremos y perfilaremos los detalles. Os enseñaré a moveros, qué ataques esperar de un cíclope, y sus puntos débiles.
Triskenio asintió con inusitada energía, clavándose en el sitio como si estuviera ante un general. Ciertamente, las rápidas respuestas del tebano, junto a su porte y tono seguro de sí mismo, inspiraba confianza y fortaleza.
—Todavía no hemos acordado la recompensa.
Segomedes negó con la cabeza.
—Guárdese el oro para cuando haya terminado el trabajo. El dinero no sirve al hombre muerto.
Tal y como habían planeado, Segomedes y Tofilio abandonaron el palacio, a pesar de la insistencia del wánax y las hermosas esclavas que habrían conseguido convencer a cualquier otro invitado. La luz desparecía, tiñendo el firmamento de un azul marino profundo, imitando a la masa de agua que rodeaba la isla.
—Aquellas esclavas llevaban en joyas más oro del que yo nunca he tenido –comentó el espartano.
—Y del que nunca tendrás.
Apretando los morros, Tofilio paró en seco. Cargado como iba, un tronar de objetos de bronce tintineante llenó el silencio.
—¿Y éso?
Segomedes señaló un edificio que destacaba por su tamaño y numerosas ventanas iluminadas.
—Porque puede que sea nuestra última noche en el mundo de los vivos. ¡Vamos a gastarnos hasta la última moneda en vino y mujeres!
Tofilio elevó los puños a las estrellas.
—¡Las mujeres de aquí no son de mi agrado!
—¡Peor para ti!
————–
Glosario:
Wánax: nombre que se le daba a la figura de rey, en los estados de Pilos y Cnosos, de la civilización micénica.
Capítulo lento a mi parecer, pero las introducciones eran necesarias.
Gracias por leer, no olvides suscribirte, dar el like (es gratis) o dejar un comentario.
Nos vemos en el próximo capítulo.
Is Machin!
Capítulo II
(El contrato)
—Debimos pedir un adelanto –apuntó Tofilio rascándose los nudillos y observando alrededor, estudiando el comportamiento de las gentes de allí. Había dos soldados en la barra que parecían demasiado ocupados en su conversación para prestar atención a nada más, pero después de las constantes advertencias de su “maestro”, la desconfianza había anidado en él.
—¿Tan mal estamos de dinero?
Tofilio abrió su zurrón y volcó la bolsita de piel con monedas sobre la mesa, interrumpiendo la ceremonia de gula del tebano. La sinfonía de una montaña de óbolos y dracmas tintinear sobre la mesa atrajo una decena de miradas.
—¡Pero qué haces! Tapa ésto, por el escroto de – Segomedes bajó el tono, y con una vena hinchada en la frente, agarró del hombro al chico cual ave de presa y lo zarandeó — ¿Cómo enseñas nuestro dinero en medio de toda esta gente, es que quieres que nos maten en cuanto salgamos a la calle?
A toda prisa, Segomedes se chupó los dedos y guardó el dinero en la bolsa de nuevo.
—Perdón.
—No pidas perdón. Aprende la lección.
Tofilio asintió.
Independientemente de su mercancía, si hay algo que atrae a un comerciante, es el sonido del dinero… dos muchachas de buen ver abandonaron al noble que no cejaba en su intento de regatear hasta el fin de los tiempos, y se acercaron a conocer a estos adinerados guerreros.
Pronto, estaban disfrutando de una velada en grupo, con ensalada de huevas de mar, bandejas de verduras hervidas, algo de cordero y frutos secos, además de vino.
—Qué bello. Nariz que continúa perfectamente la línea de la frente y cejas finas para compensar la robusta mandíbula. Me gusta tu trenza oscura, refleja la luz como la plata recién bruñida. Y qué músculos, brazos duros como el mármol, mírate, eres un toro… y la barba… qué bien cuidada, se nota que sois espartanos.
—Él es espartano –espetó Segomedes, dejando caer la pieza de cordero al plato. Su mirada quedó perdida en algún lugar del muro contrario de la taberna—, yo fui adoptado a la fuerza.
Y continuó comiendo.
—Generalmente es más divertido –abogó Tofilio en un intento de que el buen ánimo reinara en la mesa de nuevo—, ¿queréis que cuente la vez que matamos un cíclope?
Las dos mujeres que acompañaban al dúo irguieron la espalda y se miraron entre ellas con las cejas elevadas.
—¡Suena épico! —dijo la morena que se sentaba junto a Tofilio, agarrándole del brazo. Accidentalmente, por supuesto, sus senos acariciaron el musculoso tríceps de éste, aunque el muchacho no reaccionó, tal vez necesitaba algo más directo, o estaba concentrado en cómo iniciar su fantástico relato.
—Sí, espartano. Cuéntales la historia.
—A eso iba, si me permites.
Segomedes asintió con exagerada vehemencia y un gesto de mano otorgándole la palabra, a lo que Tofilio se aclaró la garganta para comenzar.
—Estábamos en Esparta, cuando un gigante cíclope, ¡gigante, digo! –. Elevó los brazos, moviéndolos lentamente para imitar una criatura grande y lenta –. Apareció en el mercado, matando a toda persona que estuviera en su camino. Mi padre se enfrentó a él, pero fue derribado.
—¡Oh, no, qué terrible!
—¡Era imparable, ciertamente! Entonces, Segomedes, yo, junto a una decena de espartiatas, le acorralamos en un acantilado, y fue Segomedes quien le dio el último golpe, justo en el cuello, aquí, y cayó al precipicio.
Las mandíbulas de las chicas cayeron de golpe. Sus pupilas se movían de un lado a otro, como si fueran a encontrar respuestas en el aire.
—Fantástica… historia – susurró la segunda, casi cayendo hacia atrás de la banqueta de estupor.
Segomedes aplaudió varias veces, lentamente y con los labios apretados para dar énfasis a su sarcasmo.
—He aquí el mayor cuentacuentos del Peloponeso: Tofilio el relámpago.
—Pues si eres tan rápido para todo, espartano…
Los clientes de la taberna más apuestos eran ellos dos y, coincidentemente, también iban limpios. Eso significaba dinero y posiblemente, algo de modales. Pero el cálculo había sido nefasto, y llevaban más de media hora perdida en dos necios aburridos que no mostraban interés alguno en gastar sus monedas.
Tras un suspiro, le hizo una señal de ceja a su compañera, y ambas se levantaron.
—… Mejor nos vamos.
—¡Espera! Todo se puede negociar. –Tofilio alargó la mano para tirar de la túnica de la chica morena de rizos que llegaban hasta la cintura—. ¿Cuánto me pagas por una noche?
—¿Disculpa?
El espartano se apresuró a impedirle la retirada, colocándose delante de la mujer, y como si de un granjero examinando un animal se tratara, le giró la cabeza, inspeccionó sus orejas, caderas y le dio al vuelta con un violento movimiento de manos, que ahora reposaban sobre los bronceados hombros de la mujer.
No más de veinte años, metro sesenta, ojos verdes oscuros, cabellos rizados y cintura estrecha. Para ojos de cualquier persona cuerda, la mujer sería una belleza digna de una escultura. Para los estándares espartanos, no tanto.
—No eres exactamente mi tipo, pero el viaje ha sido largo y puedo hacer una… excepción contigo. Si metemos un cojín en ese trasero plano, tal vez…
La estupefacción de las mujeres fue tal que quedaron mudas. Segomedes negó con la cabeza sin frenar sus mecánicos gestos de ingerir y beber alternativamente.
—Ay, Hades, llévame pronto – dijo para sí mismo.
—Uno intenta ganarse la vida y mira.
Segomedes no hizo caso de la marca roja en la mejilla del chaval. En las mesas de alrededor, sin embargo, reían a costa del incidente. Merecido, según decían los susurros.
—No me extraña que haya tan pocos niños en Esparta, vistas tus dotes amatorias.
—¿Y yo qué culpa tengo de ser honesto?
Engullendo el último cacho de carne, se encogió de hombros.
—¿Sabes en quién no puedo dejar de pensar? —. Tofilio apoyó los codos en la mesa, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto.
—En la sirena –asintió Segomedes dando otro trago de vino.
—¡La sirena! —. Con un sonoro golpe, las pupilas del espartano se dilataron y continuó con tono intenso —. ¿Cómo podía volar con esos gigánticos pechos? ¿¡Segomedes, cómo!?
Éste intentó taparse la cara, pero no llegó a tiempo: el líquido salió por los orificios de su nariz y cedió a la risa. Tofilio, por su parte, se mostraba completamente serio.
—No tengo ni la menor idea – reconoció él limpiándose la barba.
—¡Y el necio que se llevó, se iba llorando! ¡Llorando! ¡Necio suertudo, digo! ¡De haber estado en su lugar, te juro por los pezones de Afrodita que habría hecho el viaje hasta su nido cantando, con los ojos clavados en esas maravillosas obras de arte esféricas! Jamás vi dos senos tan enormes pegados a un tórax, ¿tú sí?
Segomedes no podía contener la risa. No tanto por lo que decía su compañero, sino porque coincidía completamente y era él quien transformaba sus pensamientos en palabras audibles.
—No estoy seguro de que fuera una sirena. ¿Vuelvan todas las sirenas, no son ésas las harpías?
—¡A quién le importa!
Los berridos de Tofilio atrajeron más atención al dúo. A su lado, un grupo de pescadores terminaban su velada, y abandonaron la mesa arrastrando quejas ininteligibles.
Elevando su jarra, ofreció un brindis.
—Por los enormes pechos de las sirenas, harpías, y toda criatura viviente.
—Brindo por… todo eso, supongo.
Tras el impacto de jarras, dieron el último trago y ofrecieron una libación a Afrodita, más por alargar la broma que por auténtica deferencia a la deidad.
No llegaron a dormir cinco horas, pero tampoco les hacía falta más. El viaje desde Esparta no había sido aburrido, pero sí largo. Muchos días no había nada que hacer excepto dormir, y rebosaban de energía.
Segomedes y Tofilio se presentaron en el patio del palacio, con sus armaduras equipadas y armas listas antes del amanecer. Clavados frente a la escalinata, con una lámpara de aceite a sus pies, pero sin encender. A cinco pasos el uno del otro, esperaron como si de dos estatuas que formaran parte del decorado palaciego se tratasen.
Una patrulla que venía de voltear el recinto les vio e inmediatamente se acercaron a identificarles.
—¡Ah, tú eres el tebano! —exclamó Deneo, distinguible por su pelo rubio—. Avisaré al capitán ahora mismo.
Un Triskenio todavía con taza de infusión en mano y sin afeitar apareció minutos después por el umbral. Aun estando a treinta escalones por debajo, las dos negras siluetas de los guerreros, con el Sol saliendo a sus espaldas, le dejó sin palabras.
El muchacho no parecía la misma persona, su casco de penacho rojo intenso, demasiado largo para la moda autóctona, y la característica capa carmesí, sumada la calculada al milímetro pose (piernas equidistantes a los hombros, pecho henchido de una vida de entrenamiento y puños listos), le daba un aura imponente, digna de un semidios. O al menos, de la fama espartana.
—¿Dónde están los hombres? —preguntó Segomedes, a lo que el capitán desvió su mirada hacia él, todavía incapaz de responder.
—Están… en…
Se tomó unos segundos para reordenar sus pensamientos.
—Los haré venir –y entró de nuevo al palacio.
Los mercenarios esperaron pacientemente a que los quince guardias personales del rey estuvieran listos, en fila y dispuestos a escuchar. Iban bien equipados, con armaduras decoradas con motivos marinos y armas bien cuidadas, lo cual no era de extrañar: los cretenses eran un pueblo belicoso y que controlaba gran parte del comercio del Mediterráneo.
La panoplia del espartano no era impresionante, aunque las piezas de bronce sí estaban minuciosamente decoradas con llamas que subían desde los pies a la cabeza, representando la furia espartana de un modo visual. Como elemento único, tenía dos enormes ojos donde comenzaban los hombros. Bien podía haber ido desnudo, ¿qué necio no temería el entrenamiento de un soldado espartano?
Pero la mayor parte de los soldados examinaban a Segomedes, el mercenario que había venido a enseñarles a luchar contra un monstruo.
Con su expresión oculta tras el casco clásico corintio, inusualmente decorado con un relámpago a cada lado, al igual que en las hombreras del linotórax perfectamente hecho a medida. Pero las referencias a Zeus no terminaban ahí, pues la zona del vientre estaba ornamentada con un dibujo de un rayo cayendo de los cielos, a juego con el escudo. Aquella no era una panoplia de un hoplita normal, para permitirse algo así debía ser, al menos, de una de las familias más ricas de Tebas. Si es que venía de Tebas, por supuesto, porque la coleta era muy característica de los espartiatas.
Segomedes dio un paso adelante. Tensó el cuerpo entero y clavó la lanza en la calzada.
—¡Habéis sido escogidos para una tarea: rescatar a vuestra reina! ¿Cuántos habéis perdido ya, diez, veinte, cien hombres? Más os vale escucharme, pues nuestro enemigo no es uno al que se le pueda hacer frente sin preparación. Olvidaos de las canciones, leyendas y demás historias para niños.
Formó un puño en tensión y lo mostró bien.
—Un cíclope puede exprimir vuestras cabezas como si de una naranja se tratara. ¡Tres, y hasta cuatro metros de puro músculo! ¡Rabia animal! ¡Y cero compasión! Por ello usaremos el cerebro.
Dio la vuelta y asintió a Tofilio, quien se acercó extendiendo su lanza hacia el cielo.
—Tres grupos. El primero y el segundo entraremos en la cueva, donde no tendrá libertad de movimiento y atacaremos –comenzó su demostración, apuntando al extremo del arma– su cabeza. Es lo que esperará, es lo que hacen todos. Los cíclopes tienen un ojo, pero es pequeño, no se trata de ninguna diana a la que cualquier tirador aficionado pueda acertar, y saben protegerse. Mi grupo ocupará el frente, y el de Tofilio la retaguardia, bien os desplazaréis por los lados, o entre sus piernas.
Segomedes corrió lateralmente, colocándose a espaldas del espartano.
—Usaremos un proyectil de fuego para crear una columna de humo que le cegará. Pincharemos desde la distancia, hiriéndole en los gemelos, axilas y cuello, y cuando intente escapar, le permitiremos marchar para que el tercer grupo lo remate.
Tofilio bajó el arma y recuperó la posición inicial en silencio.
—¿Alguna pregunta?
La línea de lanzas no se movió ni rompió el silencio. El capitán, por su parte, alargó los labios y frunció el ceño, pero los constantes asentimientos mostraban que, en realidad, estaba satisfecho con la elección de los mercenarios.
Fue el bocado que dio Trienio a su manzana lo que pareció despertar a Deneo, a su derecha. Elevó la mano antes de hablar, aunque sus palabras no fueron tan educadas como su gesto.
—¿Quién te ha nombrado jefe?
—Tu rey –respondió Segomedes secamente.
Esperó a recibir un chascarrillo, queja o insulto, pero nadie más habló. Miró a su compañero:
—Estamos perdiendo el tiempo, hay una reina que rescatar y yo tengo un trofeo que llevarme a casa.

Glosario:
Libación: ritual religioso que consistía en derramar, sobre un altar o el suelo, una bebida en ofrenda a un dios, junto a una oración.
Linothórax: armadura de pecho, alternativa a las de metal. Se confeccionaban con láminas de lino pegadas, consiguiendo una protección similar, sin el peso o el calor que daba el bronce.
Capítulo
III
(El
contrato)
Los
pesqueros ya habían recibido el nuevo día, pero más allá del
puerto, en la zona alta de la ciudad de Cnosos, y a excepción de
algún esclavo preparando las tareas del día y el ocasional ruido
del ganado, las calles todavía estaban tan desiertas como
silenciosas. Pocos fueron los testigos de cómo un selecto grupo de
soldados avanzó por las calles hasta una de las entradas orientales.
—Son
los mercenarios de los que te he hablado –indicó Triskenio,
señalando a cinco tracios que esperaban junto a la pareja de
guardias de la puerta.
Al
contrario que los griegos, estos extranjeros presentaban diversas
armas y armaduras. Uno iba meramente en túnica y dos espadas,
mientras que otro llevaba coraza y espada larga, y dos de ellos
portaban arcos, que nunca venían mal.
El
capitán había explicado brevemente su desesperación, rellenar las
bajas que la guardia había
sufrido era cada vez
más complicado, y tenía que servirse de extranjeros que aceptaban
cualquier tipo de trabajo por tres óbolos.
Que era exactamente lo que llevaban haciendo en los últimos intentos
de rescatar a la reina, sin éxito.
—Calidad
ante cantidad –añadió, adelantándose para recibirles—, pero
nunca viene mal tener unas manos de más.
Tras
una veloz introducción, se unieron a la comitiva y los veinte
hombres abandonaron la seguridad de las murallas para encaminarse
hacia el paso montañoso que tantas víctimas se había llevado ya.
—¿Cuánto?
¿Cuánto? —preguntó uno de los tracios acercándose a Segomedes.
—Nada
– respondió sin devolverle la mirada.
—¡Nada!
—. Su exclamación alarmó al resto.
—Silencio,
imbécil —, ordenó Traskenio.
Pero
el tracio insistió. En susurros, preguntó de nuevo lo mismo.
—Ya
te lo he dicho, nada. No lo hago por dinero. Maté un cíclope con un
arma mágica que no era mía. Quiero matar a uno con mis propias
fuerzas. Combate de uno. Honor. ¿Entiendes?
Algunas
palabras se le escaparon, pero entendió el mensaje. Sin añadir nada
más, el mercenario con cara grabada y armado con dos espadas curvas,
aceleró el paso para reunirse con los suyos. En cuestión de
segundos los susurros eran audibles.
—¡Juro
que si no os calláis…!
Las
palabras del capitán fueron interrumpidas por una roca del tamaño
de una cabeza que le cayó a uno de los cretenses
sobre los hombros,
derribándole al instante.
—¿Nos
atacan?
—¡El
cíclope! —. La exclamación de Tofilio sonó más a expectación
que a alarma.
Un
centenar de proyectiles pedregosos les obligó a cubrirse con los
escudos. Tofilio y Segomedes negaron con la cabeza, sabedores de que
un cíclope no lanzaría una lluvia de piedras, sino un único
meteorito que les aplastaría los huesos.
Los graznidos agudos que
venían desde lo alto les dio una pista de que no era el adversario
que esperaban.
—¿Sirenas?
Bajo
el tremendo ruido de los impactos, Segomedes asomó la cabeza antes
de responder.
—¡Peor!
Sus primas feas: harpías.
Mitad
mujer mitad ave rapaz, media docena de estas bestias atacaron con sus
tremendas garras, arañando bronce y perforando carne.
No
más piedras. Ahora caían como águilas, tratando de agarrar los
escudos o llevarse a los soldados volando unos pocos metros, para
dejarlos caer al precipicio que les esperaba a su izquierda.
Los
soldados de Triskenio mostraron profesionalidad y experiencia,
siguiendo las órdenes de su capitán formando un efectiva defensa de
escudos colocándose espaldas al muro.
—¡Lanzas
listas!
El
más grande de los tracios, empuñando una espada larga, atravesó a
una de las atacantes cuando ésta bajaba en picado, y los dos rodaron
por la tierra llevándose a varios causando un absoluto caos en la
ordenada línea.
Segomedes
pudo pegar la espalda a la pared para evitar tropezar, y Tofilio, en
un alarde innecesario de agilidad, saltó por encima de la maraña de
cuerpos que eran el tracio y la harpía.
Con
una calculada exhalación, aterrizó, y con un segundo salto lanzó
su arma cual jabalina, alcanzando a una segunda harpía justo en le
pecho desnudo y semi cubierto de pelaje. Fue tal la fuerza empleada,
que la lanza arrastró la criatura metros hacia atrás, clavándose
la punta en el camino con el monstruo empalado.
—Sigo
diciendo que las cretenses no son tipo – dijo para sí mismo al
tocar suelo de nuevo antes de avanzar para recuperar su arma
crujiéndose las vértebras del cuello.
Deneo
y el resto todavía intentaban reincorporarse.
—¡Imbécil,
quítate de encima!
—¡Mujer
pájaro encima, imbécil tú!
—¡Levantaos,
en formación, rápido, rápido!
Con
un cántico de graznidos, las tres harpías restantes se despidieron,
dejándose deslizar por las corrientes de aire, acantilado abajo.
Aunque los arqueros intentaron acertarles, ya estaban fuera de
alcance. Habían demostrado ser una presa demasiado peligrosa, pero
tal vez demasiado tarde.
—¿Estamos
todos bien?
Traskenio
pasó revista, inspeccionando el grupo. Rascaduras y cortes. Un
tracio muerto, y uno de sus hombres herido por una piedra, quien
descansaba sentado con la clavícula, o algo peor, rota.
—Melandro
no puede continuar –informó Deneo, limpiándose el sudor de la
frente.
—Entonces
sigamos.
Segomedes
no frenó, no hasta que vio a Tofilio masajeándose el tobillo.
—¿Todo
bien?
—No.
Creo que me he roto algo.
Formando
dos puños, el tebano dio media vuelta y abrió la boca para elevar
una maldición a los cielos, pero no pronunció sonido alguno.
Segundos después, volvió a su compañero con la mano sobre su
espalda.
—¿Estás
seguro?
—He
caído mal –confirmó el espartano secamente.
—Se
lo comunicaré al capitán.
—¿Qué
ocurre, Segomedes? Oh. Increíble.
Traskenio
no ocultó su asombro al contemplar la esperpéntica imagen de la
harpía atravesada de lado a lado, colgando por encima de sus
cabezas, y pronto se hizo un corro alrededor. Los hombres
congratularon al espartano, pero éste mostraba un gesto arrugado,
incapaz de sentirse satisfecho por la proeza.
—No
puedo creerme que vaya a perderme el mayor combate de mi vida por un
tobillo roto – se castigaba él mismo.
—Descansa
un poco con Melandro y volved a palacio.
Con
esa despedida, Traskenio indicó al resto que reanudara la marcha.
Segomedes
esperó a que el grupo les diera algo de intimidad para ofrecerle la
mano.
—No
tardes,
las harpías podrían volver si os ven solos. Y recuerda
nuestro trato.
—¿Piensas
que voy a olvidarlo? Esa armadura es mía, tebano.
—Todavía
no, chaval. Todavía no.
Estrecharon
manos en un intercambio robusto, pero con miradas frías.
Segomedes
partió sin el espartano.
—Siento
lo de tu esclavo. Una lástima perderle antes del plato fuerte, se le
ve muy capaz.
—No
es mi esclavo –corrigió Segomedes al capitán en tono neutro, pues
la confusión era lógica.
—¿Entonces
es tu… alumno o algo así?
Continuó
la marcha en silencio y mirada perdida.
—Un
viaje de formación fuera de las murallas… alguien… proveniente
de una buena familia. ¿Me acerco a la verdad, aunque sea un poco?
Segomedes
sonrió, y miró directamente a los ojos de Triskenio por vez
primera. Le parecieron cansados, pero sinceros. No debían llevarse
muchos años de diferencia.
—Bastante,
de hecho.
La
respuesta satisfizo al cretense lo suficiente como para impulsarle a
lanzar una pregunta más, esta vez, en modo de susurro.
—Usaremos
a esos cretinos extranjeros de carnaza. Terminaremos el trabajo y mi
rey te pagará una montaña de oro y plata. Pero el dinero se termina
rápidamente. ¿Qué harás después? Escucha, no tengo hombres de
confianza, me vendría bien alguien como tú. Entiendo que no te
apasiona el oro. ¿Qué hace que te hierva la sangre, tebano? Dime.
La
cuesta comenzaba a notarse en las piernas, demasiados días en el
barco sin hacer ejercicio. Pero es que entrenar a bordo le daba
mareos. Entonces recordó que todavía no había respondido.
—Ahm…
Me gusta la violencia, Traskenio. Y me gustan las mujeres.
Con
una risilla contenida, el capitán asintió varias veces.
—¿Tienes
idea de cuántas mujeres tenemos en palacio? El harén del rey es
tal, que a algunos de nosotros nos deja hacer uso de él. Puedes
elegir una cada día del año sin repetir ni una vez. Y lo mejor de
todo, sin gastarse un óbolo.
—Eso
suena de mi agrado.
—Además
de una paga sustancial: yo me he llenado los bolsillos gracias a este
rey. ¿Qué tal suena un dracma y medio al día?
Segomedes
frunció el ceño. No podía ser cierto. Aquello era mucho dinero
para un soldado.
—Eso…
suena de mi agrado, sí.
La
sonrisa de Triskenio llenó todo su rostro.
Pero
el capitán de la guarda nunca pudo llegar a gastar todo ese oro.
—Siempre
hay una trampa.
Volvió
la mirada hacia los restos de Triskenio, que emitían humos cuyo
terrible olor era entre carne quemada y vísceras de animal en
descomposición. Con todo, él había tenido suerte, pues su
antebrazo izquierdo apenas tenía una pequeña quemadura… pero no
estaba fuera de peligro.
De
dar un paso atrás, daría la apariencia de que intentaba huir. De
avanzar, caería al foso con Deneo y los demás, que esperaban una
reacción del tebano. Segomedes no estaba convencido de entender la
situación, así que
esperó.
En
un último empuje, la manivela giró lo suficiente para descender a
metro y medio del suelo, sobre el cuerpo de la araña gigante todavía
en llamas. Parte del fuego se extinguió, pero la columna de humo
persistió, elevándose hasta la criatura que dormía en la celda
metálica.
Deneo,
de barbas rubias largas, extendió el brazo haciendo visible una
llave, aunque quiso asegurarse antes de abrir.
—¿Estás
con nosotros o no, tebano?
Calculó
las posibilidades. Solo
y superado en número,
sin armas de alcance, escudo ni
lanza, no estaba en la mejor de las posiciones para enfrentarse a los
cuatro hombres. Una tos
se escuchó desde
la celda, y una
masiva silueta comenzó a moverse. Segomedes se aventuró a
verbalizar lo que le
pareció obvio.
—¿Entonces?
¿La reina de Cnosos es… una cíclope? ¿Es una clase de maldición,
de eso trata todo?
Las
risas llenaron la sala y el eco se repitió a lo largo de los
túneles.
—¡Tebano,
ha, ha! ¿La reina, ésta cosa? —gritó Deneo con brazos en alto y
sonrisa de oreja a oreja. —¡La reina de Cnosos murió hace un año!
El
tebano fijó la vista en la cíclope que se sentaba, todavía
desorientada, débil o ambas. Con paso despreocupado y tono
conciliador, Deneo continuó.
—No
quiero matarte, tebano. Luchas bien, y te quiero a mi lado, así que
te daré… una explicación satisfactoria. Al fin y al cabo, no
somos animales.
El
trío de hoplitas rodeó
la jaula, pues la
cíclope despertaba.
—La
reina Iodamias fue comida por un cíclope, pero el pueblo no lo sabe.
Es mejor así. ¿Alguna vez has visto a una persona siendo comida
viva? Los cíclopes lo hacen, y no hay nada que pueda detenerles. La
furia del rey fue tal que iniciamos… una cacería de cíclopes.
Deneo
miró atrás, intercambiando asentimientos orgullosos con sus
hombres. Entonces, le mostró tres dedos a Segomedes.
—Hemos
matado a tres, tebano. Tengo una de sus calaveras adornando mi cama.
El
ritmo de su corazón se disparó, pues todo apuntaba a que la trama
no terminaba ahí.
—¿Y
por qué no habéis matado a ésta? Claramente está malnutrida,
débil. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Con
un escupitajo, Deneo mostró su desprecio a la criatura enjaulada.
—Es
una esclava. El rey, en su campaña de venganza, ideó un plan
malévolo que se vio truncado cuando… alguien…
Sus
ojos incriminaron al mercenario.
—…Decidió
matar al cíclope que venía de camino a Cnosos, y ahora no podemos
criar nuestro ejército de monstruos.
Segomedes
tragó saliva.
—Pero
era un plan absurdo, y todo debe llegar a su fin. Sin embargo, como
decía Triskenio… “Las abominaciones llaman a las abominaciones”.
Gracias por ayudarnos a limpiar el camino, tebano, venir se estaba
convirtiendo en un verdadero problema, por eso dejamos de venir.
Somos cazadores de cíclopes, no… de arañas – terminó con una
risa que contagió al resto.
—Lo
cual explica su lamentable estado.
Deneo
se encogió de hombros llave en mano y trepó ágilmente sobre las
patas de la araña para alcanzar la puerta.
—Como
digo, nos hiciste un favor y prefiero conservarte. Al contrario que a
ella, a quien culparemos por la muerte de la reina y ejecutaremos
públicamente para zanjar el tema. La pregunta es…
A
punto de girar la llave en la cerradura, Deneo apretó los labios y
fulminó con la mirada al tebano.
—¿…
Vas a ayudarnos a llevar ésta cosa a la ciudad o tengo que matarte?
Glorasio:
Dracma
y óbolo: monedas de la antigua Grecia. Con un dracma al día podía
vivir cómodamente una familia adinerada, mientras que el óbolo era
mucho menos valiosa. El óbolo también es conocido por ser la moneda
que se colocaba en los ojos de los difuntos para pagar el viaje a
Caronte.
Capítulo
IV
(El
contrato)
Había alargado su período de reflexión al límite. Deneo y los tres soldados no esperarían un segundo más su respuesta, y el paso del nuevo capitán hacia él, con el filo apuntándole, era muestra de que pronto cumplirían su amenaza.
A medida que las palabras tomaban forma en sus labios, Segomedes se dio cuenta de que estaba mintiendo.
—No temáis. Tengo un contrato que cumplir, y un pago que reclamar.
El rey Iphitas no le había especificado cuál era su misión ni aceptado oficialmente el trabajo, había quedado implícito.
Los pensamientos del tebano quedaron para su intimidad, y Deneo bajó la espada.
—Bien. Tú irás delante… como precaución. Abrid –ordenó señalando la celda—. Es hora de terminar con ésto.
Mostrando la precaución que tendría un domador de leones, uno de los soldados abrió la celda y con la lanza pinchó a la cíclope varias veces.
—¡Fuera, vamos!
La figura se colocó a cuatro patas, todavía despertando de un letárgico sueño o hibernación. Agitando ambas manos y un gruñido, dispersó el humo negruzco que emitía el pelaje chamuscado de la araña.
—¡Despierta!
Boca abierta y ceño fruncido, Segomedes observó cómo la criatura salía a gatas con las manos protegiéndose la cabeza ante otro posible pinchazo. Torpemente hizo pie en la cueva, chafando el charco de sangre que se formaba. Se irguió, y Segomedes pudo contemplarla.
Debía hacer cuatro metros de alto y llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta mugrienta. Iba vestida con dos harapos que más bien parecían túnicas atadas entre sí, dejando ver sus músculos definidos. Claramente había perdido mucho peso durante su cautiverio, pues apenas podía mantenerse en pie sin tambalearse de un lado a otro.
–¿Es seguro?
–Lleva dos semanas sin comer, ¿tú qué crees? No podría coger ni una sandalia del suelo.
Deneo alzó los brazos y, con un golpe seco, atizó a la cíclope con el filo de la espada.
–¡Fuera, muévete!
Al igual que con la araña, Segomedes no quería estar demasiado cerca, así que tomó distancias cuando ésta giró para dirigirse a la salida. De una zancada salió del foso, y, vigilada desde atrás, avanzó arrastrando los pies con la cabeza gacha, seguida por el tebano, quien se apresuraba a ir por delante. Cada tres o cuatro pasos, giraba para asegurarse de que no estuviera a alcance de un manotazo o peor, una patada en el trasero que le mandara al acantilado.
Deneo señaló el túnel con un gesto de mentón y el grupo les siguió, lanzas listas para rematar a la cíclope si era necesario.
El lenguaje corporal de Segomedes daba la impresión de estar tranquilo, pero sus pupilas viajaban de un lado a otro a tremenda velocidad, denotando la ansiedad del que no tiene en absoluto el control de la situación.
De aún contar con el apoyo de Tofilio sería diferente. Pero no maldijo su suerte, todavía tenía opciones: habían cometido un gravísimo error y su objetivo era exprimirlo al máximo. Se apresuró hasta el exterior, animando a la cíclope a que le siguiera.
-¡Despejaré la entrada, no vaya a ser que las harpías nos hayan seguido! ¡Y tú, muévete, ven!
En un sprint dejó el túnel atrás, y se colocó al lado izquierdo, pegado a la roca, donde Deneo y el resto no le verían.
-Quédate ahí. Ahí. Para. ¿Entiendes? -trató de explicar a la cíclope, intentando que ella quedara a unos pasos de la salida, suficiente para bloquear a Deneo, pero con espacio para dejarles salir.
La accidental cómplice le miró confusa. Se encogió de hombros, gesto extrañamente humano que le hizo sonreír.
Había venido con la idea de probarse en un duelo, de demostrarse a sí mismo que podía repetir la proeza anterior sin la ventaja de armas mágicas o intervenciones divinas. Examinó el estado lamentable de la cíclope. Una granja de esclavos. Ejecución incriminatoria. Eran escoria.
Estrujó la empuñadura de la espada entre su mano.
Estaba a punto de cometer una locura. Ella, por el motivo que fuera, ignoró al tebano y permaneció con el ojo fijo en el cuarteto de soldados, algo vital, pues no le delató.
-¿Qué haces parada? Venga, mu…
Cuando la primera punta de lanza se asomó, tiró de la madera hacia abajo y cuando el soldado tropezó, bajó el filo cercenándole los brazos a la altura de los codos.
-¡Tebano! -el gutural grito de Deneo, manchado de rabia y sorpresa reverberó en el túnel.
La cíclope observó pasmada cómo el hombre caía al suelo en un alarido de dolor, mientras el agresor recogía la lanza y cambiaba de lado por detrás de la cíclope. Esperó agazapado, espada y lanza listas para repartir muerte.
-¡Matadlo, matadlo!
Era predecible que Deneo no interviniera aún. El dúo de hoplitas emergió, uno apuntando a la cíclope, y el otro hacia el lado cercano a Segomedes. Escudo en alto, se llevó una estocada en el muslo, pero sin caer.
-¡No te muevas, monstruo! -dijo el otro, sin saber si desviar la atención de la cíclope o ayudar a su compañero.
El oponente de Segomedes bloqueaba bien, intercambiaron varios golpes, calculando distancias y con cierto respeto, pues todo podía terminar con un movimiento certero. Sin escudo, el tebano debía sobrepasar el alcance de la lanza si quería vencer.
-¡Mis brazos, mis brazos, ayuda!
-¡Termina con él!
-¡Es lo que intento!
Y aquí llegó el golpe predecible, el empuje telegrafiado que tanto esperaba: el linotórax con los símbolos de Zeus paró un golpe en el pecho que Segomedes apenas sintió. De un tajo descendente partió la lanza contraria, lanzando fragmentos de madera por los aires. Los ojos del cretense se abrieron, consciente de su error.
Ahora él tenía la ventaja. Atacó una y otra vez con la lanza, presionando y avanzando, sin permitirle que cogiera la espada, a riesgo de recibir un pinchazo letal. Deneo, desde la seguridad del túnel, sonó impaciente.
-¡Altros, qué haces! ¡Mátalo ya!
-¿Por qué no…? ¡Ah!
Nunca debió distraerse. La lanza perforó su cuádriceps, esta vez clavándose medio palmo en la carne. Segomedes empuñó la espada con ambas manos y cerró distancias para rematarlo, pero su compañero decidió que la cíclope no era una amenaza, al contrario que el tebano, lanzándole un cuchillo a la cara, que su yelmo absorbió.
Uno se sacó la lanza de la pierna y ambos se colocaron hombro a hombro, no iban a luchar individualmente. ¿Por qué iban a hacerlo?
Segomedes inspiró y escupió al suelo, cogiendo una bocanada de aire para pronunciar sus palabras. Quería que le escucharan alto y claro.
-Sois escoria y mearé sobre vuestros cuerpos mutilados.
Con sendos gruñidos, ambos embistieron al tebano, que se defendió de estocadas de lanza y ocasionales mandobles.
-¡Rodéalo, por atrás, ve por detrás! -ordenó a su compañero, quien empezaba a notar cierto mareo por la pérdida de sangre.
-Estás muerto -susurró Segomedes señalando el reguero rojo que dejaba a su paso.
-Entonces nos veremos en el Estigio.
Segomedes no tenía intención alguna de abandonar el mundo de los vivos todavía. Ingeniosamente, corrió hacia las piernas de la cíclope para evitar ser flanqueado, y su estratagema surgió efecto: uno de los golpes de espada alcanzó a la prisionera, quien, despertando de su letargo, reaccionó cual bebé asustado y de un puntapié envió al hombre al suelo.
-¡Ah, furcia! -gimió, agarrándose el pecho y la herida de la pierna.
-¡Gaah! -el gruñido de la cíclope heló a los presentes, aquello daba la vuelta a la situación.
Respiró hondo y recogió el escudo del suelo. Ahora se sentía mejor. Dio un golpe en el bronce con su filo. El soldado restante parpadeó varias veces, y sus pasos le llevaron más y más cerca del túnel, pasando por el lado del soldado sin brazos, llorando por su vida.
-Nunca debiste traicionarme, tebano.
Desde el túnel, el silbido de una flecha precedió el impacto que atravesó brazo derecho de Segomedes. Unos centímetros más la izquierda y su armadura habría desviado el proyectil. Antes de poder reaccionar, una espada se estrelló contra su cabeza, sacando el casco del sitio y haciéndole caer de rodillas.
La cíclope intentó apartar al soldado herido en la pierna, pero éste demostró una tenacidad insólita. Con un paso lateral evitó el manotazo y contraatacó con un elegante tajo en el antebrazo.
-¡Yo soy Altros de Cnosos, cazador de cíclopes! ¡Y voy a comerme tu ojo para cenar, ramera!
-¡Gaah!
Una segunda flecha acertó a Segomedes, frenada por su armadura, por suerte.
-¡Tebano! -gritó con visceral odio Deneo una vez más, preparando otra flecha desde la oscuridad del túnel.
Segomedes elevó el escudo mientras se erguía, justo a tiempo para bloquear otro proyectil. Con toda la presteza que pudo se apartó de la boca de la cueva, ya había hecho suficiente de diana.
-¡Vas a morir, tebano! ¿Me oyes? ¡Te crucificaré en la escalinata del palacio y dejaré que te coman los cuervos!
Deneo apareció a la carrera, escudo y lanza listas, embistiendo a Segomedes con rabia repetidas veces, aprovechando la longitud que la espada del mercenario no tenía.
Las intenciones del cretense eran obvias: sin el casco, Segomedes era vulnerable, y los ataques eran dirigidos ahí, por lo que él debía mantener el escudo bien alto, siempre retrocediendo. Esto le reducía la visión, y sin una lanza…
-¡Hah! -rio.
Era de esperar, tantos golpes altos siempre predecían uno bajo, que Segomedes recibió justo por encima de la rodilla. Sus esfuerzos por romper la lanza de Deneo no surtían efecto, pues el brazo dominante aún tenía una flecha clavada: o bien llegaba tarde o sus golpes carecían de la fuerza necesaria.
-¡Te talaré como a un árbol!
Era la voz de Altros, quien había conseguido un punto a su favor más por el gruñido de dolor de la cíclope, que caía de rodillas.
Otro envite alcanzó la cara del tebano, haciéndole un corte que seguía la línea de sus labios por la mejilla, hasta la oreja. La espalda de Segomedes chocó contra la roca, augurando un final.
-Estáis muertos -dijo Deneo, saboreando cada palabra.
Una piedrecita cayó sobre el penacho azul de Deneo, pero él no prestó atención.
-¡Agh!
El combate entre la cíclope y Altros había terminado. Tanto Segomedes como Deneo contemplaron a la cíclope pasmada: una lanza había atravesado de lado a lado al cretense, matándolo al instante. Un puñado de piedras cayeron sobre los hombros del tebano.
-Siempre hay una trampa -sentenció Segomedes.
El destello rojizo, cayendo cual meteoro desde cinco metros arriba se abalanzó con los pies por delante, estrellándose contra la cabeza de Deneo violentamente. Ambos rodaron por el suelo en una nube de polvo, pero Tofilio se recuperó en un segundo, espada y escudo todavía en mano, mientras que a Deneo solo le quedaba la lanza y había perdido su casco. Mareado, intentó colocarse frente al nuevo oponente mientras Segomedes recobrara el aliento.
Respiración calculada, golpes enérgicos y contundentes, combinaciones inmisericordes y expresión ausente: Tofilio no le dio un momento de descanso. Deneo no tuvo más remedio que dejar caer el arma y defenderse con los brazales, retrocediendo hacia el borde del acantilado.
Pasó la punta de la lanza de una zancada y atacando con el filo una, dos, tres veces, arriba, abajo, buscando el cuello y las axilas.
-¡Malditos…!
Tofilio continuó acortando distancias, y cuando el codo de Deneo comenzaba a elevarse para empuñar la espada, éste recibió un golpe de escudo en la cara que le rompió la nariz. Cayó de culo a un paso de conocer su fin en una caída de cientos de metros. Antes de poder reincorporarse, su cuello estaba atravesado por el hierro.
-Te…teba…
En lo que fue el último instante su vida, Deneo observó la mirada inexpresiva del espartano. Un segundos después, retiró la espada y la cabeza del cretense cayó a la tierra, con los brazos extendidos hacia el precipicio.
-¿Quién habla en un combate a muerte? Inepto.
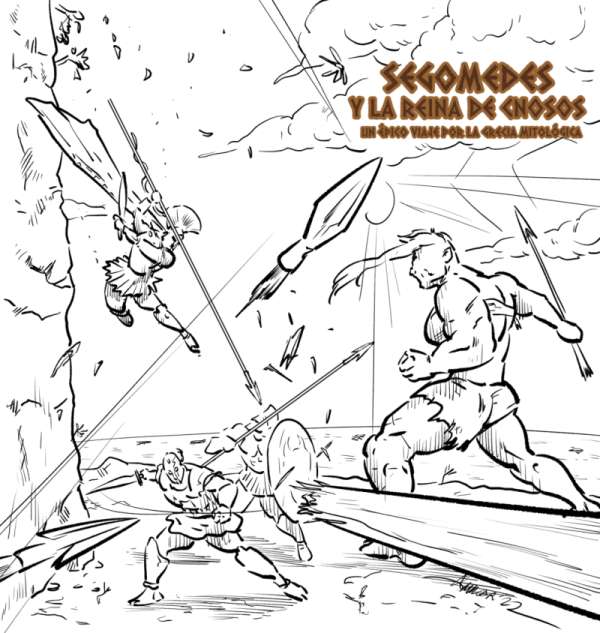
-¿Por qué has tardado tanto?
La capa del espartano siguió el movimiento cuando éste se giró hacia Segomedes.
-¿Disculpa? ¿No habíamos venido a -señaló a la cíclope- ya sabes?
-Cambio de planes.
El último con vida trataba de escapar, dejando un hilillo de sangre. Tofilio escuchó la versión resumida mientras lo remataba.
-Vaya.
Ccontempló la cíclope que ahora estaba sentada examinándose las heridas, sobretodo una del pie. Ambos se acercaron.
-¿Hola? -inició Segomedes, con las manos en alto.
Ella resopló. Aun sentada, la diferencia de tamaño era sobrecogedora.
-Pie dolor -dijo.
-¡Habla griego! -exclamó Tofilio con satisfacción.
-Barriga dolor -añadió ella.
Entre los dos, usaron la capa azul de Deneo como venda y proteger la herida que había abierto el talón de la mujer. Tofilio se movía lentamente, sin apartar los ojos de ella. Después, quedó quieto observando sus pies.
-Quiero -susurraba- embadurnar esos pies en aceite, abrazarlos y…
-¡Tofilio!
El espartano dio un salto.
-¿Me estás escuchando, chico?
-Es… es hermosa.
Segomedes dio una palmada en sus morros y corrió a buscar entre los cadáveres algo valioso. La cíclope les ignoró y poco a poco se puso en pie.
-¡Tofilio! Deja de pensar con el glande y céntrate.
-Me centro -afirmó cogiendo una bolsa de dinero al vuelo.
-Hemos de salir de Cnosos. Tenemos la ventaja de que nadie sabe qué ha pasado. Aún.
Segomedes paró un momento para escupir sangre. La herida de la cara iba a ser un incordio. Era por la tarde, tendrían tres o cuatro horas de luz.
-Pero el tiempo está en nuestra contra -reanudó-, y no puedo correr. Vuelve a la ciudad sin que te vean y consigue una barca para escapar. Nos reuniremos al caer la noche en la bahía.
-¿Qué bahía?
-La bahía que está justo en el lado opuesto de la montaña. Nosotros seguiremos por aquí.
Asintió y se quitó la capa, dejando el casco también en el suelo, para continuar a toda prisa con la coraza y las grebas. Segomedes usó la capa a modo de bolsa y lo cargó todo a sus espaldas.
-Cuida de mis cosas, Segomedes. Llevas mi vida encima.
-Porto lino y bronce. Tu vida la cargas tú, espartano.
Tofilio dejó salir un resoplo acompañado de una sonrisa, apreciando la verdad en sus palabras. Continuó desvistiéndose, lanzando la túnica y quedando desnudo.
-¡Pero qué haces!
-Voy de incógnito y tengo que correr hasta la ciudad, así voy más rápido -respondió en tono neutro.
La cíclope señaló el trasero bronceado del espartano con una risilla, gesto que él devolvió gratamente con una reverencia.
-Por el escroto de Ares, ¿cómo vas a pasar desapercibido desnudo? ¡Mírate! ¡Nadie en Cnosos tiene un cuerpo como el tuyo!
Y era verdad, el espartano había pasado toda su vida entrenando y bien podía servir como guía anatómica para una clase de medicina.
-Cierto, cierto… pero tú eres más grande, Segomedes. Mira qué hombros tan anchos…
-Cierto, cierto… pero tú estás más definido.
Ambos cerraron distancias, y Segomedes se mesó la barba, pensativo.
-Mira cómo se te dibuja todo el delto… ¡ah! ¡No hay tiempo para trivialidades! ¡Ve, ve!
-Voy, voy.
-¡Y ponte la túnica antes!
-Voy -dijo con una risa dirigida a la cíclope, con las manos en la cadera disfrutando de la escena.
El espartano, con energía suficiente para correr sin descanso de Sol a Sol, marchó.
Era hora de escapar de Cnosos.


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS