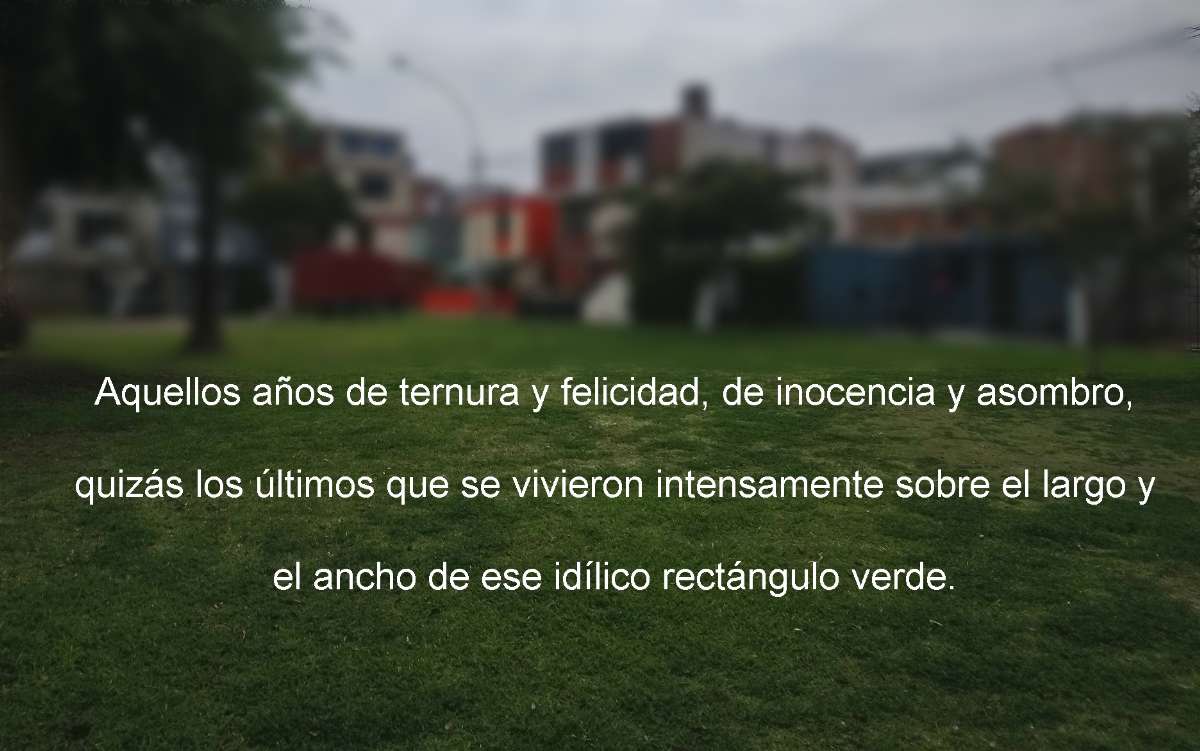
La ventaja de haber nacido y crecido en esa parte de San Miguel es que te quedaba a medio camino del centro de la ciudad, allí donde descubrías por ti mismo cuán cierta era esa fábula según la cual las gentes terminaban siendo como las hormigas de lo cerca que andaban una al lado de la otra, y del mar del Callao, donde podías ver esa flota de barquitos navegando muy serenos hasta perderse de vista, pero que luego de regreso a casa te encargarías de hundir representados por los ganchos de ropa de mamá en el minúsculo océano de una burbujeante batea. Pero sobre todo, la principal ventaja de haber nacido y crecido en esa parte de San Miguel era vivir cerca de un idílico rectángulo verde. El parque de mi barrio.
Mi casa quedaba exactamente a la vuelta en un pasaje con nombre de marinero heroico y para llegar hasta allí podía decidirme a hacerlo yendo por Punta Hermosa o por Punta Brava. Como se verá el camino tenía algo de puntiagudo. También era un camino de valientes porque en una de esas esquinas el Ícaro patrullaba los techos de una casa de un solo piso, y alcanzaba a ver cómo este gigante de cuatro patas y de hocico rezumando saliva se detenía justo al borde para no caer hacia la calle, mientras sus pavorosos ladridos te hacían saber que quería convertirte en su chicle.
Dejando atrás el peligro de ser la golosina más inapropiada de todas, solo hacía falta andar unos cuantos pasos para recibir una apoteósica ovación de decenas de hinchas que de esta forma celebraban tu ingreso al campo de juego. O al menos eso es lo que yo me figuraba. Porque cuando tienes siete años y te vistes como tu madre quería que te vistas, el mundo era lo que te imaginabas antes de transformarse en esa parca realidad que estuvo siempre debajo de tus sueños. Pero ya habría tiempo para desengaños. Entretanto dejemos que Pelé ingrese a la cancha si bien en esa dudosa camiseta verdeamarela, el número 1 del 10 en la espalda debería dejar en solitario al cero para hacer más justicia al desempeño futbolístico de tamaño impostor.
Parece que sobre esto último tuvieron conciencia mis amigos, Robert, Yuliano y los demás, y quedé relegado al arco que en realidad resultaba un elaborado pretexto para dedicar a alguien el recojo de la pelota cuando caía arrojada fuera. De cualquier modo le di cierta dignidad a mi puesto inventándome toda suerte de revolcadas cada cual más aparatosa que la otra independientemente de si se cernía un peligro real a mi portería o no. Llegué a tener unos guantes muy bonitos, unos de fondo negro con la parte más cercana a la palma de color amarillo y donde eran más ásperos.
Debe haber sido Toño el que tomaba una distancia desmesurada de la pelota para poder cañonearla todo lo que le daban sus fuerzas, cuando llegó la hora decisiva de comprobar si esos guantes además de bonitos daban de verdad una ventaja adicional para detener los intentos de gol. En ese momento no se sabía bien si aquello era un día deportivo cualquiera o de pronto una turba de masoquistas había irrumpido para deleitarse sin pudor, pues al grito de ¡Fusílalo! ¡Fusílalo! alentaban al verdugo detrás de la pelota a que esa salvaje carrera hasta llegar al punto de penal, le imprimiera el poder de una bala.
Resignado en aquel auténtico paredón me dispuse a elegir la alternativa más favorable entre tapar o morir, solo para enterarme instantes después, confuso y adolorido, que había conseguido devolver de regreso la pelota al tiempo que un infernal y redondo ardor se impregnó en mi rostro como una estampilla al sobre de una carta antigua. Y entonces sí, comprobé que al menos los guantes disimulaban mejor el llanto por encima de hacerlo con las manos desnudas.
Por supuesto era una ley no escrita que nadie se te acercara para atenderte por más magullado que resultaras porque eso era cosa de maricas. Uno debía emular aunque tarde y mal a un espartano y vivir en soledad su pequeño drama. Nosotros éramos los prospectos de machos alfa, futuros ejemplares velludos, de axilas malolientes, ropa sucia desparramada fuera del tacho y debíamos actuar en consecuencia.
En esa varonil escuela no reconocida pero ineludible nos regía por tanto la rudeza, las groserías y las palabrotas. Las ramas caídas de los arbustos se convertían en espadas entre nuestras manos y daban lugar a cruentas batallas que incluían a veces la bochornosa persecución del espadachín ya desarmado para hacer de él básicamente un anticucho implorando inútil piedad. También un ladrillo desaprovechado de alguna construcción despertaba nuestra avaricia para destruirlo con toda suerte de artes, desde simplemente dejarlo caer a cierta altura hasta ir astillándolo de a pocos con el impacto de piedras más pequeñas lanzadas a una distancia que desafiara la puntería, o con el baile frenético de un trompo para los más diestros, cuya punta horadaba apenas la maciza rigidez del bloque, mientras tan lento proceder iba avivando otros modos retorcidos de buscar reducirlo a polvo.
Y un poco más allá del parque, en un amplio descampado que llamábamos pampón, la maleza que era arrojada allí tras podar los jardines de nuestras casas nos servía de combustible para reinventar el fuego, y una vez propagado a mansalva contemplábamos cómo el humo respondía pronto a nuestro clandestino conjuro, e iba convirtiéndose brumoso y denso en una criatura con vida propia que se echaba andar impulsado por el viento en dirección al barrio. Tras un viaje de unos cuantos metros esta criatura de formas indefinidas irrumpía impunemente por puertas y ventanas, acaso como represalia por los despojos provenientes de allí mismo, llevando consigo toda su bocanada hedionda. Al desatarse el enojo y a veces la histeria de nuestros mayores, nos librábamos de la culpa como podíamos pero discretamente nos encendía el pecho de orgullo por habernos convertido en modernos trogloditas.
Los apodos eran historia aparte. El mío fue maestro Yoda, un personaje de película intergaláctica de grandes orejotas, rasgo que se enfatizaba aún más por la ridícula estatura de su poseedor. En esos días ya hubiera querido tener los fantásticos poderes del líder de los jedi y que la fuerza me acompañe con el propósito de deshacerme de todo aquel que se burlara del tamaño de mis orejas. Pero todo lo que podía hacer era confiar que algún día de grande piloteando mi propio auto, unos cuantos desafortunados accidentes bien calculados hicieran justicia tardía, pero justicia al fin por todas esas burlas acumuladas.
De momento continúo siendo un peatón y lo más probable es que lo siga siendo, de manera que en el barrio pueden sentirse seguros que al menos por ahora no los alcanzará estas siniestras revanchas. Más difícil será en cambio que mis amigos y yo nos despercudamos de la ignominia de habernos tratado de huevones y cabros, si acaso corresponde librarnos de tales afrentas porque ya en nuestras breves vidas habíamos perpetrado varios episodios de acojudamiento y de cobardía.
Uno de estos episodios de cobardía precisamente podría darse cuando alguien se rehusaba a hacer lo que los demás. En el gran teatro de la vida los jóvenes andan en grupo, los adultos en pareja y los ancianos, solos. Para nosotros recién se nos descubría el telón donde todo transcurre y el imperativo era el de la manada y la manada sabía cómo tomar represalias con sus disidentes. Nunca se ponía mejor a prueba tal influencia que en el juego del chikimango, en el cual el reto era hacer lo mismo de lo que hacía el participante previo a tu turno por absurdo que parezca. Si quien iniciaba la secuencia se decidía por dar un salto ocioso, otro tanto debía hacer el siguiente en la lista, luego el tercero y así con todos los demás. Enseguida el líder cambiaba de reto más desafiante que el anterior y al final todo degeneraba en lo inverosímil. Aquel que no cumpliera o lo hiciera de manera defectuosa era irremediablemente sepultado por una avalancha humana, el temible apanado, y así distorsionados un cuerpo sobre otro, el asfixiante laberinto de brazos y piernas hacía difícil distinguir quién resultaba el más machucado de todos.
Si el chikimango imponía un castigo por no hacer, el pozo te reprimía simplemente por estar. Nadie llegó a comprender los vericuetos del pozo, la perversa lógica detrás de sus drásticas decisiones. Durante la mayor parte del año el pozo permanecía oculto bajo tierra al resguardo de una pesada plancha de metal y ese estrecho subterráneo quedaba bajo el dominio de los insectos y de la oscuridad absoluta. Pero en el mes de febrero cierta efervescencia se apoderaba del ambiente además del calor por entonces más intenso que nunca. La hora de revelar las entrañas del pozo había llegado.
Los domingos de ese mes, días de carnaval con licencia para arrojar globos y baldes de agua, y chorros con chisguete por doquier, un escuadrón al que no teníamos edad de pertenecer aún se daba a la tarea de inundar el pozo hasta su borde, y luego esas aguas semitransparentes quedaban enturbiadas por capas de lodo que se apuraban de introducir. El pozo quedaba convertido así en una inquietante piscina con un contenido y profundidad dudosos.
Aquellos días pecaminosos el alboroto se impregnaba en todo el barrio y los gritos alertaban de un forcejeo las más de las veces inútiles de la víctima que era alzada en vilo de brazos y piernas allí donde estuviera, conducida a toda prisa hacia el centro del parque entre las carcajadas de cuatro forzudos ya empapados, descalzos y con rastros de lodo por sus cuerpos semidesnudos que daban notar pistas de sus malévolas intenciones. Desde esa incómoda altura la víctima alcanzaba a ver la gruesa tapa descubierta del pozo, o peor aún, oía las pisadas de los porteadores que le pasaban por encima y le arrancaban un macabro estruendo metálico. Una vez allí la víctima de esa fechoría terminaba por adquirir el aspecto de un insecto debatiéndose en las redes de una telaraña gigantesca de la que no podía liberarse, y como preludio del fin, empezaba a mecerse tal cual estuviera en una hamaca, pero en una muy traicionera, y así con ese impulso era dejada caer sin más dentro del pozo en un atroz chapuzón, de donde el vecino de turno emergía instantes después con una inspiración enérgica, y su identidad perdida momentáneamente por el lodo que le escurría de pies a cabeza.
Carnavales y chikimango, patines y skates, fútbol y más fútbol. Tocatimbre, matagente, bata, las canicas, matachola, las escondidas, lingo, ajedrez, las chapadas. Incluso los yaces y el juego de la liga las pocas veces que éramos arduamente persuadidos que con esos pasatiempos de niñas en verdad se nos estaba permitido seguir siendo hombres. Tal fue el baúl de obsequios, el abultado y nostálgico baúl de obsequios que tuvo el parque y el barrio entero conmigo y con quienes crecieron junto a mí durante los ochenta, nuestros años maravillosos. Aquellos años de ternura y felicidad, de inocencia y asombro, quizás los últimos que se vivieron intensamente sobre el largo y el ancho de ese idílico rectángulo verde antes de que los teléfonos celulares y demás engendros de la tecnología, seduzcan a quienes llegaron después a querer experimentar una electrizante vida desde la absurda comodidad de una silla. Frente a ese despropósito yo no puedo más que reconfortarme de saber que si me reviso con atención las rodillas alcanzo a reconocer las cicatrices de una infancia plena.


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS