

I
Ojalá esto hubiera acabado ya. El Cabezas, el Merluzas y el Pelucas no son precisamente tres tipos a los que quisiera deberles dinero y sólo tengo algunas monedas, lo que significa que cuando el taxímetro de la ambulancia pase de cierta cifra tendré que pedirles que paren. Lo solucionaremos en cualquier sitio, antes de que sea demasiado tarde. La gente no puede costear ya largas convalecencias, ni mucho menos agonías y entierros. Cuando acaban las esperanzas se prefiere, con triste pragmatismo, sacar adelante a los pequeños de la casa en lugar de mantener a los abuelos unidos a la vida por un hilito tembloroso. He leído muchas historias similares en la prensa últimamente y no parece que a la señora que va tendida en el largo asiento trasero envuelta en una lona le espere otro destino que la cuneta. Es demasiado mayor, ya está sentenciada. Será su último viaje.
Para algunos, esta crisis ha sido una oportunidad de hacer negocio. El Cabezas, el Merluzas y el Pelucas son algo así como paramédicos sin pasado y eventuales sepultureros clandestinos a sueldo, un recurso sanitario cada vez más frecuente en un país roto por la corrupción y la anomia. Siempre emplean sus apodos y llevan la cara cubierta por máscaras baratas de goma, saben utilizar el bisturí pero también una pistola. Aunque el Estado suela hacer la vista gorda y la mayoría de los policías acepten sobornos, nunca se sabe, de vez en cuando es necesario material para que los periódicos publiquen algún artículo sensacionalista bajo titulares como Golpe definitivo a las mafias de la muerte. La mayoría de los hospitales nacionales fueron declarados en bancarrota y desmantelados en las primeras décadas del 2000, los pocos que siguen en pie suelen estar a varios días de camino de la casa del enfermo. En caso de que no se llegue a tiempo ellos también se hacen cargo de eliminar el cadáver sin levantar sospechas. La destartalada furgoneta, rotulada por fuera como propiedad de la cooperativa Aguacates Montebello S.L., cuenta por dentro con un rudimentario aparataje para primeros auxilios o intervenciones menores, aunque rara vez haya servido para salvarle la vida a alguien.

II
Queda ya poco para que deje de ser de noche y la última ciudad empieza a desenmarañarse en edificios de cemento distantes, cúbicos, bien iluminados por farolas de gas. Todo muy frío y urbano. Ya estamos cerca del hospital aunque da lo mismo, el taxímetro ha llegado al límite. Les pido que paren y no sé si lo mejor que puede pasar es que tiren a la señora en marcha y muera de un golpe seco. Si un alma caritativa la encuentra y decide acercarla a la puerta de urgencias probablemente sólo le alargue la agonía. El Cabezas aminora pero prefiere no parar y, para mi sorpresa, el Merluzas se baja de un salto y empieza a correr con los brazos extendidos para que el Pelucas le pase el «bulto». Cuando lo tiene, este salta también y entre los dos la dejan en el suelo con relativa delicadeza. No hay tiempo para más ceremonias. Ella estaba inconsciente, pero con el traqueteo parecía que empezaba a despabilar. Me vuelvo para evitar verlo, aunque eso no me libera de la náusea. Los alrededores del hospital se han acabado convirtiendo en una especie de dead end de las afueras, un improvisado moridero para pobres. No es la primera vez que paso por aquí, todo está plagado de bultos tendidos y de «afortunados» que aún siguen con vida, algunos todavía incluso a duras penas de pie. Ancianos tristes y enfermos, zombies en bata que ya no son capaces de hablar pero te miran alucinados desde el borde de la carretera, como si no pudieran creerse lo que les está pasando.

III
Amanece. El Cabezas empieza a acelerar mascullando algo acerca de la policía y al Merluzas y al Pelucas les cuesta volver corriendo para saltar dentro del furgón, aunque finalmente nos alcanzan jadeando. Dos horas después paramos para recoger a Lascivia, la novia del Pelucas. La joven nos espera en la curva con un disfraz de payaso, el ambiente está crispado y empiezo a olerme algo raro. El Pelucas insiste en que su chica es una artista del Cirque Noir, el Merluzas no está convencido. El Cabezas, más prudente, no dice nada, pero se palpa la chaqueta con disimulo para comprobar que lleva la pistola encima. Parece que es un tema frecuente de discusión entre ellos. Quizá haya policía infiltrada en la banda o se trate de una encerrona, en cualquier caso intuyo que todo esto va a acabar en desastre. La chica sube al furgón, el Merluzas y el Pelucas discuten, alguien saca una Walther…
…y Lascivia ha sido la última en caer, un calibre 22 le ha traspasado limpiamente el cráneo. Tuvo tiempo de decirme algo antes de morir, pero no pude escucharlo. Me sorprende ser yo el único que se ha dado cuenta de que la pistola está invertida y vuela los sesos del que la dispara. Un viejo truco mafioso. En el último forcejeo nos hemos estrellado, la falsa ambulancia no es ahora más que un amasijo de chatarra envuelto en llamas. El Cabezas continúa con la máscara puesta, desparramado sobre el volante salpicado de sangre como si fuera un muñeco averiado del tren de la bruja. En el asiento del copiloto le acompaña Lascivia, la agente secreta, con la cabeza reventada. De los demás, sólo un forense experimentado podría determinar cuales restos pertenecen al Merluzas y cuales al Pelucas. La policía no tardará mucho en llegar. Lanzo la última bocanada de humo, apago el cigarrillo con el pie en el suelo. Por fin puedo desplegar mi par de alas negras con alivio. Cojo la guadaña de entre los restos del furgón:
-¿Caballeros, señorita? Síganme, por favor.
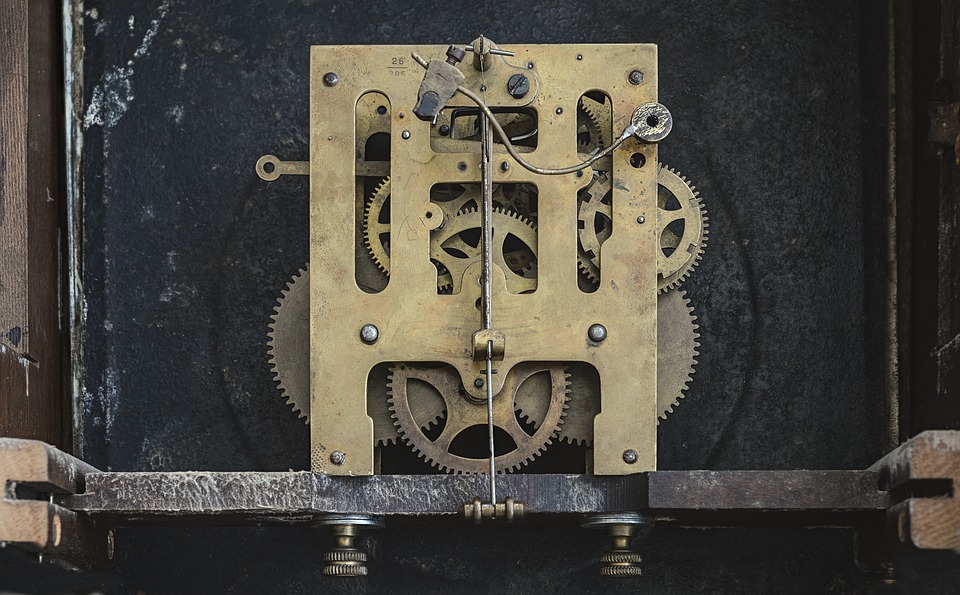 MADRID, ESPAÑA.
MADRID, ESPAÑA.

 I Concurso de Historias del viaje
I Concurso de Historias del viaje
OPINIONES Y COMENTARIOS