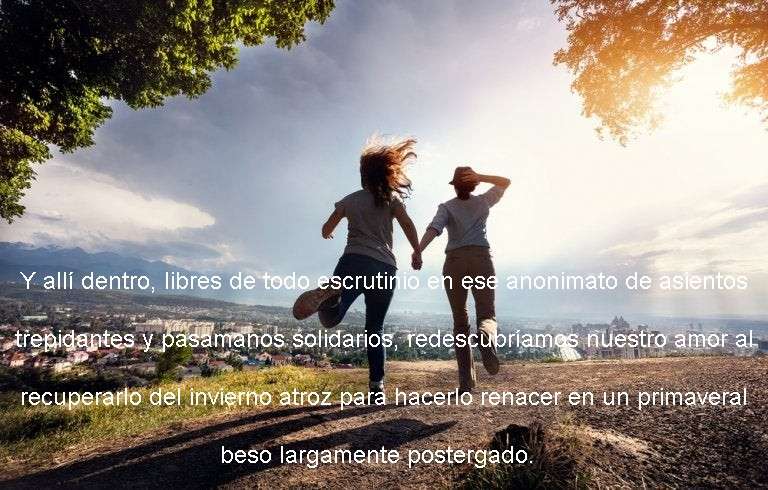
Conocí el amor en un parque y fue como una de sus verdes criaturas que ese viento de agosto mecía con un abrazo espléndidamente libre, pero muy pronto hubo de palpitar entre esquinas furtivas y paraderos cautelosos en una extraña ternura clandestina que duró una eternidad.
Fue así desde siempre incluso cuando ella y yo éramos unos desconocidos. Una prima suya tenía ya un enamorado aceptado por la familia pero previendo que los fuegos de esa pasión adolescente fructifiquen con una descendencia precoz, le permitían salir con él siempre y cuando lo hiciera en compañía de otro. Al principio quien se iba convertir en mi primera chica ejercía de celestina y entonaba una serenata imaginaria frente a los incómodos amantes. No tardó mucho en que todo esto fuera sublevante, así que urdieron un plan para buscar a alguien que acompañe a quien sobraba en esas citas tan huérfanas de privacidad y ese alguien resultó ser yo mismo. Ya con el improvisado cuarteto listo las muchachas salían juntas hasta cierto punto donde el enamorado consentido y yo las esperábamos, y cada pareja tomaba rumbos distintos por unas horas con el compromiso de reencontrarse luego en el mismo lugar. Una vez allí ellas emprendían el camino de regreso a casa pretendiendo haber estado acompañándose todo el tiempo.
La fórmula fue exitosa para todos. Los tórtolos tenían la cobertura perfecta para disfrutarse a solas, mientras que la prima dudosamente solidaria y yo terminamos por asumir como cierto el guion que representábamos pues al simular que salíamos con algún interés, eso que era apenas un artilugio, en verdad terminó encendiendo el amor entre nosotros. Así pues ya no sería solo la prima quien necesitaba esa complicidad para verse con el amado sino también aquella que en su momento se había limitado a ser el violín. Ahora una dependía de la otra y las nuevas reglas del juego requerían que ambas negocien para conseguir el ansiado permiso.
Mi flamante novia siguió echando mano de este recurso pero luego se inventó otro que la hacía independiente en las salidas. Todo lo demás era igual, yo debía esperarla en un sitio previamente acordado como fuera del bazar Yosaju e íbamos a algún parque cercano. Tras unos momentos juntos, a lo sumo una hora o poco más, nos dábamos un ardoroso adiós en cierta esquina lejana donde ella se sintiera a salvo de la mirada de los suyos, y se perdía sin mirar atrás en despedidas que tenían algo de crueles al no verla ceder al arrepentimiento de detenerse pequeña en la distancia para agitar una palma entristecida.
Si encontrarnos de esta manera suponía un grado de coordinación, lo sería mucho más cuando a ella le tocaba regresar a su casa porque de donde salía para vernos era la casa de su prima, muy cerca de la mía y la cual mi primer amor visitaba y dormía en ella algunos días. Un paradero de la avenida Faucett servía de punto de encuentro y fingiendo ser unos desconocidos nos confundíamos entre aquella gente expectante, pendientes y a cierta distancia uno del otro. Una mochila lila hacía las veces de señuelo. A lo lejos alcanzaba a distinguirla recargada sobre su hombro y como en el arcoíris legendario debía llegar hasta ese color para hacerme del tesoro que prometía al final de su delirante camino. La avenida hormigueaba con todos esos destinos sin tregua y el nuestro era rumbo hacia el norte en la periferia de la ciudad. Aguardábamos una línea en particular, la once, de color celeste y blanco con un motor rugiente que había aprendido a reconocer y amar. Y allí dentro, libres de todo escrutinio en ese anonimato de asientos trepidantes y pasamanos solidarios, redescubríamos nuestro amor al recuperarlo del invierno atroz para hacerlo renacer en un primaveral beso largamente postergado.
Algo similar ocurría en el viaje de su casa a la de su prima. La llamada de teléfono clandestina y muy breve me hacía saber la cita que habíamos aguardado por días o a veces semanas enteras mientras se desarrollaban las clases del colegio. Llegaba a su barrio de San Felipe en Comas y me apostaba con discreción e impaciencia al frente de su casa imaginando en la dilatada espera la dicha de buscarla y aun entrar, pero las sospechas de quienes pasaban a mi lado me devolvían a la precaria realidad de tener que hundir las manos en los bolsillos y que mi vida se reanude solo cuando se abriera la puerta que vigilaba. Al fin salía ella de esa casa roja de un piso y en ese momento verla era una fe desenterrada. Iba tan resuelta hasta la esquina acordada que por un momento me hacía dudar de si me ignoraba realmente. Subíamos a la línea once que nos llevaría a San Miguel con estudiado desapego y todavía más, ocupábamos asientos distantes puesto que mi querida noviecita extremaba el celo ante la eventual presencia de algún conocido que pudiera delatarnos. La interrogaba con la mirada y me devolvía un témpano de indiferencia. Solo al descartar cualquier peligro, varias cuadras más allá de donde habíamos subido, me revelaba su sonrisa e iba a sentarme a su lado pues para nuestra suerte ese ómnibus al que tanto y tanto le debíamos recién salía de su paradero inicial. Mucha gente subía a lo largo del trayecto. A veces los pasadizos llegaban a abarrotarse y hasta algún que otro bulto forzaba someter al cuerpo en una posición incómoda. Pero allí estábamos los dos en un frágil capullo de intimidad devorándonos con preguntas y arrumacos, mientras la desdicha iba poco a poco a nuestro alcance bajo la forma de esa esquina despiadada donde bajábamos convertidos de nuevo en unos perfectos extraños.
Puede que ella nunca se rebeló contra la injusticia de vivir un amor prófugo, pero en cambio su mente bullía en todo tipo de artimañas benévolas para acercarnos. Siendo todavía muy joven consiguió el puesto de recepcionista en una entidad pública. Recibía las llamadas en una central telefónica que derivaba inmediatamente al anexo que correspondía. Esa fue una oportunidad maravillosa para hablarnos ante la imposibilidad de hacerlo desde nuestras casas más allá de un muy fugaz intercambio de frases. Con gran osadía de su parte Daisy Summer, que así le gustaba hacerse nombrar, usaba la línea de los contribuyentes para hablar conmigo en unas charlas sumamente accidentadas pero al mismo tiempo divertidas. Suspendía abrupta el control que habilitaba nuestro diálogo para atender las llamadas entrantes y eso iba provocando enredos como cuando me saludaba de manera impersonal al darme la bienvenida, a lo cual con voz impostada yo le hacía solicitudes tan inauditas como el querer hablar con la morena más bella o pedir un consejo que hiciera posible soportar la lejanía de un gran amor. Y así cualquier cosa que le requiriera ausentarse activaba en esta maestra del sigilo y la discreción la idea de oportunidad para vernos con prisa y siempre a hurtadillas. Me lo comunicaba en cuanto podía y entonces esos días estériles y de resignación por sus ausencias pasaban a ser estupendos obsequios. Un puñado de tiempo aquí, otro puñado de tiempo poco después y así vivíamos nuestro amor a pedacitos. Ella lo hacía todo en verdad. Yo solo comía de su mano generosa.
Habría sido fabuloso buscarla y que me responda cuando yo necesitaba. Ser capaz de enmendar sus horarios, sorprenderla para que dejara inconcluso aquello que tuviera entre manos, hablarle libre de culpas sin tener que ser el amigo desdichado de los postes, los arbustos, las paredes altas, los rincones mal iluminados. Pero todo aquello que resulta obvio me fue negado. La mayoría de edad quizá pudo haberme otorgado esos raros privilegios con unas condiciones distintas a las que teníamos siendo adolescentes. Según me enteré muchos años más tarde los errores que cometí me hicieron perder el amor de mi vida antes de alcanzar esa pretendida libertad. Estuve tan estúpidamente cerca… Ella se fue de mi lado y no tuve más que empezar a extrañarla. Como lo hacía tan pronto al verla marcharse después de estar reclinados en nuestro árbol enamorado y la pregunta de cuándo nos volveríamos a ver era una mandíbula conmigo dentro engulléndome a dentelladas.
Podría preguntar entre los míos y nadie sabría qué decirme o buscar entre mis cosas y no encontraría vestigio alguno de que lo nuestro realmente ocurrió. Ni fotografías, ni cartas, ni amuletos. Nada. Es como si aquello que nos obligó a mantenernos ocultos se hubiera encargado de paso a dejar a la memoria huérfana de todo lo sensible para respaldar sus añoranzas. Conozco bien de qué se trata eso. Lo sufrí aquí dentro conmigo. Es un reino silencioso y de misterios, distante y lejano donde la verdad debe disimularse de apariencias, y vives en un sueño perpetuo todo aquello que no puede ser vivido para ignorar los escombros de tu alrededor. Que se extienda su mortaja sobre lo nuestro si ha de ser así. Que los otros queden apartados de esa miel que es habernos pertenecido. Que nadie más se duela salvo nosotros. Que el muro aquel se acumule de olvidos. Que quienes anduvimos dentro de esos pasadizos donde solo se va a tientas nos sabemos poseedores de una antorcha: amar en libertad es pasión, pero amar en las sombras es devoción.


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS