Durante más de cuarenta años, desde el 36, he convivido con un secreto que muchas veces me ha hecho dudar de mi propia cordura.
Pero ayer asistí en el María Guerrero al estreno de “Noche de guerra en el Museo del Prado”, de Rafael Alberti. Y aquel viaje ha vuelto con nitidez a mi cabeza. Aquel viaje…
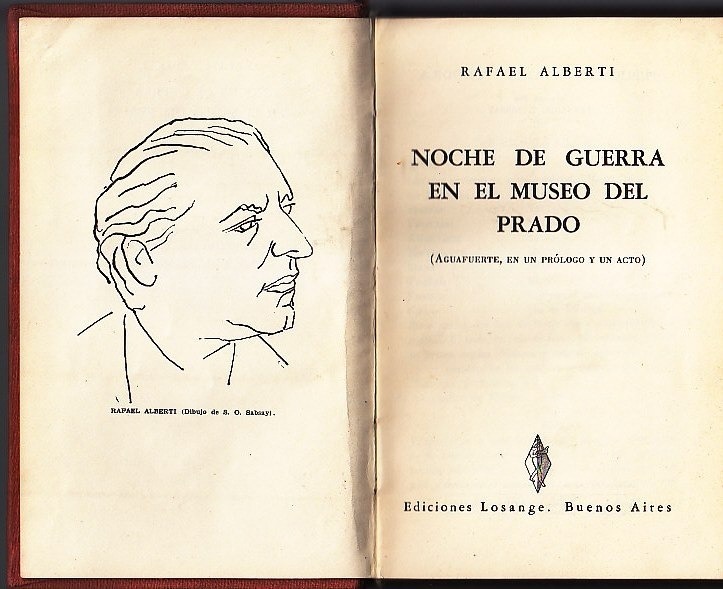
La Junta de Incautación había decidido evacuar el Museo del Prado por miedo a que una bomba “nacional” acabara con el arte nacional. Había que llevarse el museo a Valencia. Y a mí, carbonero en tiempos de paz y chófer en la guerra, me tocó conducir un camión cargado de cajas llenas de cuadros, en un convoy escoltado por milicianos del 5º Regimiento.

El viaje duró toda la noche del diez al once de diciembre y, desgraciadamente, el cuadro principal que transportábamos, Las Meninas, llegó destrozado. Cuando volví a Madrid tuve que dar parte de las incidencias: por qué había llegado destrozada la pintura, por qué estaban la caja y aquel enorme cuadro rotos. Cómo había sido posible que se rompiera el papel continuo que lo envolvía, y la caja de madera que lo protegía, y la brea impermeable que los cubría, y, además, se rompiera el lienzo y una esquina del marco.

En una sala del Museo habilitada como despacho me esperaban María Teresa León, supervisora de los traslados, y su esposo, el eminente poeta comunista Rafael Alberti.
Y conté exactamente lo que había pasado.
Salimos cuando anochecía de Madrid por la carretera de Valencia. Al llegar al puente de Arganda, ya de noche, verificamos que los arcos de hierro de su estructura impedían que los cuadros pudieran pasar cargados en el camión.

Y no quedó más remedido que descargarlos e intentar pasarlos de una orilla a la otra a pura fuerza.
Con la ayuda de varios milicianos pudimos bajar la caja. Lo hicimos con cuidado y lentitud, hasta conseguir ponerla en vertical sobre el asfalto. Pero comprobamos que era imposible que pudiéramos mover ese armatoste a pulso hasta cruzar el puente, y buscando y removiendo, aparecieron unos cilindros metálicos en el camión, que no sé muy bien qué función tenían. Pero a nosotros nos sirvieron de rodillos. Unos sujetaban delante, otros detrás y yo iba removiendo los rodillos y dirigiendo.

De pronto, se oyó un grito fuerte y vimos como Juanillo, un miliciano que sujetaba la parte de atrás, por la derecha, salía corriendo, gritando “socorro, socorro” y cómo sin más explicaciones saltó desde el puente al río. Oímos el chapoteo del agua, y entre el desconcierto y las manos de menos, la caja se desequilibró y ya no pudimos sujetarla, cayendo con todo su peso sobre su costado izquierdo armando gran estruendo y haciendo caer también a dos o tres milicianos y librándome yo de ser aplastado de milagro.
Tras unos segundos, o quizás minutos, de confusión, bajamos por un terraplén a buscar al pobre Juanillo, que seguía gritando y chapoteando. Parecía haber enloquecido. Sus gritos y lamentos nos guiaron en la oscuridad. Entre cuatro le subimos y le metimos en el camión, donde se quitó la ropa, empapada. Tenía los ojos desencajados, y un rictus rígido en la boca. Vimos que tenía una herida en el hombro izquierdo. Se la limpiamos, le pusimos encima cuatro mantas, y tiritando, y todavía asustado, nos contó lo que le había pasado.
Dijo que cuando empezamos a mover la caja sobre los rulos, desde dentro oyó ruidos como rasgando papel, primero, y golpes después como si los dieran con un martillo. Vio la madera romperse, y un hombre “con bigotes, una cruz en el pecho y un puñal en la mano”, salió vociferando cosas que él no entendía. Le lanzó una puñalada que no le cortó el cuello de milagro, porque lo vio venir y lo pudo esquivar, pero no evitó que le rajara el hombro.

También dijo que salió una pareja, parecían enanos, que azuzaban, “dale, dale, dale”, mientras dos señoritas con vestidos antiguos se reían con una risa como de hienas, fina y molesta y un mastín enorme ladraba e intentaba morderle. Y aunque otra joven, ésta distinguida, sujetó del brazo al hombre armado, intentando tranquilizarle, éste lanzó otra puñalada, ya sin concierto, que no le alcanzó. Fue cuando salió corriendo y se tiró al río.


Cuando llegué a este punto, callé. Nos mirábamos los tres en silencio, y al cabo, Don Rafael dijo como recitando:
—La guerra crea monstruos en las mentes, pone a dormir la razón. Delirios. Seguro que la caja y todo lo demás se rompió al caerse…
—Cayó del otro lado, don Rafael. No se rompió por el lado que cayó.
—…y el hombre se heriría el hombro en la caída.
—No era herida de piedra ni de rama: era recta, limpia y profunda. No era herida de golpe, sino de corte. Como hecha con un cuchillo.
—¿Y nadie más vio nada?
—Nada. Sólo oímos el grito de socorro de Juanillo.
Le dije lo que yo vi: que parecía roto todo desde dentro, y el pincel que sujetaba Velázquez tenía una mancha roja que un experto dijo que no era del original.
—Seguro que se corrió pintura roja de otra parte… de la cruz de Calatrava que lleva en el pecho. Seguro. —quería convencerse doña María Teresa.
Después de un silencio, lo dijo, con ese tono casi imperial tan propio de don Rafael.
—No contemos supersticiones. Digamos que la caja se cayó en el puente de Arganda. Y queda cerrado este asunto.
Su esposa asintió y me pidió que preparara y firmara un informe en ese sentido. Y fue lo que hice. Días después, ellos renunciaron a supervisar más traslados, y a mí me mandaron al frente.
A este viaje yo le debo mil noches de insomnio. Pero Don Rafael cogió mi “superstición” y se inventó esa “guerra en el Museo” que vi anoche. A mí me asustó. A él le inspiró. Y es que él era poeta y yo, un pobre carbonero.


 III Concurso de Historias del viaje
III Concurso de Historias del viaje
OPINIONES Y COMENTARIOS