
Lo conocí cuando yo tenía apenas seis años. Juan Ignacio era un niño con capacidades diferentes, muy raro. Estaba siempre fuera de su casa, en la vereda, saltando y moviendo en el aire tres deditos de su mano: el mayor, el anular y el meñique, mientras el índice y el pulgar tocaban sus yemas formando un círculo por el que miraba al cielo buscando al sol.
Usaba unos lentes de cristales gruesos que siempre estaban sucios. Su boca entreabierta mostraba dientes feos y torcidos. Se babeaba todo el tiempo y no hablaba ni una palabra. A veces emitía un sonido monótono que servía para darle un nuevo impulso, saltar más alto mirando al cielo y …mover de nuevo su manito.

Juan Ignacio tenía cuatro años. Se convirtió con el tiempo en el mayor de tres, con dos hermanitas menores que él.
Estaba siempre en la vereda en una esquina donde pasaba mucha gente. Era una parte infaltable del paisaje ciudadano. Todos lo conocíamos y desde el bus lo buscábamos para verlo cuando llegábamos a casa todos los días.
-¡Ahí está! -decíamos, y suspirábamos aliviados. Le teníamos lástima, al tiempo que nos preocupaba un día no verlo más. Sentíamos también un gran temor de ser castigados con un hijo o un hermano que fuera como él.
Conocíamos a sus padres y a sus abuelos maternos. Todos convivían en la antigua casa de la esquina. Su madre era muy bonita y las niñas pequeñas, su vivo retrato, inteligentes y simpáticas. Su padre a quien apodábamos «el Coco», era delgado, medio pelado, de aspecto desprolijo, cabizbajo, taciturno; hablaba muy poco y nunca se enojaba. Yo creía que Juan Ignacio había heredado su condición de él, un hombre simple, poco inteligente y nada atractivo.
Lo cierto es que en los ojos negros y en la mirada profunda de su progenitor, se adivinaba una enorme tristeza, como si el nacimiento de su hijo mayor, el único varón, hubiera significado para él una frustración imposible de superar. Parecía sentir vergüenza cada vez que lo señalaban y envidiar a los padres de los otros niños del barrio. Caminaba al lado de su hijo sin tomarlo de la mano, sin pasarle el brazo por la espalda, porque a Juan Ignacio no le gustaba que lo tocaran y si alguien lo hacía, se ponía furioso.
Yo creía que dentro de su casa no lo soportaban y por eso, lo dejaban salir tempranito a la calle, seguros que allí la pasaría mejor…Como si sus parientes supieran que eso le gustaba… ¡jaj!…
Su abuela, doña Mercedes, y su madre eran muy conversadoras, pero jamás hablaban de Juan Ignacio.
Ese niño que no tenía síndrome de Down pero padecía una discapacidad muy grave aumentada con otras patologías, pasó a ser parte de la barra de niños vecinos que salíamos a jugar en la vereda todas las tardecitas. Él nunca nos habló, solo estaba allí, siempre haciendo lo mismo sin mirar a nadie.
Dejé de ver a Juan Ignacio hace más de cuarenta años, cuando me fui a vivir a otra ciudad. Una vez, excepcionalmente lo vi de lejos en su esquina, ya convertido en un hombre con barba desprolija y arrugas en su rostro. Era muy joven pero parecía un viejo. Un tiempo después pregunté por él y me dijeron que se había muerto. También me dijeron que su condición no le hubiera permitido vivir mucho más.
Recuerdo los cambios que se detectaban en él cuando su abuela, le pegaba en sus deditos y le decía: «eso no se hace». Entonces Juan Ignacio que la respetaba mucho, bajaba los ojos, se ponía rojo como un tomate y escondía las dos manos detrás de la cintura.

Hace poco leí un libro sobre autismo y conocí las grandes dificultades de comunicación que tienen esas personas.
Su protagonista, un niño autista muy apoyado por su madre, trata de explicar por qué salta, por qué grita, por qué repite siempre las mismas respuestas. Entonces me di cuenta que Juan Ignacio había sido un niño autista.
Durante mi infancia tuve la oportunidad de convivir con un niño especial que muy poco comprendimos, un niño a quien su familia tachó de «anormal» y lo consideró su vergüenza.
Quise volver el tiempo atrás para estar de nuevo con Juan Ignacio, repetirle una y otra vez que lo quería mucho, que él siempre generó en mí un cariño especial. Que yo lo iba a ayudar y que quería ver en su rostro una sola vez una pequeña sonrisa. Que no me importaba que sus ojitos no pudieran enfocar mi cara cuando yo le hablara o sólo me respondiera con gritos incomprensibles que parecían insultos.
Quise que todo hubiera sido diferente. Sentí que Juan Ignacio no había sido un personaje raro del barrio y que salía a la vereda a buscar entre la gente que veía a diario alguien que lo entendiera un poquito.
¡Cuántas cosas me dijo! ¡Cuántas cosas no entendí! ¡Cuántas oportunidades perdí! ¡Si se pudiera volver atrás y corregir los errores! No se imaginan cuánto me gustaría.

Me di cuenta que hay sentimientos en las personas que pase lo que pase, nunca cambian y que siempre quedan guardados en el corazón, esperando tener una oportunidad, al menos, de ser expresados.
Creo que yo también, al igual que aquel niño especial que conocí en mi infancia, un día pude ver la luz del sol y me enceguecí, levanté mi mano al cielo y desesperada quise taparla. Quise seguir viviendo sola en la oscuridad pero no pude. Porque después de ver la luz del sol y respirar libertad fuera de mi casa, solo puedo sentir ganas de saltar, de gritar fuerte, de encontrar en mi cabeza llena de confusiones, la única respuesta que sé que es correcta.
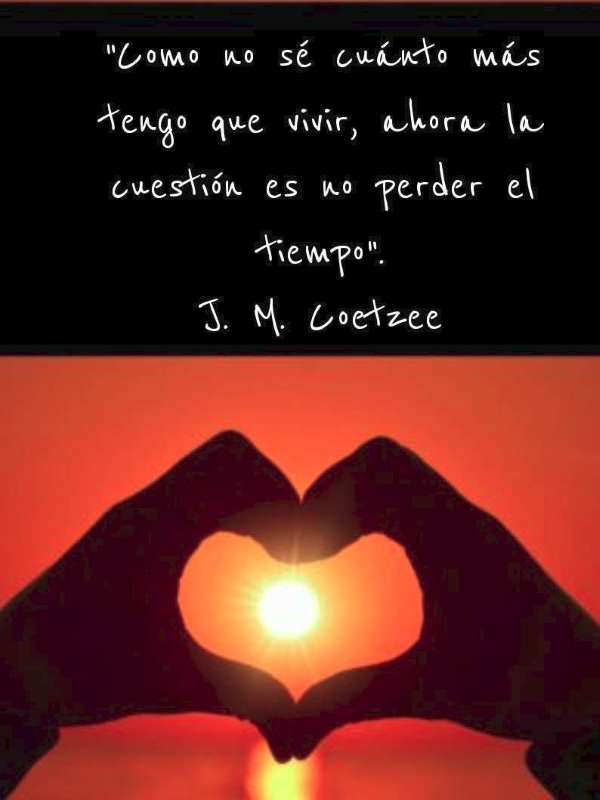


 Relatos musicados
Relatos musicados
OPINIONES Y COMENTARIOS