Lunes 4.30 AM. José se levantó como cualquier otro día, sin
abrir las ventanas de su pequeña habitación iluminada por un foco de 40 watts
que solo le permitía ver lo básico para calzarse las ropas rotas: un pantalón
con hoyos en las rodillas, una camiseta blanca toda percudida y un sweeter
color marrón que tenía más agujeros que una raqueta de tenis. Bebió su café ya
frio de la noche anterior y salió a la cuidad con su diablito, único amigo y
fiel compañero de trabajo.
Afuera la cuidad vacía, oscura, donde solo se veían pequeños
faroles iluminando la calzada, cansados de besar la noches cotidianas en aquel
barrio miserable, donde, ni las calles se encontraban pavimentadas. Era
cuestión de unos poco minutos para que el negro de la noche diera paso al gris
del día que se avecinaba, el sol no había salido en meses en aquella zona de la
cuidad, era como si tuviera las instrucciones de no aparecerse por esos lares
olvidados, solo enfocándose en las colonias de la cuidad donde todavía la gente
tenía esperanza, sueños e ilusiones.
Por el camino lodoso hacia la central de abastos, a paso
lento y un poco desganado; José iba pensando en su familia, aquella que desapareció
hace un par de años en la explosión del tanque industrial. Recordaba a su
mujer, todas las mañanas despierta al otro lado de la habitación terminando de
calentar el café en la estufa de carbón que servía también para dar un poco de
calefacción a la habitación cerrada y un poco húmeda. También recordaba a su
única hija, murió muy pequeña, apenas comenzaba a ligar las palabras, recuerda
que la primera palabra que pronunció fue “papa”, lo consideraba el día más
glorioso de su vida, un triunfo sobre el anonimato.
Al acercarse a la central y a la bodega #30, comenzaba a oír
las voces de los dueños y de sus compañeros diableros. “hola José, buen día”,
“listo para trabajar”, seguramente serían las únicas palabras que le dirigirían
en todo el día a excepción claro está de las relacionadas con las labores
cotidianas que desempeñaba, “cuanto me cobra por llevar esto al coche”, “son 30
kilos de maíz”, “crees poder con todo esto en un solo viaje”. Así pasaba su día,
entre el ir y venir, con el diablo lleno de ida y casi siempre vacío de vuelta,
un constante llegar y regresar por mas mercancía, siempre dispuesto a un último
viaje por más cansado que estuviera, solo esperando la propina de la gente. Y
al final de nuevo de regreso a su habitación.
Durante el regreso a su casa, demasiado cansado del día como
para pasar por la miscelánea de la esquina, por la cerveza diaria que lo
esperaba en el refrigerador de la izquierda, no se detuvo y siguió su camino con
su paso cada vez más aletargado. Terminaba el día y comenzaba a entrar la noche,
José avanzó por las calles terregosas, con la noche tocándole la espalda, calles
solo iluminadas por aquellas farolas, testigos de su andar. Las mismas calles
de siempre, todas iguales, todas sin sentido. Cuál sería su sorpresa al pasar
por el callejón, donde las jaurías de perros se refugiaban de la noche y diagramaban
su próxima estrategia de supervivencia. A lo lejos, una pequeña luz llamo su atención, se acercó
cuidadosamente al final del callejón cerciorándose primero que aquella jauría no
hubiera vuelto de sus excursiones cotidianas, todo mundo sabe que encontrarse
con esa jauría en la noche o en el día significa una muerte segura.
José se dio cuenta que la luz provenía de atrás de unas
cajas de madera que en su tiempo habían servido para albergar lavadoras y
secadoras recién sacadas de la tienda de conveniencia, con las pocas fuerzas
que tenía, movió las cajas y las aparto cuidadosamente del objeto de su
búsqueda, de forma casi abrupta la luz penetró sus ojos. Era una luz paralizante,
de forma instantánea distingió a su esposa, aproximadamente 10 años mayor de
cuando había muerto, su misma sonrisa, su mismo vestido, esperándolo como
siempre al final de una habitación muy iluminada y con un café tan caliente que
la tasa desprendía un vapor con olor a canela. Vio a su hija, pensó, un poco más
pequeña que cuando fue encontrada calcinada el día de la tragedia, llevaba un
vestido rosa, un vestido que José nunca se lo había visto puesto, le quedaba a
las mil maravillas, parecía una princesa salida de un cuento de hadas, sonreía
y en la mano llevaba una campana de cristal que hacía sonar una melodía tan
bella que pregonaba el mejor de los futuros para aquella familia que solo
conocía el futuro como una lúgubre y monótona consecuencia de un presente
igualmente lúgubre y monótono.
José se quedó sentado al fondo del callejón por un tiempo
indefinido, pudieron ser segundos, minutos, meses o años; no importaba, el
tiempo había desaparecido, solo quedaba un espacio infinito donde él y su
familia se miraban a las caras, como si el hoy y el mañana, el aquí o el allá
se borraran y escaparan ante tal paz y felicidad que nunca se había sentido en
esa cuidad de sombras. José sentado arriba de una de las cajas de madera, solo,
con la mirada perdida y la saliva escurriéndole por el labio inferior miraba al
final del callejón oscuro, donde solamente se percibía un grafiti en la pared
que decía en letras tribales y de tamaño descomunal: “A la chingada”.
Se escucharon súbitamente un sin fin de ladridos caníbales
que estremecieron el cielo, las calles y la noche, esa furia canina se llegó a
oír en los barrios más acomodados de la cuidad, donde el sol todavía se daba sus
paseos y donde su gente, ante tan espantoso lamento, creyó que una maldición les
había caído, que había llegado el fin del mundo.
Los candiles de la calle de súbito explotaron y todo fue
oscuridad.
CUIDAD DE MÉXICO, MÉXICO
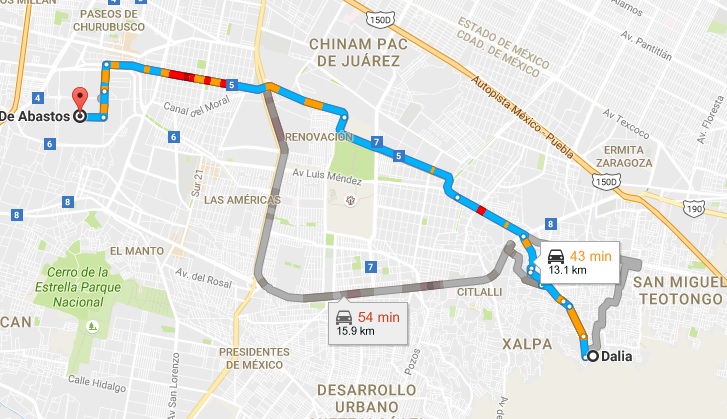





 I Concurso de Historias del viaje
I Concurso de Historias del viaje
OPINIONES Y COMENTARIOS