Hay textos que no solo se leen, se quedan. No por lo que dicen, sino por lo que desatan. El tuyo, Ramón, Escritura(s), me dejó en silencio unos minutos. Como si hubiera hecho clic en una diapositiva antigua que llevaba años apagada en mí.
No sentí nostalgia, no del todo. Lo que sentí fue reconocimiento. Una especie de eco. No exactamente en el contenido —yo no escribo como tú, ni desde donde tú—, sino en algo más profundo: la sospecha de que la escritura ya no cabe donde cabía antes. De que la forma ha cambiado, y con ella, todo.

Pero lo que permanece, lo que insiste, es el gesto humano de narrar. Eso que Aristóteles llamó mímesis: la necesidad de representar el mundo, de dar sentido a lo vivido. Él decía que imitamos por naturaleza, que es nuestra manera de conocer. Hoy, más que nunca, sigo creyendo en esa mímesis como una forma adaptativa. Ya no escribimos siempre igual, pero seguimos escribiendo. Con papel, con voz, con imágenes, con gestos.
Me detuve especialmente en ese momento en que hablas de tu hija. De cómo para ella contar historias implica, de forma natural, usar palabras, dibujos, fotografías. Y pensé en mi hijo, el más pequeño, que hace lo mismo desde otro lugar. Hace unos días me dibujó. Me dibujó como quien no describe, sino que vibra. Como si fuera una versión en rotulador de Kandinsky: estrella al ombligo, ojos cruzados, color en estallido. Y pensé: eso también es narrar. Eso también es una forma de contarme. Quizá incluso más honesta que muchas biografías.
Entonces pensé en la representación. En cómo, desde niños, tratamos de fijar en el papel aquello que no sabemos decir. En cómo el gesto de narrar empieza mucho antes que las palabras. Y sigue, más tarde, en las sombras que proyectamos. Tú dices que las pantallas son hijas del cine. Y yo me acuerdo de Platón. De su caverna. De aquellas sombras proyectadas que los prisioneros creían reales. Hoy las sombras siguen ahí, pero ahora sabemos que son relato. Que son construcción. Que cada imagen proyectada encierra una interpretación, un marco, un deseo. En la pantalla proyectamos versiones, dudas, preguntas. No hay una sola verdad iluminada: hay luz y sombra. Y también posibilidad. Y a veces esa posibilidad aparece en cualquier parte. En un muro, en una silueta, en un gesto que no esperabas.
Hace unos días, mientras caminaba, vi el rostro de Don Quijote dibujado en una farola. Sería más correcto decir que lo imaginé. El caso es que no pude evitar completarlo: fotografié aquella farola, tracé el rostro y lo compartí en Instagram. Y escribí algo. Porque a veces —como dices tú, Ramón, — una historia no nace de una idea, sino de una imagen que te mira. Escribí: «El valor se halla en ese lugar intermedio entre la cobardía y la temeridad.» Y ese fue mi atrevimiento: dejé viajar mi creatividad hacia el escrutinio de otros.
Y recordé un fragmento de Don Quijote cuando emprendía su viaje:
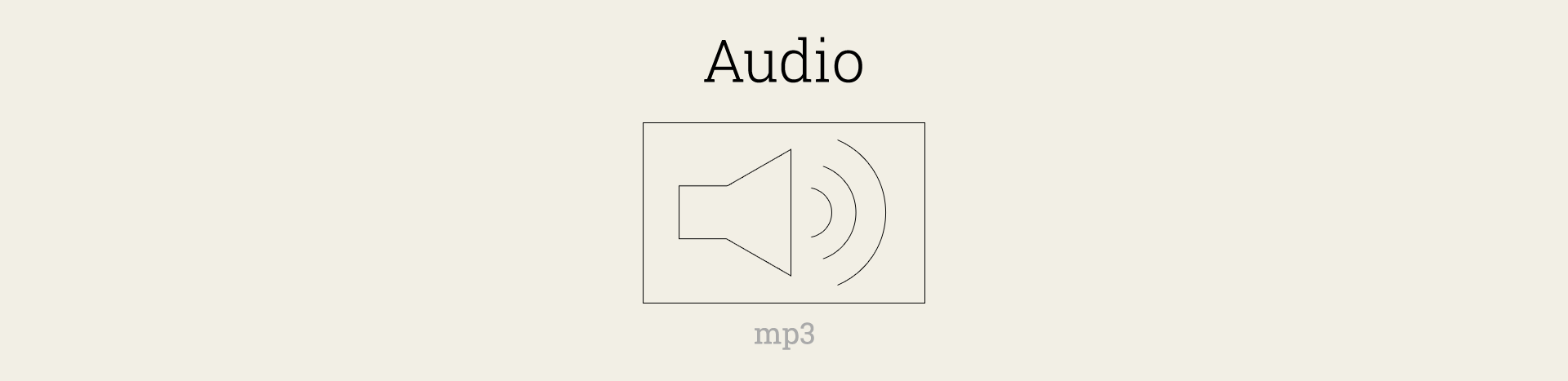
Quizá por eso seguimos saliendo al camino, buscando historias donde apenas hay formas. Como hacía mi abuelo. Él escribía en un diario durante los viajes en autocaravana que nos regalaba cada verano a mi hermano y a mí, como si el mundo pudiera desvanecerse si no lo apuntaba. Usaba una letra meticulosa, azul, clara. Anotaba los lugares, las rutas, los detalles pequeños que el tiempo habría borrado sin su trazo. Aquellos cuadernos son, hoy en día, mapas de historias vividas y compartidas. Mapas de lo que importa.
Al volver a casa, proyectábamos las diapositivas en la pared del comedor. La luz temblaba, alguien apretaba un botón, y de golpe, aparecía La Capadocia, el sol de medianoche desde las islas Lofoten, mi hermano comiendo un helado en la plaza de San Marcos de Venecia. Pero lo esencial no era la imagen, sino su voz. Él contaba lo que no se veía: la ola de calor en Meteora, la canción que canturreaba mi abuela, el amanecer entre las cabezas de piedra del monte Nemrut. Luz y palabra. Imagen y relato. Aquello, sin saberlo, era ya una forma de escritura expandida.

Y pienso ahora en cómo ese gesto ha cambiado de manos y de ritmo. En cómo la narración pasó de la voz pausada de mi abuelo al vértigo intuitivo de mi hija. Hoy la miro —adolescente, digital, veloz— y veo cómo se cuenta al mundo. Sus historias son breves, a veces crípticas. Mezclan música, texto flotante, mirada frontal, ironía. Pero también hay otra cosa. Un post, una caja, una emoción grabada: está haciendo unboxing de su propio libro. Lo ha escrito con dieciséis años. Se titula Entre Atardeceres. Abre la caja con manos temblorosas y saca un ejemplar editado mientras se graba. Y entonces escribe un texto para acompañar ese vídeo. Un texto breve, cuidado, sincero. Lo digital y lo escrito no se oponen: se entrelazan.
Ella no escribe como yo. Ella coreografía el mundo. Lo edita, lo encuadra, lo convierte en relato con las herramientas de su tiempo. Quizás no hay puntuación, pero hay ritmo. No hay narrador clásico, pero hay gesto. Es su forma de alfabetización: una alfabetización que no renuncia a la imaginación, sino que la convierte en lenguaje nativo.
Y es que aunque cambie el medio, nos adaptamos, y seguimos narrando. Aunque la forma ya no tenga bordes nítidos. Yo lo hago desde la intuición de que seguimos escribiendo, aunque ahora la tinta sea luz y el papel, una pantalla. Lo hago porque creo —como tú— que la escritura no se ha acabado, solo se ha transformado. Y porque me gusta pensar que la imaginación sigue siendo una forma de luz.
Y si me permites, acabaré con una breve reflexión:
Escribe para que
el mundo no se borre.
Isa Drets.


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS