Cuando salgo de mi clase de los miércoles en el centro, ya hace rato que ha anochecido. Camino hasta la parada del autobús entre bípedos de todas las edades que caminan en infinitas direcciones. Espero entre otro montón, nadie parece planear nada, todos abstraídos con sus móviles o sus auriculares. Cuando el autobús llega algunos suben conmigo. No reconozco a nadie. Ni siquiera al conductor, pero no es que reconocer caras sea mi mejor capacidad. Miro por la ventana.
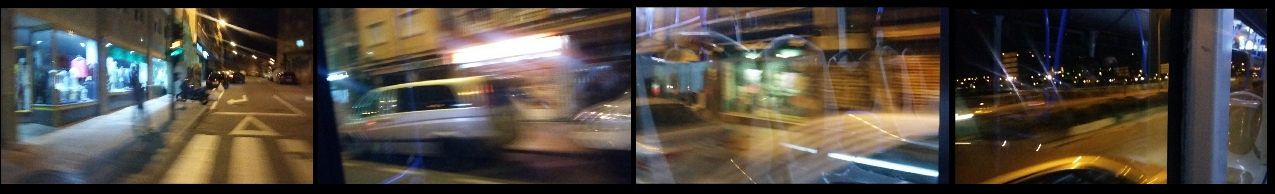
Las calles son un lugar hostil, donde hace mucho frío y mucho calor. Las noches son oscuras incluso en la ciudad dorada. Encuentras vagabundos sin piernas o sin manos con carteles para que les des unas monedas y son mafias, te explicaron, alguien los controla. Las calles no son de todo el mundo, es otra mentira. Hay parques que pronto aprendes a rodear, hay edificios que parecen vacíos hasta que un día una operación policial desaloja a un grupo de ocupas. Nunca caminas en soledad por una calle, siempre hay alguien mirándote desde alguna parte. Una noche entras en un cajero automático y encuentras un revoltijo de mantas que respira. Sacas dinero mirando hacia la puerta de reojo y escuchando con la máxima atención por si el revoltijo de mantas se mueve, te da pena, no hace nada, pero estás deseando salir de allí. Por supuesto después de unas semanas ya nadie duerme en ese cajero. Algunos parques se cierran por las noches. Algunos rincones son peligrosos y la ciudad es de todos. Eso dicen. Pero las calles dan miedo. Observo las sombras que se aproximan por la espalda y siempre tengo un objeto cerca de la mano. Siempre atenta a los ruidos y a las personas que se acercan, siempre dispuesta a echar a correr. Los perros ladran y las sirenas de las ambulancias emiten alaridos audibles a kilómetros exigiendo paso. Nada es lo que parece en la calle. Es terreno hostil. A quién no le han pegado en la calle, o agredido por algo tan estúpido como un puesto en una cola, da igual, del supermercado o del médico. Las apariencias engañan. Nada distingue las intenciones de los peatones. Ni siquiera de los uniformados para el orden público. Nadie va a ayudarte, vuelve rápido a tu casa, porque hasta una paloma puede burlarse de ti con sus excrementos.
Al llegar a mi calle, espero paciente a que alguien presione el botón que solicita la parada. Salto a la acera en el último momento y por la puerta del fondo, que nadie camine detrás de mí, en un barrio de estilo residencial en las afueras, desierto a cualquier hora. A lo lejos alguien pasea un perro. Algunas urracas dan saltitos por el césped central de la calle. Parecen camareros de gala encerados, mayordomos. Están por todas partes, astutas y frías, cada vez hay más, y eso me hace pensar que en realidad son espías coreanos, siempre lo he pensado, algunas de ellas son robots, sus ojos micro cámaras.

Una manzana más allá de mi casa un grupo de tres personas que no están paseando perros. Alerta. Son jóvenes, alerta más intenso. Se dispersan y se reagrupan mirando dispositivos destellantes. Del otro lado de la calle aparece un chico dentro de la capucha de una sudadera oscura ¿De dónde ha salido? Camina más deprisa que yo, pronto estará a mi altura. Puedo darle un buen golpe con mi mochila y me saco un asa del hombro. El grupo de tres se ha instalado justo debajo de mi terraza. El encapuchado pasa de largo y se dirige hacia ellos. Entonces acelero cuanto puedo, debo llegar a la puerta de mi urbanización antes de que me elijan. Buscan algo en las ramas de un árbol de la acera. Cierro la puerta metálica de diseño, al menos que tengan que saltar. Llega un coche y aparca, hay sitio de sobra. Que no venga a este edificio por favor. Paso junto a los buzones mirándolos de soslayo, mala suerte hoy no lo voy a comprobar. En el portal cierro la puerta detrás de mí, nadie, un vecino entrando tranquilamente en el portal de enfrente. Me aseguro de que la puerta queda bien cerrada y llamo al ascensor.
La semana pasada abrieron algunos coches en el garaje. No es tan difícil acceder a ellos. Y desde el garaje subir a cualquiera de las escaleras. El ascensor está a punto de llegar ¿Y si viene alguien dentro? Empiezo a correr escaleras arriba. Me tropiezo y me caigo, me siento en un escalón y me cojo el tobillo, si me duele no lo noto, inmóvil, escuchando. La puerta del ascensor se cierra, no escucho pasos, silencio, el runrún de un televisor lejano. Las luces tienen sensores de movimiento y están todas apagadas. Siguen apagadas, por fin me levanto y continúo el ascenso hacia mi hogar, con las llaves escondidas en el puño como una navaja. Pero en la puerta no consigo introducirlas, otra vez las llaves de mi novio por dentro, pulso el timbre pensando en esconderme mientras cuento sus parsimoniosos pasos en el interior,
—¿Qué te pasa? Vienes sofocada.
Hay una urraca posada en su hombro. La señalo con el dedo sin poder decir nada.
—Te presento a Eliot.
FIN.
Varias calles de Salamanca (Del Paseo de San Vicente a calle Beira y otras)

 II Concurso-taller de Historias de la calle
II Concurso-taller de Historias de la calle
OPINIONES Y COMENTARIOS