«…Aranjuez a 29 de mayo de 1940.
RESULTANDO: Que el consejo de Guerra Permanente reunido en la plaza de Cuenca el 13.05.40; para ver y fallar la presente causa, seguida por los trámites del juicio sumarísimo de Urgencia, contra ESTEBAN y 23 más, ha dictado SENTENCIA en la que condena a los procesados a la pena de MUERTE como autores de un delito de ADHESION A LA REBELION MILITAR…».
Así comienzan los autos del Consejo de Guerra Sumarísimo, que obran en el Archivo General e Histórico del Ministerio de Defensa bajo el número 1467 de registro. Un legajo de 500 hojas carcomidas por el tiempo y que la Administración Central se dignó facilitarme previo pago de los 150,75€ que me vi forzado a transferirle.
Supongo que como a todos nos sucede, existen ciertas monotonías que vienen a nuestra mente en momentos determinados y que colman de ternura nuestros pensamientos. A mí me pasa que con el tiempo, unas pocas rutinas han acabado por convertirse en verdaderas añoranzas. Recuerdo las meriendas en casa de mis abuelos, allí donde el gigante de ruedas grandes me acercaba roncamente. El yayo Pedro insistía en deshacer una mochila que por mi corta edad, contenía únicamente la bolsa de mi almuerzo y el Subaru azul que me empeñaba en arrastrar de forma insistente por las fachadas de los edificios que me rodeaban.
Tras del forzado reparto de besos, atacaba la leche y las galletas regalo de mi abuela y luego, tras del ágape, iniciaba las tareas.
– No todos tuvimos la suerte de ir al colegio, pirata. – Me decía mi abuelo, cariñosamente.
– Sí, vaya suerte la mía. – Resoplaba yo, al tiempo que acometía mis deberes.
Una tarde, me pareció notar que el yayo estaba triste. Era como si los fantasmas que sepultaba el tiempo volvieran a recorrer los rincones de su mente y se reflejaban en sus ojos. Parecía recordar algo, cuando clavó una mirada de pena en su pirata. Durante una pausa que aprovechó para recoger su pañuelo, me acomodé en la silla de anea que coloqué junto a sus rodillas. Y con voz quebrada y llena de afecto, mi abuelo me contó…
– «…Tu bisabuelo y yo, pirata, trabajábamos de sol a sol todos los días como pastores. Los animales y los amos no entendían de fiestas. Mi madre cuidaba de mis hermanas mientras atendía la casa de los Señores en la aldea donde vivíamos. Algunas noches, tras de recoger el ganado, mi padre y yo nos pasábamos por la taberna del Nete; una tasca sin apenas ventanas, donde la única bombilla del pueblo iluminaba toda la estancia. Era pura magia, pues entonces las casas y aún también la iglesia, se alumbraban con «quinqués» y lámparas de aceite. Allí pasaba yo las tardes, con los ojos enrojecidos por el humo de la picadura que todo lo impregnaba. Tenía miedo de la Águeda, la esposa del Nete, que discutía y amenazaba con matar constantemente a su marido. Mi padre no rompía la costumbre; y Julián, que ese era el verdadero nombre de su amigo, le contaba las noticias que salían de la radio. Eso y el vaso de vino donde yo mojaba, ora el queso, ora el pan que sobraba de nuestra jornada.
Estalló la guerra, la excusa perfecta para que lo más bajo y ruin de las personas saliera a la superficie, decía. El hambre y la fatiga desafiaban a la propia muerte. Bebés que lactaban el pecho de sus madres muertas. Niños con sus miembros arrancados por las bombas. Carne viva. Gente acallando sus heridas. El destino ahogado en sangre. El horror. Los ancianos agotados, con la mirada perdida, esperando la muerte. Tendidos en el suelo, sopesando afrontar el resto del camino o maldiciéndose por haber abandonado el infierno en el que se habían convertido sus hogares…
Las palabras eran ya vacías, porque no transmitían nada, desdeñadas a los oídos que sólo prestaban atención a la batalla. Nombres escritos en las bombas. Sed de venganza tras cada disparo, y es a la hora de recargar, cuando el estertor de los proyectiles y el golpeteo de los cerrojos vislumbra el escarnio que alimentan las trincheras. Hoyos de tierra que inculcan el odio en las botas de los hombres, manchas de inquina y de barro. En este lugar, con miedo y con desprecio se escribe el rencor, se libra el conflicto en una escala que nos desborda… Ese es el rostro, sin duda, más vil de la guerra. Personas inocentes, civiles cuya sangre limpió el honor de los militares sublevados. Nacionales. Se me ocurren mil maneras de llamarlos. Me arrebataron, al poco de cumplir once años, al hombre grande y bueno que era mi padre. Primero unos, que forzaron su marcha al frente, a pesar de que aquella no era nuestra guerra, y luego otros, que hicieron que no regresara para vernos crecer, ni a mí ni a mis hermanas. Fueron aquellos que provocaron las noches de miedo interminables. Añoro nuestras jornadas, las ovejas, el pan seco y el vino y recuerdo las mejillas siempre enjutas de mi madre. Maldigo el día en que la radio escupió la noticia del alzamiento. Allí estaba mi padre y el banco de madera se quejaba cuando él abrazaba la jarra. Julián no había terminado de pasar la escoba y la Águeda había insistido ya dos veces con matarlo, pero el Nete estaba demasiado ocupado para atender a los propósitos de su esposa y se esforzaba en recuperar la emisora en el aparato. Yo reía, recordando que los «guachos» sorprendidos contaban que la Águeda robaba los niños a sus padres cada noche y que luego, los encerraba en la caja de la radio. Aquél fue el último día en que mezclé los cuscurros de pan y el fuerte sabor a vino que se vendía en la taberna…».
FIN
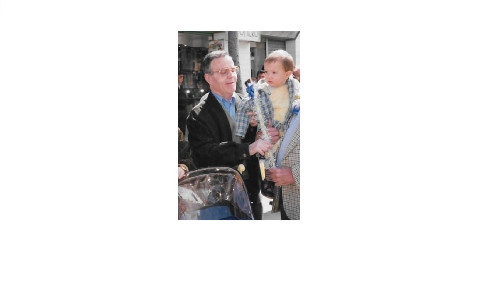

OPINIONES Y COMENTARIOS
comments powered by Disqus