Hace catorce años murió con más de noventa mi tío bisabuelo Honorio. Su existencia fue un entramado de apasionantes aventuras y experiencias. En su rostro siempre había dibujada una sonrisa franca, de esas que transmiten una plena satisfacción con la vida. Era un ser muy querido en la familia de mi madre. Cuando yo era pequeña, venía a comer con nosotros algún que otro sábado y su alegría enseguida inundaba la casa. Me fascinaba la naturalidad con la que se conducía cuando comía los espárragos que solía servir mi madre, sabiendo que le gustaban. Se dice que hacerlo con la mano es la forma correcta, pero nunca se los he visto comer a otra persona de esa manera con tanta habilidad. Era sin lugar a dudas el clásico gentleman, un hombre detallista que derrochaba buen gusto y saber hacer. Sus modales eran impecables e iba siempre vestido de punta en blanco. Sin embargo, parecía desentendido de su indumentaria, como si vestir bien fuese algo innato en él.

De niña siempre oía decir que mi abuelo, trabajador incansable, veía al tío de su mujer como la cigarra del famoso cuento. En verdad, el tío Honorio vivía feliz y despreocupado, inmerso en el ambiente de la farándula más popular de su época. No se privaba de nada. Cuando había tenido dinero lo había gastado en fiestas y en amigos sin previsión alguna. Pero había tenido la suerte de recibir una herencia cada vez que se había quedado sin él. Llegó a ser propietario de un cortijo del que tuvo que desprenderse a causa de las deudas. Pese a todo, tuvo varios trabajos. El más productivo fue el de representante de artistas, en especial de uno con el que viajó por todo el mundo. Aquellas giras le permitieron visitar lugares fascinantes e incluso pasar largas temporadas en ellos, además de conocer a todo tipo de personajes interesantes: actores, cantantes, políticos, poetas, artistas…


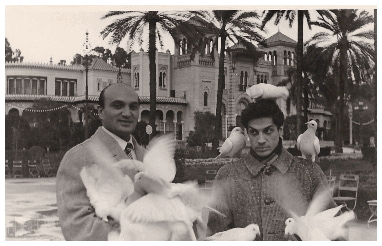
Al contrario que algunos de sus hermanos, en la Guerra Civil salvó la vida de milagro en varias ocasiones. La ayuda de algunas amistades le permitió salir de España en barco por Levante, primero a África y de allí a Francia, donde empeñó unos brillantes de herencia que llevaba cosidos en el interior de la ropa cuando huyó del país. Gracias a eso pudo volver a entrar en España para reunirse con su familia.

Cuando yo tomé conciencia de su vida, él era ya muy mayor y apenas salía de casa. Se había convertido en un anciano entrañable. Solía estar sentado en su salón, bajo una manta de cuadros y junto a una mesita con tapa de mármol y crestería metálica donde tenía el teléfono, y que ahora acompaña a mi sofá. Una maravillosa librería de pino recorría las paredes de aquella estancia de techo inalcanzable. Estaba cuajada de volúmenes y libros que le daban el aire acogedor que siempre desprenden las bibliotecas antañonas. Tan sólo alguna foto familiar o algún recuerdo profanaban aquel santuario bibliográfico. Cuando iba a visitarle, solía coger un archivador de fuelle en el que almacenaba las fotografías de su vida con desinteresado desorden. Me sentaba junto a él, cogía una al azar y se la mostraba. Durante unos segundos, le veía recrearse en la imagen, que miraba con más regocijo que melancolía. Después posaba en mí sus ojos agostados, rendidos a su inolvidable sonrisa. Entonces me acercaba un poco para que me oyera bien y le preguntaba: “Tío, ¿y eso dónde fue?”. Y entonces comenzaba a relatarme una de sus muchas aventuras y vivencias: la fiesta de Nueva York en la que había conocido a James Dean días antes de matarse en un accidente de coche, la gira que había hecho por Italia con uno de sus clientes durante todo un año, los animales que había tenido en sus manos durante la que hicieron por Sudáfrica, su encuentro con Tyrone Power en Sevilla o las noches de juerga que, en compañía de sus amigos y conocidos, había compartido en Madrid con Ava Gardner. Juntos pasamos ratos de lo más entretenidos, él recordando viajes, fiestas, encuentros y bailes, y yo subyugada por una vida de novela.
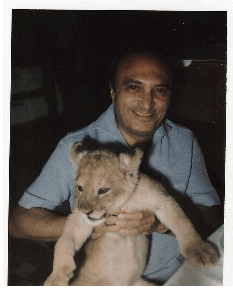
La última vez que estuve con él le pregunté: “Tío, ¿te importaría que el próximo día que venga a verte traiga una grabadora?”. Él se rió y yo me expliqué: “Es que has tenido una vida apasionante y me gustaría escribir sobre ella”. Entonces soltó una carcajada y me dijo: “No sé si ha sido apasionante pero yo me lo he pasado muy bien”. No hubo próximo día pero aquella respuesta me ha acompañado desde entonces como una referencia vital. Hoy mi familia y yo brindamos con champán en las copas de su preciosa cristalería, que por tantas manos debieron pasar en aquellas fastuosas y divertidas fiestas. Como si de magia se tratara, de pronto me invade un bienestar, una alegría. La alegría de vivir que siempre le acompañó.

Dedicatoria: «Tyrone Power / For Honorio / Best wishes»

OPINIONES Y COMENTARIOS
comments powered by Disqus