Llegaron a principios del siglo pasado: Asunta huyendo de un padre atroz y José escapando de la miseria. Se habían conocido durante la infancia, pero hacía muchos años que no se veían ya que él partió apenas adolescente, en tanto que Asunta permaneció al cuidado del rebaño de su padre hasta casi los 20 años, cuando una última paliza brutal le torció el camino. A los 28 días llegó al otro lado del mundo, a un puerto demasiado lejano. Pronto consiguió trabajo como empleada doméstica de una familia acomodada y tres meses después, de pura casualidad o por designio del destino, reencontró a su vecino.
Se casaron antes del año porque, como ella siempre sostuvo: mejor malo conocido que bueno por conocer. Con el tiempo llegaron los hijos, Asunta dejó su empleo y empezó a lavar ropa ajena en el piletón de su casa. Él entró a trabajar en el ferrocarril lo que le permitió continuar su vida de vagabundo recorriendo los distintos paisajes de un país nuevo.
A Asunta los duros años de la infancia le endurecieron el corazón y le impidieron querer. Manejo la familia tal como lo había aprendido: con mano dura y firme. Su vida fue signada por el trabajo duro, la pobreza y el desamparo. Sin darse cuenta educó a sus hijos según su propia experiencia: a base de varillazos y penitencias, hasta que crecieron y emprendieron sus propios caminos, sin saber nunca de palabras dulces o besos de madre. Solo Carmen, la menor, se quedó con ellos. Y cuando un cáncer fulminante consumió a su padre apenas pudo llorarlo. El hombre se había convertido en una sombra fugaz en su vida. Desde entonces Asunta lo recordó con rencor y amargura. A él lo culpaba de la helada soledad de su vida. Sentía que ya era tarde para nuevos comienzos por lo que dejó la vida en suspenso y durante los siguientes 32 años puso en duda si sobreviviría a la crudeza del siguiente invierno. Un zumbido persistente se le instaló en los oídos y se le nubló la vista, aunque no tanto como para impedirle leer la biblia en la penumbra de su habitación. Al final se fue mientras dormía, de pura vejez , sin dolor y sin darse cuenta.
Diez años después Carmen recibió la notificación del cementerio de que por la escasez de tierras debía reducir los restos de sus padres y desocupar la tumba. Una mañana de sábado fue a retirar del crematorio los restos. Se los dieron en un pote plástico de helado. Mientras iba en el auto lo sostenía en la falda asombrada de que apenas pesaba. En el muelle del mismo puerto donde casi un siglo atrás sus padres habían llegado el pote cayó de sus manos y entonces vio como se fueron flotando, juntos y entremezclados en la muerte como en la vida no lo habían estado.
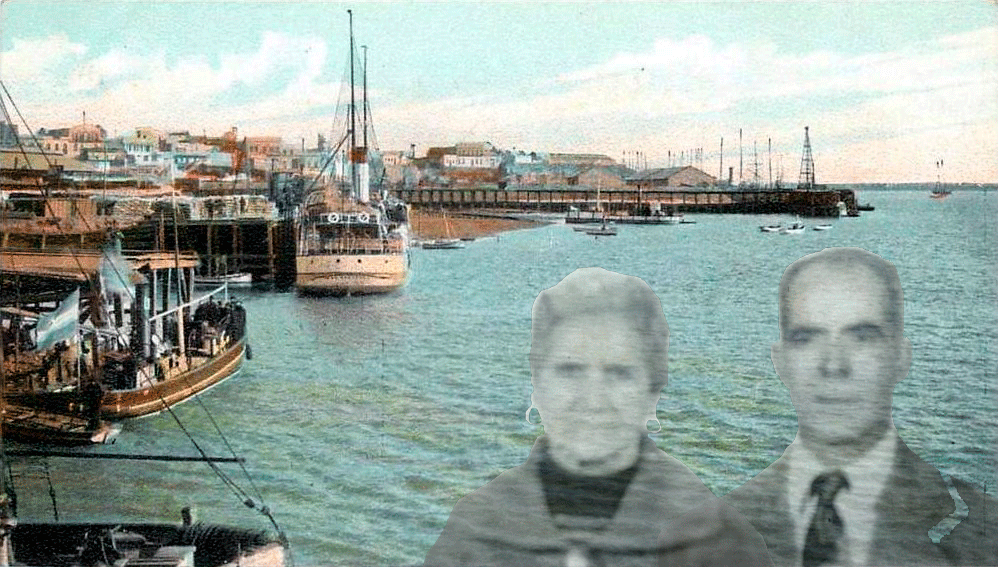

 I Concurso de Historias de Familia
I Concurso de Historias de Familia
OPINIONES Y COMENTARIOS
comments powered by Disqus