Soy una caballa lejos del mar dando los últimos boqueos. La rifeña de piel de luna que “una vez esculpida en la arena” está a punto de ser devorada por las olas. Mis suspiros es lo único que escucho en la habitación. Desde la cama, visualizo el techo. El crucifijo de metal que se encuentra frente a mí flota en la pared. Miro hacia otro lado. La ventana que está a mi derecha tiene las persianas a media altura. La lluvia salpica lágrimas contra el cristal; tal vez algo malo suceda en el mundo. A pesar de que en ese momento estoy sola, percibo algunas presencias. Veo la figura de un niño. Diría que porta una túnica del color de las gardenias. Detrás de él, el rostro de un hombre canoso, con una barba tan profusa que parece hecha de espumas del mar y, sobre su cabeza, un turbante. Infinidad de arrugas esconden sus ojos. Los dos me transmiten torbellinos de sosiego. Tengo la impresión de que vienen a recogerme, pero yo no quiero ir a ningún sitio.
Te busco con la mirada y no logro verte. En mi corazón nacen pétalos de un clavel perfumado con leche materna y Nenuco. Son mis besos. Ansío que tú los liberes de mis labios dormidos; evoco más que nunca tus mejillas. Apareces a los pies de la cama. Me entran ganas de estrujarte contra el pecho hasta exprimir la poca vida que me queda. Coges mi mano colocando tus labios sobre ella. A continuación, me acaricias el cabello, con una mirada de incertidumbre. En ese momento, enciendes mi alma y saco fuerzas de impotencia y rebeldía, para que me veas capaz en el batallón de la esperanza. Lo único que consigo es impresionarte con mi tos a borbotones. Sales, disparado, a llamar a la enfermera para que me socorra. Yo sé que lo único que pretendo es poder despedirme, volver a saciarme de ti. Cuando regresas junto a la sanitaria, la mujer se queda observándome durante unos segundos, al mismo tiempo que regula el gotero. «¡Falsa alarma! Si vuelve a ocurrir algo parecido me avisa enseguida. Quédese tranquilo.» afirma la joven del hospital con una voz que transmite serenidad.
Escucho todo lo que me dices. Me hablas de lo bien que te protegí desde pequeño hasta verte convertido en el gran hombre que tengo ante mí. Ruegas que te perdone cosas del pasado. ¡Ay mi hijo! No hay nada que perdonar. Todo lo contrario. Soy yo quien debo pedirte disculpas por las molestias que te estoy causando desde hace tiempo. Estando aquí conmigo me das vida. Traspasan mi alma las emociones que emanan de tu corazón. Me da coraje no poder responderte, Nene. Para que sepas que te estoy oyendo, de mis mejillas brotan lágrimas que, en realidad, ya pertenecen más al cielo que a la tierra, amor. ¡Lo que daría por tenerte de nuevo en mi vientre! Cuídate. Velaré por ti. Volveremos a abrazarnos y besarnos delante de los ángeles. Ya me llevan. Suspiro en paz.

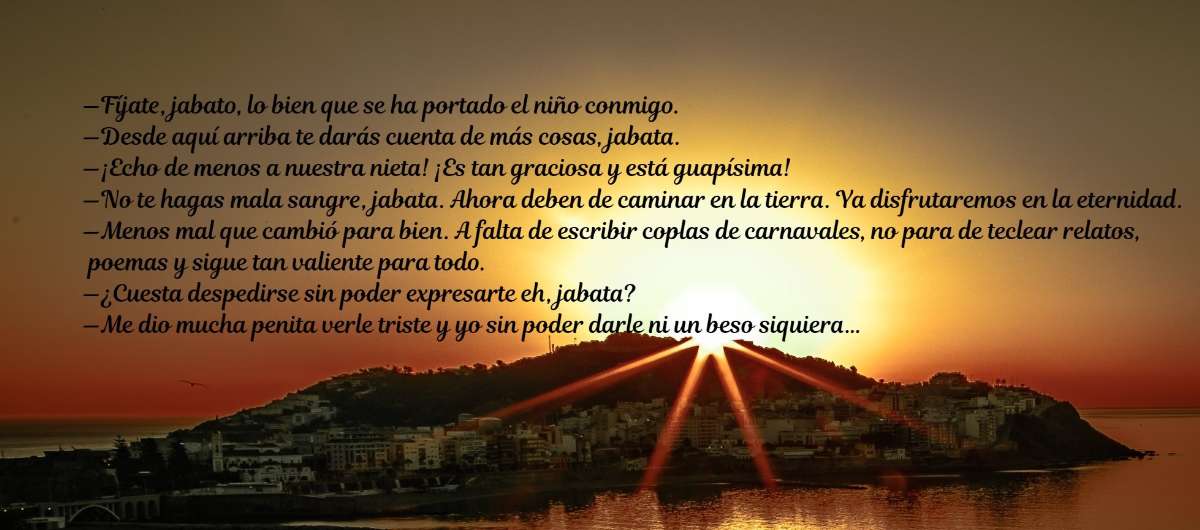

 Historia de un beso
Historia de un beso
OPINIONES Y COMENTARIOS