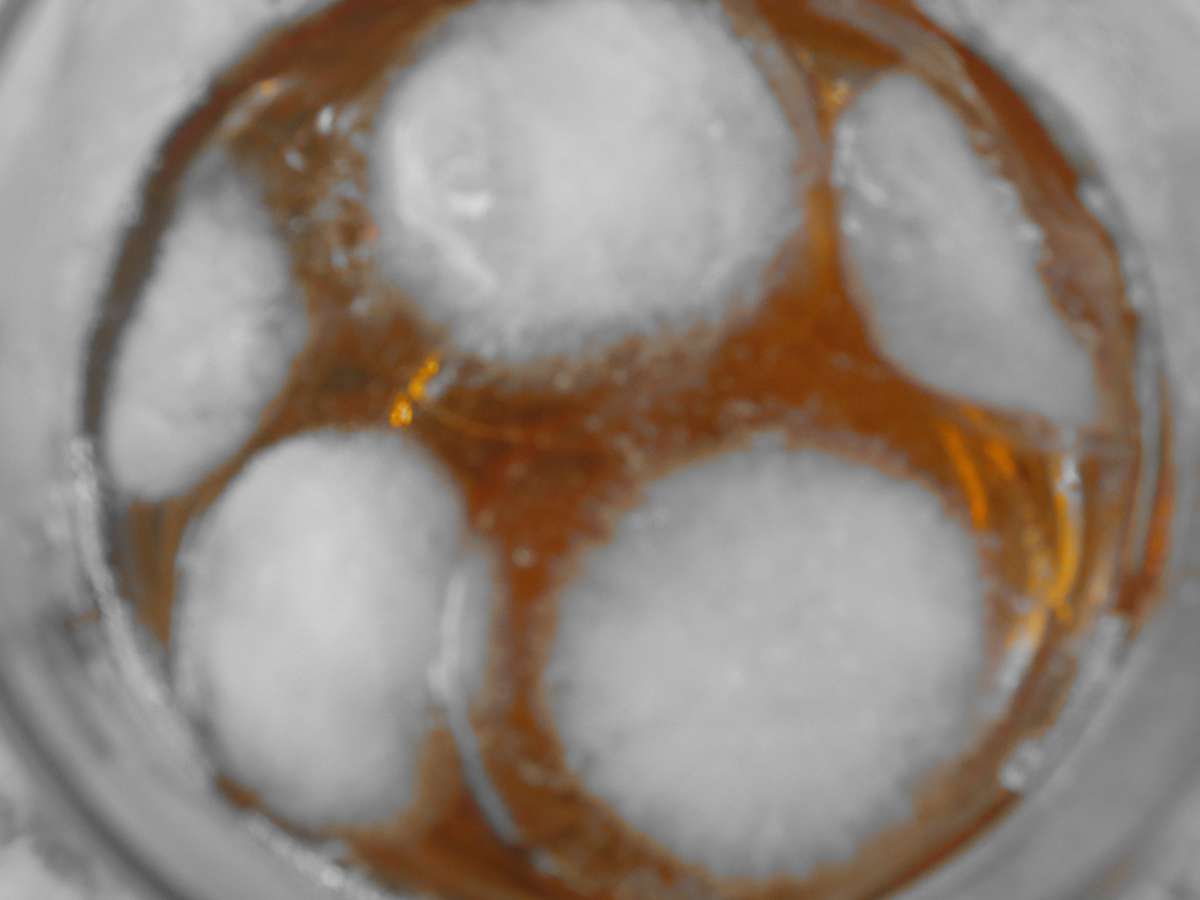
Después de un rato en el bar, el camarero te trae el tercero (¿o el cuarto?) trago de la noche. El primero que realmente saborearás. Te pones de pie en el borde del vaso y miras, sin parpadeos, los hielos que flotan sobre el líquido brillante. Sientes el impulso de tirarte a ese mar dorado, como cuando, de adolescente, visitaste el Cañón del Sumidero en el Sureste de México. La niebla lo llenaba todo y tu cuerpo entero quería sucumbir al llamado del vacío. Este precipicio es diferente. Parece más contenido, más controlable, pero no te fías. Con los pies en el filo de vidrio, te mojas los labios con la bebida amarilla y dejas que el sabor te bañe las papilas de la lengua. Un sabor metálico. Penetrante. El whisky en el vaso jaibolero te sabe a tu tío Achim. Y así, sin darte cuenta ni poder dar marcha atrás, te encuentras nadando en esa agua donde eres incapaz de evitar los golpes de los recuerdos que, helados, te rozan la piel.
Los martes (¿o era los jueves?) tu abuela Rosa, que era, en realidad, la madrastra de tu madre, recibía la visita puntual del barón alemán a quien te enseñaron a llamar «tío», aunque en realidad no era tu tío, sino el amigo gay de la familia. Tu abuelo había sido víctima de un aneurisma cerebral y vivía una vida vegetal, bajo la mirada implacable de su mujer. Tú pasabas las vacaciones allí, sola, mientras tus padres permanecían en la capital, a más de dos horas en coche. No entendías nada (o muy poco). El gusto del whisky, del cual te robabas siempre un sorbo mientras tu abuela sacaba la servilleta de lino especial para Achim, cubría el tinte confuso de tus días, las ausencias, los cariños torcidos.
Cuando el camarero te ofrece aun otro trago, logras treparte sobre uno de los cubos helados y alcanzar la orilla nuevamente. Sales del mar bruñido, agotada, y le dices que no. Le pagas y te echas a caminar. Sin rumbo. Casi al amanecer, llegas por fin a casa. Pones leche a calentar en el pocillo azul de peltre. La apagas antes de que hierva y la viertes en tu recipiente favorito. Añades una cucharadita de café soluble (para este antídoto no hace falta que sea de verdad) y otra de azúcar. Te sientas en el borde redondeado de la taza roja y metes la punta de los pies en la bebida. El calor te recorre todo el cuerpo y el sabor a tu tía Olga te envuelve en un abrazo dulce, cremoso, ligeramente ácido. Cierras los ojos y te acomodas en su regazo como hacías cuando ella visitaba la casa de Rosa y te preparaba su mágico café con leche, para el desayuno o la merienda, lejos de Achim y de tus abuelos, lejos de tu tristeza, lejos de la confusión. No en balde Amparo era su segundo nombre. El único cariño cuerdo de tu infancia.

 Historias con sabor 4
Historias con sabor 4
OPINIONES Y COMENTARIOS