Sócrates Marín pudo conciliar el sueño aquella fría noche de enero, bien arropado bajo las sabanas de franela y el edredón nórdico de flamante estreno. Ese eficiente protector contra los rigores invernales había llegado de manos de los Reyes Magos de Oriente escasos días atrás, y obedecía a la petición conjunta de Sócrates y su esposa Elena, decididos a no seguir sufriendo por las noches debido a las inclemencias del tiempo. Tenían por costumbre aprovechar la llegada de sus majestades para reforzar el ajuar doméstico, supliendo las carencias que una frágil economía era incapaz de atender en tiempo y forma. Daba comienzo la cuenta atrás de doce meses para disfrutar del siguiente regalo, y empezaban las doce mensualidades que tenían de plazo para sufragar el coste de la última incorporación al patrimonio familiar. No obstante, la pareja solo ambicionaba tener sus necesidades cubiertas y que Isabelita, la hermosa hija que había venido al mundo para llenarles de gozo, creciera sana y feliz.
Nunca entendió porque su padre lo bautizó con el nombre del filósofo griego, referente cultural de nuestra civilización, a pesar de no haber escrito ninguna obra conocida. Estaba convencido de que él tampoco lo haría, con la diferencia de que él tampoco sería una referencia para nadie. Sócrates Marín trabajaba como ordenanza en un importante bufete de abogados instalado en un edificio de oficinas muy céntrico de la ciudad. La amplia planta estaba distribuida en diez despachos ocupados por otros tantos profesionales de la abogacía, pasantes y secretarias, mientras Sócrates tenía su puesto de trabajo justo en el recibidor. Disponía de una pequeña mesita en cuyo tablero no cabía un periódico desplegado, y su principal labor consistía en prestar atención al panel de diez pequeñas lámparas redondas colgado de la pared, destacando una de mayor tamaño que correspondía al despacho de Don Javier Sepúlveda Cienfuegos, dueño absoluto del cotarro. El encendido de alguna de ellas le indicaba que debía acudir al despacho en cuestión, donde le endosarían expedientes, legajos, documentos y cualquier tipo de bártulos con destino específico, además de proveer de café a los diferentes letrados, clientes o empleados, mediante demanda previa. En definitiva, una ocupación aburrida y rutinaria de ocho horas al día, cinco días a la semana, recompensada mediante un salario blindado ante la tentación de caer en el más mínimo derroche.
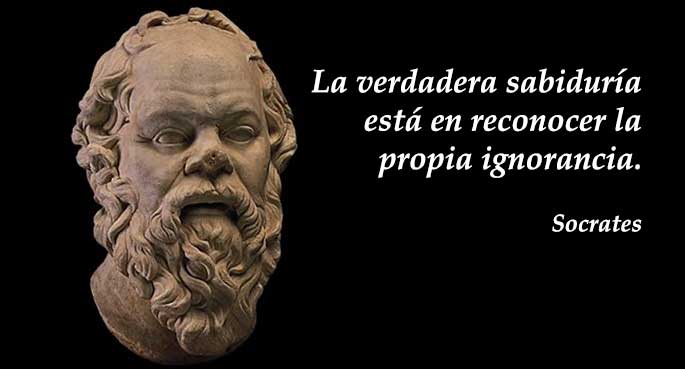 En otro aspecto, Sócrates se consideraba el hombre invisible de aquel tinglado. Era el último subalterno de todo el personal auxiliar, o sea, el peldaño más bajo en el escalafón de aquella empresa y también el perceptor de la nómina más fragil. Los letrados volcaban sus capacidades en la creación de estrategias que les permitieran ganar casos en los tribunales para satisfacción de sus clientes, aumento de su prestigio profesional y reconocimiento interno dentro del bufete. Ese frenesí dificultaba la práctica de relaciones sociales entre los que convivían a diario entre aquellas cuatro paredes, y hacía crecer la frialdad de un entorno poco propicio para tratos afables. Ese era el escenario y así discurría el día a día de los protagonistas de este serial, entre los cuales, Sócrates, era solo un figurante sin apenas dialogo.
En otro aspecto, Sócrates se consideraba el hombre invisible de aquel tinglado. Era el último subalterno de todo el personal auxiliar, o sea, el peldaño más bajo en el escalafón de aquella empresa y también el perceptor de la nómina más fragil. Los letrados volcaban sus capacidades en la creación de estrategias que les permitieran ganar casos en los tribunales para satisfacción de sus clientes, aumento de su prestigio profesional y reconocimiento interno dentro del bufete. Ese frenesí dificultaba la práctica de relaciones sociales entre los que convivían a diario entre aquellas cuatro paredes, y hacía crecer la frialdad de un entorno poco propicio para tratos afables. Ese era el escenario y así discurría el día a día de los protagonistas de este serial, entre los cuales, Sócrates, era solo un figurante sin apenas dialogo.
A pesar de eso, no pronunció nunca queja alguna, ni se consideraba injustamente tratado. Aceptaba la función encomendada sin reproches y solo esperaba seguir desempeñándola durante mucho tiempo como sostén de su humilde morada. Para él, la felicidad no consistía en poseer bienes materiales, sino en contar con una familia que llenara su vida. Pero el vendaval siempre troncha de los arboles las ramas más frágiles. Y ese vendaval empezó a soplar un día como otro cualquiera, cuando Sócrates regresó después de dar por finalizada la jornada laboral.
Elena lo esperaba con ansiedad para comunicarle que Isabelita había sufrido un desmayo poco antes y no podía mover las piernas. La pequeña de cinco años aguardaba tumbada en el sofá del saloncito con la carita desencajada. Su padre la cogió en brazos como si fuera una pluma y salió corriendo como un poseso en dirección al centro de salud más cercano. Las primeras pruebas aconsejaron derivar a la paciente hacia un centro hospitalario. Allí quedó ingresada ante la desesperación de unos padres inconsolables. Después de radiografías, analíticas y un largo abanico de pruebas médicas, los doctores dictaminaron que padecía una lesión lumbar que afectaba la movilidad de las extremidades inferiores. Lamentablemente, la cirugía especializada era el único remedio posible para solucionar de forma definitiva el problema, pero una operación de ese calado no estaba al alcance del servicio público de salud. Para garantizar un resultado óptimo en la intervención, aconsejaron a los padres que acudieran a una clínica privada donde operaba un cirujano experto en ese tipo de casos. Por desgracia, el coste era inasumible para el bueno de Sócrates.
Derrotado, angustiado y con la moral por los suelos se incorporó a su trabajo, dejando a Elena en el hospital junto a la cama de su hija. Nada más llegar, observó que la bombilla grande y roja de Don Javier Sepúlveda lanzaba destellos reclamando su presencia. Intentó recomponer la postura antes de entrar en el despacho, pero el momento no era propicio para conseguirlo. El jefe supremo le señaló la silla donde debía tomar asiento y un nuevo temor le invadió. El rapapolvo parecía inminente.
– Me ha defraudado usted, Sócrates – sus temores se confirmaban -. Hubiera preferido enterarme directamente por usted del problema, pero no ha sido así. No obstante, he tomado la decisión de actuar con rapidez…, dadas las circunstancias.
Dicho esto, abrió una puerta lateral para dejar paso a un hombre alto y elegante que se incorporó a la reunión, ante la incredulidad de Sócrates. El jefe aclaró sus dudas.
– Le presento a Don Félix Gómez de Quesada. Tendrá que firmarle una autorización…, porque es el cirujano que va a operar a su hija.
Ese día cambiaron muchas cosas para Sócrates. Entre ellas, la perspectiva de que el alma humana puede permanecer inerte, hasta que una sacudida emocional activa el mecanismo. Acababa de presenciarlo.

 III Concurso de Historias del trabajo
III Concurso de Historias del trabajo
OPINIONES Y COMENTARIOS