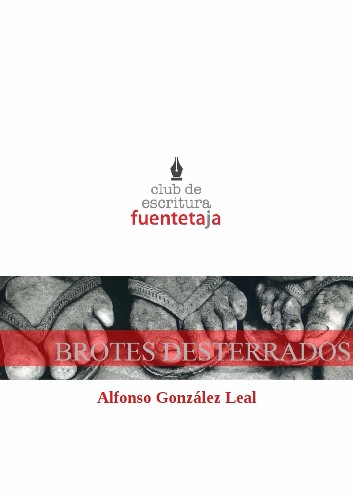
-Otra vez tarde- Se lamenta por enésima vez Amparo, mientras trepa los escalones de dos en dos, a toda prisa, encumbrada en sus exclusivos zapatos de plataforma. En su atropellada ascensión, soporta los estridentes gritos de su iphone que le reclama ser liberado del abismo de su bolso.
Milagrosamente acierta con la llave a la primera y abre la puerta de su despacho, donde un rótulo de metacrilato divulga que en su interior ejerce una psicóloga-psicoterapeuta. Entra. La luz, que atraviesa las amplias vidrieras gemelas que dan al campanario de la iglesia, la ciega por un segundo. En el momento que su pies alcanzan la gruesa alfombra de chenilla, cesan los lamentos del parquet, que sus tacones estaban magullando. En la pared opuesta a la entrada, cuelga una pintura al óleo dedos gárgolas gigantescas, que la contemplan con sus ojos de pan de oro. Encima del escritorio, la réplica tridimensional de un sapo, bañada en plata, le da la bienvenida sin besarla, demostrando su desinterés por humanizarse.
Aún no ha recuperado el resuello ni soltado las amarras de su bolso, cuando, con malos modos, el teléfono vuelve a insistir, obligándola a que lo descuelgue de una vez.
Tarde de nuevo, descuelga. Silencio.
En la pantalla se agolpan varios avisos de llamadas. Un sonido anuncia un whatsapp del paciente que tiene sesión para dentro de un minuto. Le informa de que no vendrá.
Hasta la próxima visita Amparo dispone de una hora. Decide apearse de los tacones que la apuntalan, aflojarse los vaqueros que la oprimen y desbaratarse el moño que le ha quedado demasiado tenso y le estira las ideas. Se acomoda en el diván y empieza a revisar la agenda de la tarde.
El teléfono, ya mucho más relajado, emite un silbido e ilumina tímidamente su pantalla, capitulando ante Amparo.
Una foto enviada por whatsapp. De Madre de Seynabu.
Al leer el remitente no puede reprimir un gesto de asombro que en su soledad nadie puede descifrar. Después de un segundo trino, el artilugio desova otra imagen catapultada como la anterior desde el mismísimo corazón de África.
Tras rozar la pantalla con el dedo, el dispositivo en un suave y sumiso pestañeo exhibe dos fotos rudimentarias que escatiman la iluminación y encuadre deseables. Son de Seynabu.
Seynabu es la mejor amiga de la escuela de Alicia, la única hija de Amparo. Seynabu es una preciosa niña con piel de chocolate, mirada dulce y risa cantarina. Tiene unas cejas arqueadas en un simpático gesto interrogativo que revela su inteligencia. Sus labios gruesos albergan unos dientes perfectos color de sal, que desafían al blanco de sus ojos inmensos. Su pelo trenzado se contorsiona cristalizando en un concienzudo trabajo de orfebrería.
Seynabu se ha visto obligada a abandonar prematuramente el cuarto curso de primaria. Con diez años escasos la han enviado a Gambia con el pretexto de unas largas vacaciones. Las dos amigas, como dos personajes de Enid Blyton, se han prometido amistad eterna. Han cambiado, eso sí, la pluma y el papel, por los whatsapps de sus madres.
Amparo escruta con atención las dos fotografías. En la primera, la niña está sentada sobre un escalón romo y mugriento. A su izquierda se sienta, en el mismo escalón rodeado de desperdicios, una joven bella y triste que sostiene un bebé en su regazo. Su mirada revela que tiene dos o tres años más que Seynabu.
La segunda fotografía tiene un encuadre más cerrado y resulta más elocuente. Seynabu, a solas, sostiene al mismo bebé sobre sus rodillas. Su mirada es extraña. Amparo casi no la reconoce después de un mes. Puede sentir, a través del mohín de sus labios, el calor sofocante y abrasador y la pestilencia de su nuevo entorno. Como un animal enjaulado está constreñida a una realidad que no le pertenece. Su tez, sobreponiéndose al hecho de ser negra, se manifiesta pálida. El pelo parece esparto sucio y su piel se muestra castigada por las continuas agresiones del sol africano. Sus ojos están demasiado abiertos, como si no diera crédito a todo lo que está viendo.
A Amparo le viene a la mente la composición de Las Meninas de Velázquez, donde el rey Felipe IV y su esposa, son utilizados como un espejo. La obra constituye una profunda reflexión sobre el acto de ver; especula sobre lo que realmente le importa al artista: la posibilidad de que el espectador vea lo que, a causa de los límites de la representación, no puede ver. De forma análoga, el rostro de Seynabu refleja todo lo que no ve Amparo con sus retinas, pero que su pericia profesional descifra y casi puede palpar.
De repente Amparo empieza a ensoñar el entorno de Seynabu y se desdobla entrando en una especie de holograma tridimensional. Avanza unos pasos y se sienta al lado de la niña para divisar el panorama que provoca el pasmo en su mirada. Puede vislumbrar demasiadas tierras yermas, que hacen las veces de anárquicas calles dominadas por el polvo y la sobrepoblación. Demasiadas chabolas que ansían llamarse cobijo. Demasiados residuos inservibles provenientes de un mundo rico, que se han rendido y han acabado amontonados deviniendo símbolos de la indignidad. Demasiados kilómetros hasta el pozo más cercano donde brota agua insalubre. Demasiados niños desnudos y desnutridos escapando del sol, que con la obstinación de un carnero asesta golpes reincidentes calcinando sus delicadas pieles infantiles. Demasiados perros famélicos que lejos de ser simpáticas mascotas televisivas, son estorbos indeseables portadores de infecciones y son ultrajados incesantemente. Demasiados insectos descomunales taladrando la epidermis de los niños para vampirizarlos, inoculándoles enfermedades mortales. Demasiadas violaciones domésticas. Demasiada violencia. Demasiado desprecio por la cultura y la libertad.
Despertándola de su ensimismamiento, la espléndida campana de la torre de la iglesia, con un tañido limpio y profundo, notifica que son las cinco en punto. Mecánicamente coteja la hora y repara, sorprendida, en un nuevo mensaje que el móvil no ha advertido, en una desidia imperdonable. El próximo paciente acudirá a terapia media hora más tarde de lo convenido.
Amparo deja fluir sus pensamientos y rememora ahora el día que Seynabu vino a casa a visitar a Alicia; lo recuerda como mágico. El sol brillaba mordisqueando las pocas nubes,quese entretenían copiando la forma de los animales. La glicinia disparaba sus racimos de flores púrpura, remedando fuegos de artificio, que descendían lentamente hasta que las yemas de sus dedos tocaban las losas de barro cocido. Los rosales exhibían descaradamente las enaguas de sus flores en el momento en el que los rayos de sol palpaban sus hojas. La hierba húmeda de un verde intenso, se desenrollaba bajo los pies de las niñas como una alfombra viva y las invitaba a retozar sobre sus parejas hebras recién cortadas. Las esféricas testas azules de las hortensias asentían, por efecto de la brisa, a cualquier capricho que imaginaran, y les ofrecían sus enormes hojas como escondite para sus juegos. Las aguas del arroyo se rizaban entre sus tobillos, facilitando que los pececillos de colores besuquearan sus pies, arrancando grititos nerviosos de sus gargantas infantiles.
Susy, la perrita teckel de la casa, conversaba incansablemente con ellas con descaro y sonreía al ver que sus ocurrentes chascarrillos, sus cabriolas y sus pésimos y gastados chistes que las hacían reír hasta desternillarse.
El teléfono, sintiéndose culpable por su último despiste, emite ahora un decidido pitido y enciende su pantalla con diligencia y valentía, a modo de disculpa.
Otra foto de Madre de Seynabu. Amparo se incorpora del diván para verla mejor.
La réplica digital de Seynabu sonríe solo con los labios. Alguien la ha sepultado en un vestido con volantes color azafrán tres tallas mayor. Alguien ha garabateado en sus ásperas manos motivos tribales a base de henna. Alguien ha desarraigado sus cejas sustituyendolas por unas delgadas líneas de arcilla que se craquela a causa de la temperatura. Alguien la ha engalanado para alguna finalidad que Amparo no acierta a comprender. Piensa en una boda concertada, pero descarta la idea por el hecho de que, como Alicia, todavía es una niña. Intenta pensar en positivo. En una fiesta. En un rito inocuo que consagra la pubertad. En la celebración del Ramadán. Por último, aunque hace rato que intenta espantar ese cuervo que codicia clavar las garras en su mente, piensa en la ablación y la sangre se le hiela en las venas.
Amparo se esfuerza en tragar la amarga saliva que la ahoga. Quiere transmutarse en su propio nombre. Quiere abrazar a Seynabu, arrullarla y besarla como si fuera su hija. Un sentimiento irrefrenable la impele a volver a su ensoñación para sentarse junto a ella y acariciarle el pelo, para sentir la calidez de sus manos, para estrecharla en un abrazo materno, para besarle los ojos y conducirla a su origen. Ansía devolverla a la niñez y conseguir así que el sol la bañe de nuevo sin quemarla. Retornarla al lugar donde todo está iluminado por una luz anaranjada y nada duele; a aquellos colores velados; a aquellos olores dulces y a aquella inocencia infantil de una vez para siempre. Recuperar para ella las emociones de días irresponsables. Abandonar la pesadilla que está viviendo y que las dos fundidas en una sola, observan ahora con distancia. Todo lo que divisan es excesivo para una niña que ha crecido en un entorno amable, sin estridencias, donde todo es asequible y atemperado.
Las fotografías que ha recibido cobran ahora un nuevo sentido. Son fotogramas de una película muda donde los intertítulos son innecesarios. Predicen un destino ya escrito. Son el intento vano de implorar consuelo. Un grito de auxilio sin respuesta. Seynabu seguirá el plan prefijado por la visión miope y castradora de sus ascendientes. Para garantizar su virginidad y posibilitar su matrimonio futuro, siendo todavía una niña, la mutilarán, atentando contra su integridad física e impidiendo que sea una mujer completa el resto de su vida. El trayecto tiene solo un sentido. Nunca habrá rescate. Está predestinada a ser una esclava.
Para comprender la trama de los acontecimientos, Amparo se concentra en recordar la última vez que vió a Seynabu. Fue en un festival infantil en el patio de la escuela. La madre de Seynabu estuvo charlando con ella en presencia de las niñas. El cerebro de Amparo repasa todas las claves ofrecidas por la madre y por la hija. Pretende deshilvanar cada uno de los detalles por minúsculos e irrelevantes que parezcan, para desvelar algún pormenor que ilumine el discernimiento del engaño. Enfoca su análisis a la entonación de las palabras no dichas, a las expresiones contenidas, a los titubeos refrenados, a los errores involuntarios y a los gestos reprimidos. En sentido inverso, en que un alfombrista persa anuda sin descanso, una a una, las fibras de lana tintada, con el fin de alumbrar una obra de arte que durará mil años, Amparo va desatando minuciosamente millones de nudos y clasifica los signos por colores, texturas y tamaños, para que, a partir del desembrollo del mensaje, que conforma el doble discurso de la madre, aflore al fin la verdad.
Reflexiona: Por eso la madre, en su último encuentro, tenía una actitud esquiva que encontró extraña. Por eso le recordaba a un oso disfrazado de erizo, que enseñaba, por encima de sus púas, una sonrisa deshonesta. Por eso contradijo a la niña diciendo que la enviaba de vacaciones, cuando las dos eran conscientes que la condena sería perpetua. Por eso la niña, a causa de un desproporcionado temor reverencial, apenas despegó los labios. Por eso la madre insistió en verificar los números de teléfono, con el tramposo propósito de fingir una relación cordial, que lograra acallar recelos, evitar preguntas que tenían calumnias por respuesta y facilitar al fin, escabullirse sin tropiezos.
En un intento desesperado de salvar la figura materna, la considera no tanto como una cómplice, sino como una colaboradora necesaria. Seynabu seguirá el mismo destino de su madre. En función de una lógica absurda también será sacrificada a un dios salvaje.
Amparo, en estos momentos, odia profundamente su nombre. Lo detesta por confrontarla a su propia incompetencia y por su incapacidad de conceder lo que promete.
No hay posibilidad de manumisión. Imagina el código penal como un vademécum obsoleto e inservible. Se le representa un anciano demenciado, con la piel y los músculos apergaminados y los huesos rotos. Un tullido apestando a orines, que enmudece y baja la vista incapaz de defender a los hijos del pueblo que lo ha promulgado. Nada puede hacer por evitar que la niña sea arrojada a un destierro injustificado, a un infierno inmerecido, a una vida servil, a una existencia indigna.
En breve, sus hijos y hermanos, en un bucle infinito, halarán de sus extremidades, arrancarán sus raíces, botaran sus troncos en el océano arriesgando sus vidas, con la esperanza de abrazar el roble que vió crecer a Seynabu.
El sonido del timbre anuncia que tras la puerta alguien espera.
Amparo sin verla, como si la solidez de la madera se hubiese distraído un instante, vislumbra a Alicia al otro lado. El deseo de reunirse con su hija ha concedido a su vista una capacidad que no tenía. La niña entra sin abrir la puerta. Amparo se sumerge en sus enormes ojos color de mar y la abraza. Aspira el latido de sus sienes. Bebe del calor de sus mejillas. Besa el brillo de su pelo. Sin consentirlo percibe que sus labios se mueven, y sus oídos oyen una voz ahogada, que reconoce como suya y que susurra a Alicia:
– Seynabu no volverá -.
(Le dedico este relato a mi padre Alfonso, que ha muerto hace tan solo dos días. Descanse en paz.)

 III Concurso de Relatos sobre pobreza y exclusión
III Concurso de Relatos sobre pobreza y exclusión
OPINIONES Y COMENTARIOS
comments powered by Disqus