Aquella noche, como tantas antes, había vuelto a soñar con el lago.
Y con las montañas que se vislumbraban en sus aguas. Un reflejo divino – pensó para sí -, propio de un cuadro.

Su obsesión con Ginebra se remonta a su niñez, a aquellas noches de tormenta cuando leía Frankenstein en la fría penumbra de su alcoba. Hasta que se extinguía la vela.

Mañana al fin partía el carruaje, y la agitación hacía que le sudasen las manos. Sentía una llama en su interior. «¡Está viva!»
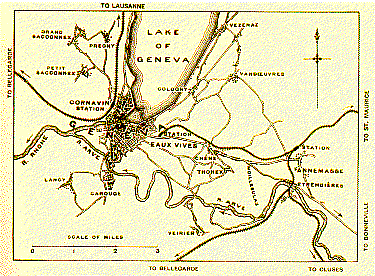
Fin

 III El viaje que aún no he hecho
III El viaje que aún no he hecho
OPINIONES Y COMENTARIOS