
La guerra de la Triple Alianza
1864 – 1870
“…En veinticuatro horas a los cuarteles,
en quince días en Corrientes,
¡en tres meses en Asunción!”
Bartolomé Mitre
I
Antes del hierro fue la selva.
El agua, la arcilla, el viento,
la piedra secular, la lámpara del sol.
Los árboles ascendían prodigiosos
y el cielo descansaba sobre ellos
en la latitud de sus ramajes rumorosos.
Las aves lucían sus plumajes
y los animales cruzaban los crepúsculos
con la inocencia del arcoíris
luego de la lluvia torrencial.
Luego fue la conquista.
La esclavitud llegó en una lengua extraña.
La patria fue arrasada. La patria entera
conoció el peso del yelmo y de la espada
y la sangre veloz cedió a la garra.
La cruz llegó en la espada cabalgando
la vasta desolación del evangelio.
La independencia fue la revolución,
la chispa que encendió Fulgencio Yegros.
Las campanadas de la catedral
anunciaron el nacimiento de la patria nueva.
Bailaron hombres y mujeres en eróticas noches
el testimonio de la libertad ganada a tiempo
en toda la geografía paraguaya.
Llego el Supremo. Voltaire, Montesquieu y Diderot
lo aleccionaron y floreció la economía
con la sangre de sus martirizados.
La agricultura y la industria
fueran la fiesta de la raíz secreta
de los progresos. Diseminaron sus logros
y tutelaron el porvenir antes de la carnicería.
Fue el tabaco, el maíz, el pálido algodón,
la madera asombrosa y el hierro azul
sudando azul su fuerza portentosa.
Llegó el metal chocando el yunque
golpe a golpe. La prodigiosa metalurgia
en guaraní fue la voz de los progresos,
la nueva semilla, la fecundación
de la máquina y el hombre
Paraguay fue la mejor promesa.
Luego de la industria fue la envidia.
La envidia no llegó sola.
La mano del odio la condujo,
el temor, la imperial perfidia
fueron sus consejeros.
Entonces, la guerra sangrienta
se agazapó esperando su momento.
El inglés miró de reojo. Como el tuerto aquel
que ocupó Buenos Aires y su almirante
de oros salvajes sonando su bolsita de monedas robadas.
Nacieron los piojos imperiales
incubados en los primores de la sangre enferma,
y víboras de sombras se esparcieron
en todas las latitudes. La tierra fermentó
una matanza de magnitud imposible.
II

Cabalgando en la tierra Amazona de piedra
corona su cruz y diecinueve estrellas
rodeadas de laureles falsos. Es el imperio
parido en Europa donde se baila
una música de conquistadores.
Valses de sangre de muertos inocentes.
Es el Imperio en América, el de los matanceros
que afilan sus conquistas.
Espada encarnizada. Sanguinario hierro.
Pólvora negra. Escudo y martirio.
Prepara el barro de sangre,
músculos rotos, huesos quebrados.
Inglaterra le afila las garras.
Le susurra ambiciones, echa odio en su sangre,
hiel en sus suspiros, un alimento oscuro
en su vientre agita una tormenta roja.
Aguarda. Su arquitectura de muerte
espera amenazante en dirección precisa.
Estatuas de piedra negra miran
desde la estatura de sus tormentas el futuro.
Miran el progreso del vecino
y temen sus aritméticas, sus puras geometrías,
el alimento de sus ingenierías prodigiosas,
hasta temen sus verbos y sus selvas,
su manera de hablar la propia lengua.
Temen sus ríos, sus murallas de vientos
en las cúspides tórridas de sus vastas arboledas.
Temen y esperan la carnicería.
…
Buenos Aires, ciudad de La Trinidad,
de fiesta en fiesta fecunda su traición
en el frío fango extraído de la carne podrida
de los primeros muertos cuando la conquista.
Regurgita los restos de los usurpadores,
aquellos que cayeron de rodillas
en el modesto reducto de Pedro de Mendoza.
Una sífilis nueva pudre sus viejos tejidos.
Cortan a cuchillos sus promesas
como hicieron antes cuando nacía la patria.
Se los conoce siempre de rodillas
alabando las cruzadas de los exterminadores.
Son los mismos que renegaron de Belgrano,
los mismos que dieron la espalda a San Martín,
los mismos que celebraron la muerte de Güemes,
los mismos que traicionaron a Artigas.
Están atentos a la carnicería
y añoran el estandarte de Pizarro
y saludan el oro del Imperio Británico.
Afilan sus cuchillos contra una piedra
que supo beber una sangre extranjera
cuando las invasiones inglesas,
cuando se alzó Chuquisaca hasta Tumusla,
de Rincón a Punta Lara, cuando los treinta y tres
fueron una cruzada libertaria.
Traición sobre traición,
mentira sobre mentira,
sangre en el hoyo negro de una tumba
decidida en las lejanas capitales imperiales
cruzando el inmenso mar de las desdichas.
…
Y tras el río portentoso, secretea Uruguay
una insurgencia sombría,
flamea la guerra un estandarte amargo,
algo de pan viejo ya probado
y harapos temblando entre unas lágrimas
salobres. La invasión es una convulsión
oscura, un trueno rojo entre tambores rotos
y Paysandú resiste heroica el áspero hierro
de sus verdugos. Los colorados golpean
las puertas de la muerte y levantan un polvo turbio
entre los vítores de los martirizadores.
III
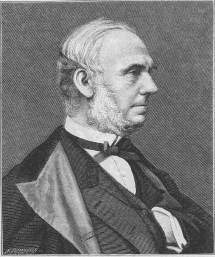
Edward Thornton
Thornton, el intrigante, el instigador,
serpentea en nombre de su majestad
la reina Victoria. Abomina al Paraguay,
alhaja su muerte, la promete bella.
Maldice sus árboles, sus cúspides verdes,
sus gruesas raíces que se hunden en la tierra
hasta el humus primordial que les dio origen.
Maldice sus ríos. Sus palpitantes orillas
tocadas por las olas que mecen una espuma
blanqueada por la luna plena.
Maldice sus cálidas noches entre sones de arpas
noches de fuegos oscuros, misteriosos,
en la que derraman las estrellas sus hogueras
y alumbran los amores y pasiones.
Maldice a sus hombres, a sus mujeres que se aman,
maldice a los niños que morirán en guerra.
Él habla el mismo idioma que Venancio,
comparten el lenguaje del degüello
y lo alienta a la matanza. El hierro acerbo
prepara sus condenas y Paysandú
será el ejemplo de lo que les espera.
Ladran los puñales sus augurios siniestros,
son perros de presa que se afilan las garras
para cortar la carne cuando lo ordene la reina,
Paysandú será el ensayo de los matadores.
La guerra devorará a la patria americana,
acabará sus nidos, desangrará hasta las piedras.
La guerra fratricida reunirá todos los crímenes,
arrojará el veneno de todas las muertes,
y Thornton, el intrigante, el instigador,
reirá satisfecho. La reina Victoria celebrará su risa.
IV
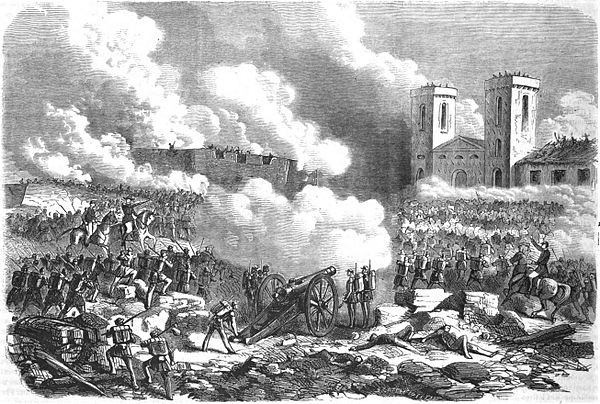
La heroica Paysandú
Venancio el degollador
cabalga su matanza.
Lleva la muerte a caballo.
De Cañada de Gómez
luce trescientas cabezas.
Mitre aplaude
el saqueo y el degolladero
y llama exterminadora
a la cruzada.
Mitre, el unitario,
el celebrador de la muerte.
Thornton, el intrigante, el instigador,
se da por satisfecho.
Su sonrisa de sangre
lo dice todo.
Venancio el matarife
hurga en la tierra
los huesos de Bicudo,
el primer defensor
cuando empezó la patria,
para arderlos en fuegos
de venganza.
Es su ofrenda al Imperio
a cambio de las treinta monedas.
El aire está caliente y abrasa.
Los defensores
tocan su espada,
y sus rosarios.
Esperan la muerte de a pie,
puro coraje,
besan de uno
la bandera sagrada.
Gómez es Paysandú,
la pequeña y heroica forma
de la gloria uruguaya.
Piriz es Paysandú,
estandarte y aullido
y todo valentía.
Son la patria inicial,
la que predijo Artigas.
Venancio y Tamandaré
se abrazan conquistadores
y prometen aniquilar
a los patriotas,
prometen escalofríos
extraídos de las mazmorras porteñas
que Mitre ha ofrendado
para la conquista.
Prometen amarrarlos
al árbol de la muerte,
cortarlos uno a uno
hasta deshacerlos
en un trozo, otro trozo
y dejar de ellos
tan sólo una ceniza,
una pasta de muerte,
un excremento negro
de los calabozos
del Imperio,
allí donde sus esclavos
soportan las cadenas
hasta despellejarse.
Paysandú resiste
hasta la muerte.
Toca el infierno
con su lengua la villa
y arden los hombres
como si fueran teas,
pequeñas teas humanas
que en humo se elevan
hasta hacer una noche oscura
en la clara mañana.
Los defensores mueren
de una manera heroica,
la única que saben
por defender la patria.
Es un azote nuevo,
un desamparo único,
una nueva conquista.
La libertad es arrasada.
Venancio, el verdugo,
Tamandaré y sus navíos,
Mitre con sus puñales,
miran hacia Montevideo.
La patria americana
observa su martirio.
Los matadores
afilan sus cuchillos.
Un luto extraordinario
envuelve la tierra
hasta desaparecerla.
V

Justo José de Urquiza
¿Por qué no se oye tu voz, Justo José de Urquiza?
¿Por qué no dices una sola palabra?
¿En qué lugar de tu hermoso palacio
la muerte pasa inadvertida a tus urgencias?
¿No es la muerte de tantos paisanos
la que se presenta ante ti, el coágulo abierto
como una flor de luto, el hueso astillado
donde el puñal llegó como una tiara negra,
el músculo roto, ardido, desdichado?
¿América ya no es América, entrerriano?
¿No oyes clamor alguno? ¿No comprendes las lágrimas
de todas las madres, todas las esposas,
todas las hijas que la muerte con su gangrena las condena?
¿Las novias que llegan hasta ti con su ramo de muerte
entre sus pálidas manos son sólo espectros
que despachas con una sonrisa cínica?
¿Tu galope aventurero no te conduce
hasta los que te llaman mientras el fuego los cultiva
en diminutas teas de color naranja?
¿Por qué no estás allí, donde las tropas
del Imperio ejercitan coléricas sus matanzas?
¿Paysandú, la del martirio imperial no te conmueve?
¿Paysandú la heroica, la desdichada joya de la Banda Oriental
es sólo polvo, memoria del subsuelo de la pampa uruguaya
desangrándose a manos de los degolladores?
¿Por qué le das la espalda hasta tu propio hijo?
¿La patria americana vale lo que una caballada?
¿Por qué no se oye tu voz, Justo José de Urquiza?
¿Por qué pactas con Mitre la muerte de la Patria Grande?
VI
Arrogante el metal entre fuegos y brillos
en Ibicuy tomó la forma del arma.
El espeso brillo de la espada corva,
el fusil rabioso con su salvaje boca,
el puñal ritual que espera huraño
cumplir con su faena.
Dieciocho mil soldados
llegan como surgidos de una invasión de patria
que dioses de la tierra ofrendan
generosos a la próxima guerra.
El fratricidio se acerca en grandes naves
o en trenes fabulosos o a pie,
descalzo, harapiento, lastimado,
y con ojos de niños, las manos apretadas,
los dientes apretados, mordiéndose los labios
escuchando palabras que nunca antes
habían sido oídas en boca de sus jefes.
El Imperio devora todo lo que toca,
dicen los hombres con voz ronca.
Es el Imperio caimán, es el Imperio cuervo,
es el Imperio rapaz que quiere las riquezas
y las fronteras nuevas y la tierra vigorosa
para llevarla en sus naves a donde un rey
desconocido dice que todo le pertenece.
Tabaco y yerba y madera y semillas
y el blanco algodón y los dorados peces,
el mismo ferrocarril a Trinidad y el telégrafo
que se estira en eléctricos hilos
más allá de la patria verde y calurosa.
Todo quiere ese rey de quien nadie sabe el nombre.
Los demonios pactan los repartos
en una eucaristía sanguinaria.
El demonio extranjero prepara sus empréstitos
que todos pagarán con generosa sangre.
Desde las cunas, las piedras bautismales,
las mesas mal servidas, las tumbas repetidas,
todos pagaran en moneda de oro
sus propias muertes hasta el exterminio.
VII
Venancio el degollador
cabalga sus degolladuras hasta Montevideo.
La flota Imperial se derrama en fuego,
sobre al agua, veloz, escupe la guerra
hasta las viejas murallas.
Mitre provee el fratricidio desde la otra orilla
del Río de la Plata. En Buenos Aires celebran
las muertes de los otros. Ya llegarán las propias
entre las rebeliones de los desobedientes.
Los aparaguayados no se rendirán nunca
y la insurrección será el verbo aprendido
desde los nacimientos de la patria.
El mitrismo feroz empuñará la muerte
contra todos los hermanos, el fratricidio es su manera
de arrodillarse al designio de los poderosos.
La guerra contra Aguirre en Yaguarón tuvo un sueño breve,
sólo un destello roto entre tantas matanzas.
Los Imperiales disfrutan su venganza,
el nombre de Ituzaingó les parece lejano
y entran a tambor batiente a izar sus banderas.
Guerreros extraños deshacen las fronteras,
desgarran los estandartes de la pequeña patria
y exhiben la muerte entre gritos de victoria.
El pueblo silencioso llora la patria de Artigas.
VIII
El río se abre como una reverencia,
se desliza entre láminas de pura espuma
y la luna nupcial, entre unos velos,
derrama su condición de novia enamorada.
Son salpicaduras plateadas de inocencia
las que llegan a las costas donde la guerra
se agazapa sudada, sanguinaria.
Desde la quilla de un barco de maderas férreas
un pez sin territorio hunde su aleta
en el brebaje espeso de una pequeña muerte
que se alista. El nombre que se grita no impresiona.
¿Quién es, después de todo, el Marqués de Olinda?
¿Un trueno rojo entre las olas rojas?
¿Un rayo verde entre misteriosos verdes?
¿La morada de fuego de un dios impredecible?
Un simple nombre para un simple barco,
lleno de niebla y noche y pocas vestiduras
y hasta algo de arcilla entre sus rudas vetas.
Los que navegan miran la noche desde sus distancias
y los que elucubran un abordaje entre banderas
suspiran añoranzas, esperando un milagro
que llegue desde un lugar inesperado.
La noche se hace una permanencia deslumbrante,
entre ruidos de golpes y acertijos de filos
el tumulto de un relámpago sale de entre la pólvora
y la guerra comienza casi sin mediar palabras.
Los navegantes, en silencio, las manos alzadas,
rinden sus esfuerzos a los guerreros
que rezan en voz baja a la selva de dioses
y se alistan para seguir su marcha.
IX
La guerra llega del tamaño de un abismo,
sus magnitudes no pueden ser medidas
porque los ojos no alcanzan su horizonte.
Al llegar encendida en pólvoras y sangres
el aire se caliente y se espesa,
tronca los árboles magníficos,
seca los ríos portentosos,
derrama en la naturaleza sus atroces trampas
y los hombres mueren tocados
por el curare que toda guerra lleva ligera
en sus entrañas. Mueren de un lado y del otro
con ligereza, como muere una hoja en el otoño
o se apaga una lámpara en el viento.
Mueren por días, por meses, por años.
Ascienden los soldados por el río Paraguay
a donde el recinto del Mato Grosso
espera en selva de colores tejidos por arañas
olvidadas en el tumulto de los vientos.
Hebra a hebra tejen altas noches
y enmarañan los cielos entre azules y estrellas
y el roció cae eterno sobre la tierra oscura,
sobre las pequeñas cordilleras de hierba
que son la morada de todos los insectos
que duermen los secretos de la selva.
Selva espesa, hierba grande de la muerte,
los paraguayos tocan el Mato Grosso
como si fuera sólo una espuma verde,
una herida de agua, un cielo borroso
entre las espesuras. Por el camino del Nioaque
suben de uno en uno la copa verde
de la selva hasta el secreto de las enramadas
que muestran sus cuchillas rojas
como se muestra un relámpago de sangre.
Coimbra cae en una noche enrarecida
y Albuquerque se rinde en la misma confusión;
luego serán Corumbá, Miranda, Dourados.
Mato Grosso parece una victoria
de sonidos verdes, rápida como el relámpago
repartido en todas direcciones,
el golpe del trueno en las enredadas nubes.
Parece un final, pero es sólo un comienzo.
X
“Este es mi ejército” dice el Emperador.
Hierro en la piedra, mineral de serpiente,
selvática nave, noche y muralla.
Hacia el Atlántico entre olas
lanzará el fuego del afilado trueno
echado amenazante a navegar la conquista.
Hacia la cordillera, delira, donde el Amazonas
trepa por las terrazas verdes de la selva,
empujará la tempestad de sus guerreros
hasta el manantial de cuarzo de las altas cumbres
para conquistar el cinturón de nieves
que corona la tierra como un granito blanco.
Bajará hasta Bolivia de la solemne piedra
y sus ráfagas de sangre libertaria.
Allí auscultará las murallas que emergen
como enredaderas de espadas y fusiles,
justo donde la Generala fue luz en la noche de piedra.
En los techos del Plata se promete las naciones
que supieron vencerlo en tierras y aguas.
Las pampas uruguayas todavía conservan
el rumor del Rincón, el fuego de Sarandí,
la piedra rota en Bacacay,
el temblor de sangre en el Ombú,
la radiante lanza en Ituzaingó.
El Emperador quiere venganza
y avanzará sobre la pampa uruguaya
para coronar el sueño cisplatino.
Lo ha prometido, dominará la geometría del estuario rioplatense
y extenderá más allá de las atlánticas tormentas
su dominio sangriento. Así lo jura ante las ásperas estatuas
de aquellos que conquistaron la patria americana.
El Emperador no duda de su félida argucia,
su garra portentosa y de su oscura arquitectura fratricida.
“Seré el imperio en Suramérica”, dice y rasca las tripas
de los muertos para encontrar un augurio que le dé certeza.
La reina Victoria, en su trono de sangre,
ríe y aplaude la matanza americana.
Ella se burla de esas ambiciones.
Sabe de imponer fronteras y deshacer naciones
y masacrar los pueblos al son de sus tambores.
La libra esterlina lanzará su tormenta
en todas direcciones. La mercancía encarnizada
gobernará los pueblos en nombre de su majestad la reina
y el odio del oro corroerá los gobiernos genuflexos.
Mucho antes que se supieran los secretos de las minas,
de la mita, la encomienda y el yanaconazgo,
su majestad de los mares preparó su propia conquista
entre el olor oscuro del hoyo de sus turbios patíbulos.
“Este es mi ejército” dice el Emperador
desde la altura sangrienta de sus dominios.
La leva es forzosa. Hombre sobre hombre,
cada uno su sueño roto, imposible,
arrastrando las cadenas que le impusieron
desde que llegaron aquellos que lo precedieron.
Muerto sobre muerto, sangre sobre sangre,
se hacen cálculos de vida y de muerte
en el ábaco de todas las miserias,
se hacen cuentas de guerras
en la que los hombres se descartan de a trozos
como unas nanas de cebollas viejas.
Los esclavos no tienen nombre,
son apenas un número contable en el Imperio,
una sospecha aritmética o sólo un intestino,
una marca de fuego en el pellejo negro,
un cuerpo, otro cuerpo y otro cuerpo.
No tienen apellidos. Sólo sonidos que recuerdan
la dicha que perdieron, el amor arrebatado,
la humanidad secreta y sumergida.
Son unas libras de carne,
unos ramos de piel curtidos al sol quemante,
una porción de sangre arreada a pedazos
desde los hoyos de la selva prisionera.
Son las dentaduras rotas y los labios quebrados,
los ojos desorbitados, la saliva salada,
el torrencial barro entre las uñas muertas.
El Emperador los junta como se apila el polen ciego
y los despide moribundos hacia la próxima muerte.
XI
Cuando la patria de Artigas fue sometida,
sonó la voz de Solano López
en todos los recintos tutelares de la patria paraguaya.
Las catedrales desafiaron el verbo del Imperio,
se irguieron mastodónticas y azulinas
soltaron los antiguos dolores para devolverlos
de su pasado de labios sellados.
La libertad crucificada sangró los siglos latigados
y los muertos gloriosos rompieron sus cadenas.
América fue un rayo, un cielo de garras,
una tormenta áspera de luna negra.
El mitrismo, la lengua muerta de patria,
consagró su traición y habló por la muerte
de la patria americana. Afilaron los carniceros
sus cuchillas, almacenaron martirios,
urdieron fuegos y agruparon escalofríos
para cortar la pálida carne arrebatada.
El hambre centenaria se presentó desnuda
cargando pestes y piojeras ancestrales.
El pan fue piedra, la piedra, piedra,
el agua, barro; la sangre, mugre.
Un escorbuto frío tocó las puertas de todos los hogares.
La triple infamia llegó en el filo de las bayonetas
montada como una madrastra odiosa.
XII
“En veinticuatro horas en los cuarteles,
en quince días en campaña,
en tres meses en Asunción”.
Promete la palabra quemadora del general
que dicta alegre su próxima matanza.
El extermino del Paraguay, su estirpe rota,
la destrucción de sus sabidurías,
el abrupto fin de sus aritméticas,
el destierro de toda geometría,
la quema de los libros, de todas las palabras,
se pacta en abril, en Buenos Aires,
en secreto mitrista para la felonía.
La cobardía es un traje a medida,
medallas de lata ganadas en batallas falsas.
Mitre, alza su mano de guerra
y promete matanzas, tierras y beneficios
que correrán a raudales entre la sangre joven
de todos los martirizados.
Lleva un puñal bajo la lengua
y su pluma excrementa las glorias del pasado.
No quiere hablar de independencia,
es una palabra ajena, una ilusión perversa.
¿Ni amo viejo ni amo nuevo? ¿Ningún amo?
El hidrópico enfermizo fue desechado,
su historia contada inofensiva.
¿Libres de toda dominación extranjera?
La caliente garganta de Medrano
fue echada al estercolero de la historia.
Mitre reescribirá las mentiras una a una.
Desacerá a Belgrano, desacerá a San Martín,
execrará a Güemes, abominará a Artigas.
Alabará la gloria de su majestad británica
y el patrimonio de su colonialismo,
se apareará nupcial a sus conquistas,
sus caudales, sus codicias, su quehacer clandestino,
y la ponzoña del Imperio será el néctar
que beberá en la calavera de los asesinados.
XIII
Paraguay se alza como un solo filo.
Sus muertos se alistan sangre a sangre
y tantean la historia a punta de cuchillos.
Son el tajo erguido a diestra y siniestra
y van a defender la tierra madre, la primera,
por la que se avalanchan los ríos verdes
que buscan sus desembocaduras
entre la sabiduría de las arboledas seculares
y el magma de las noches estrelladas.
Matacos bailan sobre los augurios de las viejas serpientes
que lucen sus escamas de pétalos de piedra.
Ellos prometen el combate paraguayo
en el que toda la naturaleza de las cosas
será lanza, cuchillo, fragante espada, muerte.
Predicen los guacurúes una constelación de aullidos
hasta el último instante de la guerra.
Macá, Nivacle, chorote, wichi,
suena la risa y la lágrima ancestral,
suena como un simple mensaje
y el pabellón originario en las alturas
se llena de ruidos de la acechante guerra.
A sus sombras se reúne el delicado temblor
de los yaguaretés sigilosos, dientes listos
para cortar la carne invasora,
garras afiladas rodando por las arterias.
El abipón extiende la lanza;
pueblo toba carga el río ancestral en sus espaldas
y el espacio del cuchillo en las alforjas.
El mocoví regresa desde la flecha del viento,
y entre las estocadas de las llamaradas verdes
que distribuyen sus aventuras hasta los árboles más altos
se agazapa para asestar su certera estocada.
El secreto de los mascoyanos
llega en las palpitaciones de la espesa selva
desde el recinto de la noche eterna,
en su justiciera cólera, en su odio cultivado.
Avá guaraníes, luna y cultivos
donde la tierra vertió sus secretos,
alzan en torres verdes todos los vientos,
los arroyos copiosos con sus dorados peces,
la unanimidad de las luces del cielo,
y tocan un himno indomable
que llega hasta las profundidades del silencio.
La libertad saca pecho y es una catedral
a donde van los hombres a dar sus últimos rezos.
Todo se conmueve en la patria paraguaya,
todos los muertos salen del subsuelo arcilloso
donde pace la raíz primordial de la historia
y se alistan hijos y padres que enarbolan sus puños.
La estrategia de las manos rudas
elabora todas las astucias de la guerra.
Hombres del reino verde,
de la lluvia copiosa sobre las cabezas,
de los vientos al galope oliendo a ráfaga
del color de la tierra espesa.
Hombres del reino de la luna jugosa,
de los archipiélagos de sus perfumes,
de los innumerables minerales rojos,
del fermento de sus barros empavonados,
de los rumores rituales de los matorrales,
de los hilos de selva, de los fuegos azules,
de sus pájaros lunáticos sobrevolando al relámpago.
XIV
Madre de las ciudades recuerda a sus comuneros.
Ellos le dan su estatura guerrera.
Entre el ramaje rojo saludan religiosos
al mariscal Solano López. Le dan un pabellón
fosforescente. Un caimán lo protege,
uña y colmillo son la defensa
y flamea lleno de luz encandilando.
Es el mismo Antequera y Castro quien bate el tambor
de la revolución temprana. Él le dicta letra a letra
las consignas de la soberanía. Su panameño ardor contagia,
le tatúa el coraje rebelde hasta las entrañas
y lleva a la cintura espada y pistola
para que el verbo de la independencia no nazca huérfano.
Será el mismo verbo, la misma constelación de palabras
que miles de bocas repetirán durante las batallas.
Fernando Mompox también asiste a los guerreros
del Mariscal. Su estampa es iracunda,
siembra patriarcal su salvaje patria verde
en las húmedas materias paraguayas.
Él es la misma Venezuela floreciente,
de venas verdes y de venas rojas,
ardiendo de sol desde la altura azul de las arboledas,
la antigua patria tropical donde nació
entre vientos multicolores y sonámbulas arenas.
La trae como una ofrenda a los guerreros
que soportaran la triple infamia de los perseguidores.
El pasado sale de su abismo y escribe
señales planetarias en la tierra paraguaya,
es una advertencia de sables y fusiles.
Es una advertencia de flores marchitadas,
una argamasa rota, una mancha de sangre,
una yerba terrible, un tabaco podrido.
Dice: “el Imperio disemina la muerte
en todas las latitudes y el mitrismo rastrero
suelta sus pústulas de la alforja podrida
de Venancio el degollador de la libertad americana”.
Dice: “Paraguay será invadido por la fusilería
de los regimientos con sus presidios a cuestas
y sus cadenas disciplinadoras”.
Solano López escucha cómo se esparce la guerra
palpando los confines subtropicales de su patria.
Reza bajo la cúpula del cielo y Dios lo escucha.
Recibe la guerra germinal de la independencia,
la primera de todas luego de la conquista española,
el primer filo, la chispa iniciadora, el germen de los fuegos
libertarios que el río Tebicuary preserva cascarudo
en minúsculas olas esculpidas a golpe de mareas.
La batalla de la muchedumbre primordial
estará en sus alforjas hasta el día que lo alcance
las tinieblas de la muerte definitiva.
XV
América desembarca en Corrientes.
La Patria Grande exhibe su alma entera.
Lleva los estandartes de otras contiendas,
las lanzas, el sobresalto de las espadas,
el estruendo de las pólvoras nuevas.
El entusiasmo de los jóvenes soldados
es ingenuo, como la luz de la tarde en la alameda.
La guerra sólo parece el espacio entre proclamas
y el diablo extranjero tiene lista todas las trampas.
Las armas paraguayas son aún un susurro,
un aliento caliente por la patria de Artigas
humillada por los cinco tratados de la entrega.
Los matadores de América enarbolan la guerra premeditada.
El exterminio comienza su macabra tarea,
la algara será el músculo muerto, el hueso triturado,
la sangre dispersada, el torbellino de la muerte,
lámina a lámina hasta que no queda nada. Nada.
Venancio el degollador cuenta la sangre
goteando de su espada. Su puñal desbordado
lanza hacia adelante su mortal puñalada
y espera, sólo espera, el momento preciso
de las decapitaciones. Él quiere en las picas las cabezas
de todos aquellos que enfrentan al Imperio
en cada polvoriento crepúsculo de la tierra correntina
en cada revuelta de la tierra uruguaya.
La muerte entra a la batalla pisoteando a los hombres
que marchan a la patria de Artigas a deshacer la afrenta.
La codicia devora la tierra, las infanterías
enarbolan sus sangrientas llamaradas
y escupen el caliente acero entre el sulfuro de la pólvora.
Las lenguas entrecruzan sus lenguajes,
se atolondran de órdenes de muerte.
Habla el Imperio en su idioma heredado
y muerde las palabras entre sus dientes.
Habla el mitrismo por la sangre,
por las uñas partidas, las lenguas resecadas.
Habla Venancio, el degollador,
habla por cada crimen, bandido impúdico.
La suerte ya está echada.
La sangre de América será extraviada,
será piedra consumida en la selva,
será agua podrida en la pampa arenosa,
será la rabia entre las barbas y salivas.
La destrucción es la hostia diaria,
el sacramento rabioso para cada soldado degollado.
El cielo es un cuervo que despliega sus alas
y vuela sus agonías en el temblor del viento.
XVI
Riachuelo
Aguas de bocas muertas, el río es ciego.
Los gritos llegan desde ninguna parte
y los fuegos derraman su rocío de muerte.
Las pequeñas olas baten la sangre que se espesa
a cada barro que asoma desde la hondura
del légamo de esa ceguera espesa.
Huele a azufre podrido, a algas muertas.
El Tacuarí surge desde una sombra que las lunas esparcen
por las rendijas del viento azul de madrugada;
navega en el silencio con su derrota a cuestas.
Pedro Ignacio Meza lo comanda. Él nada sabe que la muerte
lo ha apuntado en su furia. Parnahyba será su modo de morir
cuando exhale en Humaitá el último suspiro.
Va el Ygurerí como un olvido tras su espesada estela
y poco más atrás deja el Paraguarí un agrio perfume
que recuerda el instante del pánico del pez despedazado.
Yporá exhala su vapor caliente y el incendio del carbón
guarda la geología de los socavones de las antiguas minas.
Es un vapor que predice la catástrofe,
pero pocos, o ninguno, pueden descifrar su mensaje.
Se oyen sonidos venidos de la confusión de las sombras.
Mutilaciones. Quejas. Heridas. Muertes.
El río se desampara cuando el hierro lo atraviesa,
la noche es una tumba inmensa.
El Salto de Guairá sin su amuleto recibe el maleficio,
Ñaña Yaú, verdugo del Imperio, maldad infinita,
lo arrolla contras las piedras erizadas
y el abismo de la batalla devora en un instante
el pequeño fruto a manos del verdugo.
Salto Oriental junto al Marqués de Olinda
se deslizan entre palpitaciones, lejos, muy lejos,
de los puertos verdes de los ríos verdes,
justo frente a la Barranquera donde aguarda
la jauría de plomo de las cañoneras.
Pirabebé, y alguno más, cierran la marcha
hacia la derrota. Lunas ribereñas se acomodan
a cada lado de la herida y aprecian las embestidas.
Las lunas brincan de la Isla Noguera a la Palomera
y amortajan con sus brillos a los héroes muertos.
La patria es mutilada. No se oye una luz en ningún lado
y pequeños trozos de soldados
forman el último archipiélago de la derrota.
XVII
Yatay
Al Yatay lo abraza Kuruz Puku,
donde nace el Herrera y se hace aroma verde
y el beso de su espuma bruñe implacable cada orilla.
Yatay es también la altura y el esplendor
de la nube donde construye el cielo
su descanso azul. Alta palmera, torre verde,
terraza vegetal donde las aves lucen el arcoíris de sus plumajes
y el trino delicado de sus cantos se escucha desde las copas
sincopando las oraciones y las canciones de los vagabundos.
Por sus largas hojas baja el rocío en pequeñas escamas.
Una gota, otra gota, otra gota.
Ruedan como monedas de vidrio,
extienden una iridiscente lámina en la tierra
y dispersan en todos lados un légamo brilloso.
El Yatay desborda y empapa las espesuras,
y el Despedida también derrama lentamente
su materia al este de las cuchillas
que ondulan entrerrianas. Lomadas pequeñas, fortines
que la Mesopotamia irguió con rocas primigenias,
donde el ñandubay aparasolado deja su sombra mansa
y el algarrobo hace sonar el ruido de sus vainas.
…
El agua se extiende en el baluarte del espejo
como un abanico oscuro a cada lado de la tropa
y los soldados del Mariscal Solano López
se atrincheran zanja a zanja, árbol a árbol
y el lodazal al frente es una alfombra lúgubre
que se estira hasta la fortaleza de los enemigos.
Los aliados urden lanzas y pistolas, afilan sus odios.
Hablan en lenguas extranjeras sus demonios
que traman las muertes a punta de bayonetas.
…
Urquiza llama a defender la patria.
Acuden los paisanos de todas las regiones
entrerrianas. Llegan cabalgando los potros de la guerra.
Sable, lanza, fusil y cuchillo es toda su carga;
un mendrugo de pan y una buena mateada
consuelan las tripas ateridas de frío
en esas largas mañanas de agosto.
Esa caballería pregunta por la patria
y Urquiza les dibuja una mentira en el aire.
Pero el paisano no reconoce a su patria
en las palabras del jefe. Oye una tormenta de cuchillos,
una furia de fuego entre los filos de las bayonetas.
la pesadilla de la matanza americana.
Ve al Imperio soberbio vengar Ituzaingó a sus anchas.
¿Y el Imperio es la patria?
¿Sus barcos amarrados a los muertos gloriosos
del Riachuelo son la patria?
¿Los degolladores de Paysandú son la patria?
¿Los portadores de martirios
llegados de Buenos Aires, son la patria?
¿Cuál es tu patria, Urquiza? Se pregunta el paisano.
Urquiza dibuja otra mentira en el aire
pero la patria de la que habla se la va de odillas.
La paisana contempla el fratricidio que navega soberbio
y rompe la soberanía de las aguas.
La paisanada contempla al fratricidio
que amarra en la tierra sus desgracias
y las reparte como un fuego en todas direcciones.
O fratricídio fala em português,
promete entre dientes la matanza de Tiradentes.
El fratricidio habla con acento porteño.
El paisano reconoce ese voceo orillero
que acuchilló en Cepeda y Pavón
con tan distinta suerte.
El paisano reconoce el griterío.
Son los mitristas que vienen con sus azotes,
con sus pestes, con las pústulas
de sus traiciones bajo las pilchas remendadas.
Los comanda Venancio, el degollador,
el gran comandante de la carnicería
que espera carnear a los paisanos
para limpiar la patria de sus genuinos orígenes.
Y las mentiras que Urquiza les convida
entre mate y mate no pueden esconder la verdad
de la próxima desgracia americana.
Los paisanos huyen de la mentira de Urquiza,
lo dejan sólo con sus treinta monedas de oro.
Los aparaguayados se alejan de la traición
en todas las direcciones.
No renuncian a la América común, la patria grande
que se coció en fuego y ceniza
desde la muerte de Atahualpa hasta Ahui,
el último reducto de la conquista.
…
La mañana luce como una antigua joya,
brilla azul y el oro rojo del sol, deslumbra
molécula a molécula, iridiscente, una magnitud dorada
que alumbra a los hombres antes de la sepultura.
Abajo, el barro adivina la sangre
y se prepara para la eucaristía de los despedazados.
A cada lado de la batalla las tropas organizan sus matanzas,
alistan sus pudriciones, rezan entre los estiércoles
y el zumbido del mosquerío, gota a gota,
esparce el sonido del coágulo golpeando la tierra.
Avanza León Palleja al mando de los aliados,
la infantería a cara descubierta descarga su fusilería.
La caballada de Duarte, el paraguayo, a trote le responde
y sus caballos golpean la tierra hasta las raíces.
Lanza a lanza los hombres se matan unos a los otros
y el escalofrío de las bayonetas completa las muertes
desesperadamente. Hilos de sangre corren
y estiran una mancha roja por el barro inmóvil
que guarda en un subsuelo la extensión de la muerte.
América se desangra bajo los pabellones de la desdicha.
Duarte cae. Su revolver lo abandona en la rodada.
La espada lo acompaña. Lucha a cada lado de la muerte,
lucha, la espada rota y dos bayonetazos le abren la carne
como dos bocas rojas. Unos pocos infantes
cruzan el Yatay, heroicos y bravíos,
y las estocadas de las espadas
les asestan la muerte entre las tripas.
La derrota llega como un ave rapaz
y devora a los últimos que combaten.
Paraguay ha sido vencido.
Los prisioneros deambulan como sombras vacías.
Venancio reclama su porción de muerte
y fusila a los Blancos que caen en sus manos.
Los que huyen miran a la patria desde Yatay
y sólo ven la selva ardiendo un fuego verde
que todo lo consume hasta no dejar
más que una ceniza negra y una ceniza roja.
La muerte unánime esparce su genocidio como un manto
y hace cantar al urutaú su lúgubre melodía del espanto.
XVIII
Sitio de Uruguayana
Va a morir, no lo sabe el soldado,
donde la guerra de los farrapos,
donde acabó la ilusión republicana
en el arrebato verde de las planicies
extensas del Río Grande del Sur.
Toca el soldado las aguas del río
con sus curtidos dedos. Del agua al agua
pasa la espuma y dibuja una turbulencia
en el silencio de la arena blanca
y el soldado se mira en el espejo del río
justo antes de beber el agua por última vez.
Oye, indiferente, el tumulto de gritos que desembocan
en la orilla que se alarga en una línea clara
hasta perderse entre las resurrecciones de las plantas.
Es la caballería de Canabarro que relincha impotente
a una breve distancia y no puede llegar
a ningún lado donde las tropas del Mariscal
defienden sus fortalezas.
…
La dimensión de otras muertes llega desde Yatay.
Llega O centauro de Luvas, pero él no lo escucha.
Llega Venancio, el degollador,
llena de filos las manos sangrientas.
Llega Paunero, el de Cepeda y Pavón, el unitario.
Pero el soldado no escucha el asedio del cuchillo,
no escucha la embestida de la lanza,
y tampoco las pequeñas muertes
que en las balas de la fusilería llegan a Uruguayana
en manos de las infanterías
de los ejércitos de la Triple Alianza.
Él, simplemente, bebe el agua
y tal vez añora la casa, el árbol, la sombra,
el sonido de las lágrimas de quienes lo aman y lo esperan.
De la guarida de la muerte sale la bala,
es un granizo tan rojo y tan caliente
que entra en su corazón como un pequeño
galope rojo de la muerte.
Cae de tanta muerte, cae en el río, cae
y lo amortaja el agua que se vuelve roja
cuando la sangre se mezcla con la greda.
Allí queda inerte como tantos otros.
Estigarribia se rinde y hace desfilar la hambruna
frente a los vencedores. Hambre y harapos
por todo patrimonio y luego la esclavitud
en las fazendas del Imperio
y en los latifundios de la oligarquía porteña.
XIX
Pehuajó
La muerte es cosa menuda para el General Mitre.
Su té de las cinco le preocupa. El té negro
humedece sus labios y alaba su lengua.
Desde la poltrona cómoda de su cómoda carpa
observa el cielo como si fuera una sublime pintura
y el batifondo de la matanza no altera su calma.
Es un general bucólico, pluma y espada,
de canóniga sonrisa entre los labios
mientras los hombres se matan
a pocas leguas de distancia.
Los que mueren están lejos, después de todo.
Son gauchos de a pie que calzan botas caras
que un singular inglés le vendió al general
mientras bebían el té negro de las cinco.
Una bicoca del libre comercio
que sólo costará unas cuantas libras de carne
a cada condenado por la leva forzosa.
El general bebe su té y oye la balacera.
Escucha la sangre rota y ríe,
escucha a la multitud que astilla sus osamentas
a cada golpe de las bayonetas,
escucha el silencio hacerse harapos entre los fuegos
que se lanzan los hombres parapetados
a cada lado de la línea roja de la guerra.
Conessa cuenta las bajas una a una.
Son decenas los muertos y luego son centenas
que se apilan en una fracción de patria incinerada.
Novecientos soldados caen por la metralla
y Conessa, como puede, junta los fragmentos dispersos
de su tropa diezmada. Junta los huesos rotos,
los músculos partidos, la sangre entre el estiércol,
las dentaduras muertas, los nombres destrozados.
Reza lo poco que recuerda y no distingue
la espada de la cruz ni a dioses de demonios.
El Arroyo Pehuajó, que deslumbrara verde de sus hierbas,
se tiñe de rojo de matar y matar;
la geografía sangrienta de la batalla
lo coloreó del material humano necesario
para la despiadada matanza.
…
Ante el dominio absoluto de la muerte
Conessa clama por un auxilio que no llega.
Es la última esperanza ante la carnicería.
Sabe que Hornos está a caballo a la distancia de una legua
pero no lo oye llegar por ningún sendero.
Espera rabioso que Mitre ordene la ayuda,
pero es el té de las cinco, ¡cómo pretende!
Al general no le preocupa otro asunto
más que el sabor y el buqué de su brebaje.
La última pólvora detona su cólera incendiaria
y se apropia de la retirada de la tropa.
Todo está preñado de muerte; desventurados
los últimos soldados caen entre barros y sangres
y la noche los envuelve en su mortaja negra.
XX
Preparativos para la invasión
En Mercedes se reúnen los carniceros,
juntan sus crímenes y planifican
las muertes con especial esmero.
Sobre el cuero de un mapa Mitre dibuja
cada perfidia con su sangrante espada
y especula la aniquilación del pueblo paraguayo.
El Emperador repasa sus propios exterminios,
es experto en martirios. Ha roto esclavos
en toda la dimensión del Amazonas.
Los ha encadenado. Los ha amarrado.
Ha mordido sus carnes y probado sus sangres.
Ha dispersado sus huesos como astillas
para escarmiento de los rebelados.
A la distancia de una matanza espera Venancio
el degollador con sus banderas empapadas de sangre.
En su alforja de muerte lleva las decapitaciones
y la tibia sangre de los ejecutados
moja la tierra y eleva mogotes rojos de advertencia.
Espada a espada, pólvora a pólvora,
fuego a fuego, garra a garra, los usurpadores
alistan todos los azotes y parten decididos a la nueva matanza.
Es noviembre. El aire caliente de noviembre sopla
una pudrición de selva y carne muerta.
El río Corrientes, a donde llegan los inquisidores
con sus torturas al hombro, se revuelve furioso.
El río los mira matando a cada paso.
Matan las flores, las hierbas mueren,
matan las piedras y al viento matan,
matan a caballo, a pie, matan rezando,
matan riendo hasta agarrotarse.
El río tiene pena a cada espuma. Tiene pena de pez,
dorado pez que migra donde no estén los matadores,
tiene pena de ave huyendo de los esclavizadores.
El río tiene pena y no tiene consuelo.
El río, aparaguayado se subleva.
Las bayonetas, en venganza, cortan sus costas,
despellejan sus perfumes hasta la esencia viva
y liberan las ratas de las bodegas
que hunden sus hocicos saboreando
la eucaristía de sangres y excrementos.
Ante el río muerto desfilan los capitanes
con sus sangres al viento.
En Paso Lucero embarcan verdugos y puñales
y se juramentan agotar el filo de sus bayonetas
en las carnes curtidas de los paraguayos.
El viento sopla una luz muerta cuando los invasores
de la triple infamia atraviesan sus aguas.
Apretados en los barcos van hombres y piojos
y hambres y pestes y desgracias.
Venancio el degollador pide su propia matanza
y desde la orilla anegada del Corrientes
marcha hacia Yaguareté Corá y San Miguel
donde alistará sus próximas carnicerías.
El resto de las tropas machan a Bella Vista,
franqueando el río Batel donde el Paso Cerrito.
…
Es diciembre. Arriban las jaurías
a Rincón de Zeballos. Los invasores fatigados
hacen un alto. El calor huele a inmundicia,
a porvenir de un crimen perfectamente organizado.
Acampan entre vapores surgidos de las gredas,
y miran al cielo que les da una oscuridad de muerte.
Relámpagos verdes devoran sonámbulos la luna
y derraman torrenciales un silencio ancho y misterioso.
…
El descanso es demasiado breve.
La tropa tiene hambre y tiene diarrea;
un estiércol negro se mezcla con el barro
y enjambres azules de moscas azules
buscan los húmedos intestinos de los desgraciados.
El soldado quiere una carne asada,
un pan aireado, dulce aguardiente
y una miel de frutería nueva.
Volver a su ranchada, a la familia,
a quedarse entre las piernas de la mujer abandonada.
Pero los generales no tienen tiempo para las nostalgias
y mucho menos para las agonías;
apuran la marcha, gritan serpentinos los fusilamientos
que reparten a culatazos, para cada uno el suyo.
La tropa carga sus cicatrices e inmundicias
y vuelve a la guerra desde sus propias desgracias.
…
De Rincón de Zeballos marchan, unos hasta Ensenada,
al nordeste de la ciudad de Corrientes,
otros a Laguna Brava (Osorio, el brasileño los comanda)
y Venancio el degollador hasta San Cosme.
La caballada correntina desensilla frente a Paso de la Patria.
Una muchedumbre de espectros celebra:
la invasión anuncia el genocidio.
Los capitanes reparten degollamientos
a cada uno como hostias de sangre
y el dios perturbado del fratricidio
enarbola la mortaja para la patria asesinada.
XXI
Los comandantes preparan la invasión.
El extermino no será improvisado,
se toman su tiempo decidiendo la muerte.
Planifican los infiernos, las desgracias,
el hambre mortal, el odio sangriento,
los martirios matadores, la tempestad de la ira.
La patria será desmantelada azote a azote,
piedra a piedra, tierra a tierra,
río a río, selva a selva,
rancho a rancho, hombre a hombre.
Cuando no queden sino niños y madres
se repartirán su soberanía en pedazos
y harán una celebración extraordinaria.
Mitre será el agasajador y servirá
odios y mentiras en una larga mesa
donde el cuerpo de la patria será descuartizado
en todas direcciones. Repartirán sus frutos,
sus níveos copos de algodón, sus maíces rojos,
las alturas de los árboles centenarios,
los subsuelos de los minerales,
las esperanzas verdes sembradas
en cada estancia de la patria.
Los pocos que sobrevivan será esclavizados
en el Imperio atroz o en las estancias
de los oligarcas porteños.
Venancio el degollador, reclamará decapitaciones
pica a pica y el rumor de los degollados
sonará en la festividad la música de muerte
para celebración de las tropas invasoras.
El Emperador entrará en su caballo
blandiendo el exterminio como un estandarte negro
y hablará en portugués de la muerte
de la patria grande americana.
…
Los comandantes preparan la invasión.
Está Osorio cargado de invasiones,
lleva en su alforja el fracaso cisplatino
cuando soberbias y arrogancias
cayeron en Ituzaingó a manos de los bravos
de las Provincias Unidas.
Volvió a la patria de Artigas entre puñales y ladridos
a entronizar a Venancio en la matanza.
Pide verdugos nuevos para sus viejos crímenes
pero sólo hay esclavos para cargar con la guerra.
Los esclavos mataran a los hombres libres
y jaurías imperiales de rabias y colmillos
devorarán a esos muertos de la patria invadida.
Los esclavos volverán a sus cadenas
y morirán de hambre o de pestes, dará lo mismo.
A punta de bayoneta Mitre reúne otras tropas
que se aparaguayan sin remedio y huyen
de la traición mitrista como pueden.
Venancio completa de odio su falange asesina.
Cincuenta mil hombres miran a Paraguay
desde las costas argentinas y escuchan absortos
las arengas sanguinarias de los capitanes.
Tamandaré gobierna los ríos con su escuadra
y va y viene de Itapirú e Itatí decidiendo
dónde desembarcará la muerte
…
Fortaleza de Itapirú imperio de la roca
sobre el agua la luna sumergida en la espuma
delega su capitanía blanca en Purutué
isla de gallos ruidosos que alborotan el aire
con sus cantos oscuros y redentores
la sangre joven desembarca poseída y ojerosa
en la majestad de las orillas que descubren las olas
empujadas por los grandes navíos
que trascienden la oscuridad con sus vapores
que se elevan hasta la cavidad del cielo
donde las estrellas derraman sus espesos brillos blancos
e iluminan la guerra en las cabezas de los combatientes
dibujan una corona blanca a cada uno
para que se vean los unos a los otros
cuando la metralla baja con su carnicería a cuestas
para romper la carne en trozos los huesos en astillas
los hombres mueren entre el temblor del río
mueren pálidos de cuchillos de ardientes plomos
mueren de bayonetas que cortan todo a su paso
mueren en cada arruga del río mueren sin predecirlo
y un humo rojo señala como un colmillo la derrota
de los reunidos en Purutué donde cantos los gallos
la heroica muerte de los defensores de la patria ultrajada
XXII
La invasión
Bajo el antiguo cielo de la patria
llora el Urutaú su triste canto, llora.
Los invasores llegan con sus horcas,
sus degüellos a cuestas, su avalancha
de matanzas. Desfilan sus saqueos
y despliegan los pabellones de la destrucción.
Vienen a no dejar piedra, viento, lluvias,
selvas, arroyos, ríos, manantiales.
A exterminar los caimanes silenciosos,
a despojar de colores al guacamayo,
a silenciar al pájaro campana,
desollar los aullidos del mono saraguato,
ahogar el gruñido del jaguareté,
a cortar los perfumes a bayonetazos,
a destrozar las arpas para que ya no canten
y sepultar los encantos de sus melodías,
a exterminar las voces familiares,
el idioma, la memoria, la alegría.
Por donde ellos pasen no quedará otra cosa
que la fatiga del fermento de la muerte,
una cruel gangrena tenebrosa
brotada de sus armas invasoras.
…
El Mariscal Osorio comanda la avanzada
de la venganza Imperial contra la patria americana.
Su espada luce sangres que ruedan con el agua,
son gotones rojos, desventurados gotones
que llevan el nombre de los muertos
hasta mezclarlos en las raíces
subterráneas de la tierra negra.
Tamandaré, almirante de la carnicería,
navega la muerte a sus anchas;
navega el Paraná y el Paraguay
que se conmueven en sus profundidades.
Exterminan sus cañones las costas
que lucen rotos sus murales verdes.
Roto el lapacho, roto el quebracho,
muerto el guayacán, el palo santo,
destrozadas las enredaderas,
la hoguera de la guerra invasora
quema sus savias hasta evaporarlas.
Las aves abandonan sus nidos,
los árboles han muertos desde sus alturas verdes
y no hay rama donde reposar el vuelo.
Huyen de los invasores, de sus garras,
sus garfios, sus avalanchas de martirios,
huyen donde la patria todavía es segura.
Hasta la tierra huye cuando el hierro caliente
de las bombas la golpean como un oscuro puño.
Tamandaré, el almirante verdugo
ordena sus ráfagas de muerte a bordo de un navío
y destroza la geografía hasta agonizarla
en minúsculos trozos de la patria.
…
Luego del bombardeo rabioso
pisa Paunero el sagrado territorio.
Paunero el unitario, el de Cepeda y Pavón,
las barbas tintas en sangre
va al mando de las próximas rapiñas,
y a su lado el degollador Venancio
repasa los próximos saqueos. Sangre a sangre
el verdugo celebra el exterminio por venir
y sonríe satisfecho, el corazón lleno de odio.
Los invasores se reúnen y preparan el asalto
a Itapirú, la fortaleza reducida a ruinas.
Itapirú se vacía de patria por orden del Mariscal,
y la patria se repliega hacia los territorios
de sombras familiares, de vientos sabidos,
donde reside el movimiento de las raíces vigorosas
y el agua corre en secreto por los pliegues
de las tierras salpicadas de piedras,
donde se oye todavía claramente
la extensión azul de los amaneceres.
XXIII
Estero Bellaco
Estero Bellaco al sur tiene un perfume oscuro.
Los árboles en fragmentos azules reparten
sus sombras lentamente y el barro permanece
salvaje entre unas hierbas de color muerto.
Un golpe de viento llega desde Paso de la Patria,
carga aún la húmeda presencia de los suburbios del Paraná
donde los muertos deambulan náufragos
a la intemperie sin llegar a dónde sepultarse.
Ya pisa Osorio la patria paraguaya, soberbio
su pendón imperial se alza carnívoro, maldito,
en el pestilente mástil de los conquistadores.
Su avanzada llega a Estero Bellaco al galope rabioso
de la caballería y hunden su huella machacando
la tierra donde se funde hierro y estiércol de sus herraduras.
Venancio, el degollador, descansa sus decapitaciones
donde termina el día y empieza la sombra espesa
de la noche. Palleja, el mercenario, repasa sus crímenes
y con dedicado esmero cuenta el dinero de la muerte.
Los brasileños acampan detrás de una suave cuchilla
que repta azuleja a cada lado de la soledad del cielo
con la dulzura de un ademán divino.
Más adelante, donde avanza la guerra en su dominio,
donde cadáveres y fuego se harán una sola materia,
la soldadesca se abraza a la artillería como a la cruz,
y en la retaguardia se confían matanzas
los orientales que comanda Palleja.
…
En Estero Bellaco al norte, aguarda la patria su momento.
En la noche el viento busca su ráfaga plateada
y la luna cruza como una sortija blanca.
Diaz espera con la tropa que duerme con los ojos abiertos
la próxima mañana de la guerra. Los invasores confían
en sus cargamentos de muertes. Confían en sus crímenes
prolijamente almacenados en las bodegas
de sus naves invasoras. Los llevan con sus números,
con sus nombres, con el color del luto que derramarán
hasta el exterminio, los llevan como un elixir nefasto
que beberán en las lustrosas calaveras de los martirizados.
Díaz aguarda paciente el nuevo día, el nuevo sol,
su luz hilando cada nube a su paso, descubriendo
el sur del Estero Bellaco donde el territorio se estira
en una pradera a los gritos, hundida la espuela
en el barro y el estiércol que siembran las caballadas,
donde la infantería suda y la metalurgia de la artillería
agobia el suelo con su próxima pólvora.
…
Por Piris, Sidra y Carreta cabalgará la patria su sorpresa,
cuando la noche abandone su burbuja oscura
y salga la luz del alba como una espiga dorada,
se alistará el combate del acero, el trueno cabalgando
a través de la zozobra de la tierra machacada
en la esplendorosa geografía de las arboledas.
Cuatro batallones de infantería y cuatro de caballería
irán al frente, donde llega la nutrida muerte
cara a cara, cuerpo a cuerpo subida al filo de las bayonetas,
en el vuelo salitroso de la bala fundida con la pólvora,
en el golpe decapitador de las espadas,
donde es matar o morir y los puñales aturden
desollando a los hombres hasta sus blancas osamentas.
Tres batallones de infantería y uno de caballería
serán la retaguardia, agazapados en las arboledas
esperarán su turno para vencer las armas invasoras.
Los ramajes verdes serán sus escudos,
el viento arcilloso su máscara secreta
que ocultará el palpitante corazón de patria
combatiente para aplastar a los portadores de la infamia.
…
Díaz reza a Dios y Dios lo escucha,
a Él encomienda su destino guerrero.
El sol está en la cúspide del cielo
y su incendio verde toca la copa de los árboles.
Ha llegado la hora, desde el Estero al norte
por los tres pasos y a la voz del jefe,
entra la tropa al galope, rabia y relámpago,
suplicio del sable, aguijón de la lanza
para la herida voraz hasta la médula.
Las tropas imperiales huyen en desbandada
y detrás de ellas los orientales salen del combate
a refugiarse donde las piedras, donde los árboles,
donde las sombras, donde Venancio ve pasar
la peregrina muerte a su lado y la contempla
desamparado, balbuceando una orden
que nadie escucha entre las mutilaciones
que unos y otros se asestan desde el acero
de las bayonetas y los estallidos
de metales y pólvoras de la fusilería.
Toda la guerra se hace un solo momento,
un único movimiento del tiempo y del espacio
donde cabe la patria en un vapor oscuro
que sale de los heridos que arrastran sus dolores
más allá del límite de la resurrección.
Díaz no sabe detenerse, o ya no puede hacerlo.
Estira, implacable, la guerra por la geografía
arrasada del Estero, e infantes y jinetes
cubiertos de Paraguay sacan coraje
no se sabe de dónde. Chocan con la fusilería
del Imperio, con la caballería de los invasores
y el campo de batalla es un tendal de muertos.
…
Un sonido de acero llama a la retirada,
la patria invadida se repliega a sí misma
para cuidar a los hijos que empuñan la victoria.
Los caballos sudan muerte y sus cueros
negros gotean las sombras degolladas
por donde pasó la espesura de las espadas
y el escalofrío de las sangrantes bayonetas.
Cesa el combate. Se respira el acero del cuchillo
y en la piedra y el árbol quedan trozos de guerra.
Hay un montón de cielo roto en el Estero,
húmeda geografía de la sangre fresca
que en procesión deambula ebria
entre las cenizas muertas de los abandonados
a su suerte. Los invasores vuelven a sus carpas
a repasar los nombres de los muertos
y una jauría de espectros lame la muerte
estampada en la tierra como una oscura mancha.
XXIV

Camino a Tuyutí
Poderoso el enemigo se abre camino
con sus muertos a cuestas por el Estero Bellaco.
Por Piris, Sidra y Carreta lo ven avanzar
al invasor repartiendo matanzas como hostias
en dirección al norte donde acampa el cielo
el privilegio de sus luces macizas.
Los aliados apuran el paso sin descansar la espada,
avanzan entre espectros donde el barro
es un ataúd podrido. El viento llega en procesión
desde las latitudes de los campamentos
y el sol recalienta las llagas que hunden
sus hocicos en las carnes partidas de los hombres.
Los gritos militares suenan a cantos en las frías sacristías
donde recalan los muertos para el último sacramento.
En Sidra, donde las fortificaciones son apenas
pasta liviana de piedras y mendrugos,
estanca la derrota su linaje y la patria retrocede
descalza por el empinado camino de la espina.
Venancio, el degollador, empuja a los defensores
más allá de las cicatrices de los próximos combates
y en Paso Gómez, por el camino de Humaitá,
los patriotas reorganizan sus defensas.
El invasor acampa. Campo de Tuyutí,
campo hirsuto, aciago, ágil arruga de la pedrería,
ascético Estero de Bellaco al norte,
el invasor acampa a la breve distancia
de un soldado del otro, de un brazo a otro,
de una pierna a otra, cada mirada mortal,
cada palabra dicha, cada bandera izada
se palpan la muerte y se respiran boca a boca
la sangre en la saliva ante de la brutal batalla.
XXV
Primera batalla de Tuyutí
Tuyutí, barro blanco,
Tuyutí nuestro,
blanco campo
al galope la mañana,
el sol azul
se abre paso
entre las enramadas,
desciende serpentino
y espera.
Todo suena a guerra
encarnizada,
rabiosa,
sangran las voces,
las mordeduras sangran,
se hunde la palmada
en la espalda,
aturde el paso de las ratas,
los gritos de las bocas ardidas
de tanta dentellada negra,
aturde la lengua resecada
de mascar el coágulo,
de ahogarse
en la leche negra
de la madrugada.
A donde se mire
arrecian los fierros
implacables,
se predice
la turbulencia del sable,
el rencor de la espada,
la sangrienta estrategia
de la bayoneta,
donde la luz
se desgarra,
se descuartiza,
se desangra.
Tuyutí, barro blanco,
muerte roja,
golpe de sangre
en el blanco barro
paraguayo.
América se mata
rabiosa,
hostil,
ciega de porvenir
hasta que no queda
nada.
…
Marcó cabalga y empuña su espada ciega;
Díaz, desde el monte del Sauce,
por donde El Boquerón de Piris se hace rumbo,
alza una bandera que parece un pañuelo muerto;
Barrios asoma a los destrozos de la artillería
por el potrero de Piris donde no quedan esperanzas,
y Resquín, por los palmares de Yatayty Corá,
llega a la carnicería en su impotente galope.
Los golpes del combate no desmoronan
la Babel de las defensas aliadas
asidas a la tierra como brutas raíces.
Los invasores gritan entre la cruz y las espadas
y comulgan la levadura de su odio.
Luego, la multitud de sus rifles aturde
y el filo de sus bayonetas vuela
hasta la humedad de las entrañas.
Los suplicios están hechos de espadas,
de cuchillos odiosos salpicados de sangre.
Las infanterías de la patria sucumben al golpe hostil
de los cañones, cuando la pólvora establece
su soberanía y el incendio del hierro azul
rechaza el galope audaz de los caballos
que sudan la sangre negra de las tumbas.
Los aliados desuellan la ofensiva tajo a tajo,
bala a bala, muerto a muerto. Paraguay muere
por centenares, por miles a cada instante.
Y a cada soldado la muerte matutina le llega
con su copa de llagas, llenos los labios
de pus cuando la sangre se unge barro
y rompe los huesos que arrebatan
a los moribundos los perros hambreados
que aúllan entre los estampidos de la guerra.
La patria cae vencida, devorada, rota.
Los aliados tumban tus gloriosos estandartes,
aquellos que te dieron tus héroes primogénitos
entre las carcajadas de las campanadas
de la gran catedral cuando la independencia.
Tuyutí, barro blanco, barro rojo de sangre,
lúgubre mojón de la derrota,
quién llorará tu suerte, en esta hora aciaga.
XXVI
Yatayty Corá

Recorre la infantería paraguaya
la pequeña distancia entre matar y morir
donde los palmares se alzan inmutables.
Sombras de lejanos tiempos
encubren sus pisadas en el barro roto,
en la geografía hostil de interminables
y delgadas trincheras donde almacenan la muerte
los invasores. La ruda caballería troncha
el aire que apesta de martirios
y a cada flanco de las tropas enemigas
cae la patria como un torrente de guerra
donde se lucha cuerpo a cuerpo
hasta que la noche llega sin regocijo.
Cesa el combate sin ninguna suerte.
Entonces los hombres duermen a la luz de la luna,
abrazados a sus dolores, lamiendo sus quemaduras,
repasando sus redondas pústulas
bajo la línea irreconocible de la daga;
beben luz de los charcos y mascan tabaco
entre la greda y las raíces cenagosas
de los airosos mástiles de los palmares,
tabaco que brota de sus insignificantes bolsitas
como pequeños escorpiones negros.
…
Noche de julio, fría noche de julio.
El invierno muerde insoportable
hasta las osamentas cuando llega
en el rocío que cae sobre las menudas
cabezas de los hombres.
La soldadesca aliada suda a barro
y huele a mineral, a sulfúrica mugre gris
que surge de los rincones de la arcilla y la hierba.
Mitre, akã’ohára, carnicero,
pomposo general de las catástrofes
llama a la muerte a conferencia
esa noche de jugosa luna helada
subida a las copas de las palmeras taciturnas.
La invita a beber su té negro,
le convida verdugos codiciosos
que llenan sus fazendas con jóvenes esclavos
de ojos claros y de tez bronceada.
Le ofrenda las muchachas
que ya fueron violadas una vez
y otra vez y otra vez y otra vez.
Le pide un holocausto, uno por ahora,
(la muerte sabe muy bien de esas peticiones).
Quiere Yatayty Corá, la breve isleta
de rítmico nombre donde la patria
descansa entre matanza y matanza
y resiste a más no poder a los conquistadores.
La muerte sonríe satisfecha, acepta,
le ha prometido el cuerpo de la patria
americana abandonado a su suerte.
A la mañana, volverá la guerra bala a bala,
sable por sable sobre la carne floja
y brotará la sangre de todas maneras.
Y la mañana llega. En el cielo paraguayo
vuelan los colmillos rapaces de alas negras
que se hunden desordenados
en el cuerpo amoroso de la patria entregada.
Brota la heroica sangre hecha bandera.
La sangre azul, la sangre roja, la sangre blanca,
la sangre tricolor de Yegros, Caballero y Mora,
inunda donde se mire los arrugados esteros.
El fuego rodea el campo de batalla
y el humo ahoga las voces de los defensores.
Mueren luchando (saben morir),
mueren diez veces, mueren cien,
mueren hasta más no poder,
mueren hasta que acude el sonido
de un clarín sombrío y llama a la retirada.
Mitre, akã’ohára, carnicero, festeja
subido a la lujuria de los exterminios.
XXVII
Boquerón

Coronel Elizardo Aquino
Mitre convoca a la próxima carnicería.
Flores se presenta con su collar de muertos
colgando de su rudo cuello, y tras la hirsuta barba
luce las heroicas cabezas de los combatientes,
joyas mutiladas de la patria heroica
de las que aún todavía un goterón
de sangre corre fresco buscando la tierra.
Son los trescientos decapitados de Cañada de Gómez
y de muchos otros que no se sabe el nombre,
los que luce augurando la nueva matanza.
León de Pallejas, mercenario hijo de Pizarro,
lo sigue a la distancia de su sombra
y agita una mortaja como cruel bandera.
Es el renovado estandarte de Pizarro,
cruz, espada y calaveras, pestilente
presidio de los cadáveres de los sometidos
al yugo de la nueva esclavitud de los imperios.
Venancio y Pallejas dicen de mil condenas,
de todas las bocas silenciadas y los ojos
perdidos en la negritud de las mayores sombras.
Guilherme, Mariscal del Imperio,
llega de Villa Concordia, donde acampó entre ríos,
entre racimos de víboras hambrientas.
Allí la traición no solo fue sangre y fue puñales.
Mena Barreto, Potrero de Piris a su espalda,
lo recibe al mando de la Quinta Brigada brasileña.
Guilherme de Souza escucha lo que Mitre ordena;
el comandante en jefe despliega su mapa de muertes,
cuero y estiércol, y a punta de pistola,
los ojos desahuciados, ciegos, la voz rabiosa,
la palabra turbia, ordena a cada uno su matanza.
Espera triturar las aguas, las arenas, las tierras,
las raíces de piedra, la luz de los palmares,
desollar las velas de los navíos patrios,
agonizar los hombres, las mujeres, los niños.
Boquerón al norte, Boquerón al Sur,
dice Mitre, Boquerón debe ser la tumba de los resistentes.
…
Al frente del combate, con el puñal dispuesto,
Venancio comanda el ataque donde van a morir
los que no saben la corta distancia que hay
entre su humanidad y las tumbas que esperan
pacientes a la maquinaria invasora.
Argentinos y brasileños caen a la velocidad
de la pólvora y la metalurgia de la fusilería.
Aturden los cañones la extensión del territorio,
escupen racimos de metal y fuego
e iluminan las sombras con sus trozos de muerte.
Al flanco, el mercenario, lanza, iracundo,
a los degolladores. Van a los gritos, de cacería,
y exhiben verdugos sus puñales
que llevan las manchas de Paysandú la heroica
en sus mellados y fatigados filos.
Guilherme pisotea la tierra americana,
machaca enfurecido la greda pestilente
y una lluvia verde cae en el barro
para sembrar un porvenir tras otro
para que el pueblo no muera esclavo
de los imperiales, de la traición de Mitre,
de las decapitaciones de Venancio.
Guilherme ordena sus ráfagas de muerte
en dirección a Aquino, que espera valiente
como siempre, hasta que encuentra la muerte
en la vanguardia de la patria, como siempre,
el primero en la defensa de los sagrados territorios,
la muerte entre las tripas, a caballo,
como siempre valiente, como siempre.
Acuden innumerables cohetes y cañones
desde Boquerón al Sur a Carapá,
de Boquerón al Norte a Potrero de Sauce,
son los estampidos de la patria combatiente,
caen como granizos rojos, ardientes piedras
que cortan los gritos y hacen pedazos
las palabras de Palleja, el mercenario,
envilecidas palabras que le enseñó Mitre
contra la libertad y contra la independencia
de la nación paraguaya. Los invasores
se repliegan y juntas sus fragmentos,
sombras muertas, palabras destruidas,
cenizas y calaveras es todo que llevan
en el segundo día de batalla.
Palleja muere y los gusanos de Pizarro
lo devoran hasta dejar solo un hollejo,
una huella muerta de los depredadores
de la Patria Grande americana.
…
Punta Ñaro, Boquerón del Sauce,
encarnizada la batalla huele a machetes
durante el tercer día del helado julio.
Marañas de fuego saltan por la picada
de la Isla Carapá en dirección a la matanza.
Sables terribles, brutales bayonetas,
delirio de las fusilerías, maldiciones
en todos los idiomas, la lengua se llena
de carnicerías y escupe un veneno
insoportable. Desde Boquerón al Sur
a Carapá, de Boquerón al Norte
a Potrero de Sauce, los hombres
se arrojan martirios de una trinchera a otra,
se matan de un lado y del otro,
dados vuelta los párpados sangrantes
caen entre congojas y metales ardientes
hasta que la tierra es una ciénaga de muertos.
Al tercer día la patria es victoriosa,
resucita de las cenizas, de los puñales,
del filo helado de las bayonetas,
de la bala encarnizada, del fuego temerario,
de los crucifijos de las lanzas.
Resucita victoriosa, a caballo, a pie,
resucita entre lágrimas y entre martirios.
Recita su poema de fuego y de tormenta,
alaba a Dios en las alturas
y a sus héroes en la verde tierra prometida.
XXVIII
La entrevista de Yatayty Corá

Aquí viene el Mariscal,
viene a caballo.
Trae la patria a cuestas.
Lleva la arquitectura
del cielo en la montura,
lleva los árboles hirsutos,
lleva los vientos invisibles,
las raíces de sangre,
los pétalos azules,
también los violetas,
lleva a sus muertos
en todas sus dimensiones,
el hambre, los horrores,
lleva a los niños inocentes,
a las mujeres heroicas,
lleva un libro de Historia
y su bandera, la tricolor,
la libertad en cada mano
y en cada una la independencia.
Aquí viene
el Mariscal de América,
la Patria Grande
lo contempla.
Es pan,
es maíz,
es yerba,
es el acero nuevo,
la blancura del algodón
donde los campos
se extienden infinitos.
Este es Mariscal
de los hombres libres.
El que la da la espalda
al Imperio,
a Pedro el conquistador,
el matador de esclavos,
usurpador de tierras
y de ríos.
Es quien enfrenta
a la soberbia,
al odio mitrista,
a las degolladuras
de los invasores,
a los mercenarios
del dinero,
a los mercaderes
de la muerte.
…
Lleva levita
de paño oscuro,
sin charreteras,
sin charreteras.
Calza sus bellas botas
bien granaderas,
bien granaderas.
Espolines de plata pura,
brillan color de plata
como una estrella,
como una estrella.
Kepi también bordado
que le corona
la cabellera,
la cabellera.
Poncho redondo,
redondo poncho,
vicuña y pana,
algo bordado,
vicuña y pana,
algo bordado,
y unos flecos de oro
a cada lado.
Aquí viene
el Mariscal,
viene a caballo,
monta el noble
“Mandiyú”,
su preferido.
…
Allí viene Mitre,
el Comandante en Jefe
de la tropa invasora.
Casaca negra,
como su alma.
Chamberguito negro
de filtro negro
y negra pluma,
adorno negro,
como su alma.
Los presidentes
hablaron a solas
Árboles de testigos
y el humo de sus cigarros,
sin otra compañía.
Palabras y cenizas,
la suerte está echada.
El pacto secreto
de los aliados
lleva la sangre
del fratricidio.
Paraguay
fue sentenciado,
Mitre un verdugo,
Venancio otro,
el Emperador
quiere las tierras,
quiere los ríos,
quiere la muerte
del Mariscal,
quiere el fin
de la patria paraguaya.
La suerte está echada.
Allende los mares,
Su Majestad la Reina
celebra la matanza.
XXIX

Fuerte de Curuzú
Fuerte de Curuzú, camino a Humaitá,
donde las costas del río Paraguay
se reparten de espumas y reflejos
y se diseminan en las rumorosas olas
que ruedan como estrellas en sus aguas.
Fuerte de Curuzú, camino a Asunción,
la muy noble y leal ciudad
donde Pedro Juan Cavallero
sublevó las tropas para la independencia.
Fuerte de Curuzú, donde crecieron
altas las murallas y fornidos los terraplenes
para la defensa de la patria de los invasores.
…
Los conquistadores navegan el río Paraguay
llenos de muerte sus vapores. Sus humos furiosos
ascienden en nubes de hilado negro
hacia la bóveda de cristal azul del cielo.
Llueve ceniza oscura sobre los defensores
que huelen el oloroso odio de los conquistadores.
Navega el “Rio de Janeiro”, acorazado,
navega el “Lima Barros”, acorazado,
salen de sus guaridas infernales
y ensayan arrasadores sus cañones
los próximos suplicios contra la tierra.
Las bombarderas llegadas en la noche taciturna,
presumen de sus crímenes imperiales
y escupen su poderío barriendo las orillas.
Tamandaré espera que el reloj agazapado
marque la hora de la muerte.
A Itapirú llega el barón de Porto Alegre
portando las últimas matanzas.
Trae ruidos de aceros en sus alforjas,
su mensaje nefasto se oye más allá
de las murallas y los terraplenes
de la fortaleza de Curuzú, que espera.
Trae la pólvora implacable en sus alforjas,
las brillantes bayonetas con sus filos exactos
y reparte una procesión de tajos
que abrirán las gargantas como una roja granada.
…
Septiembre se carga de ataúdes.
Ocho mil espectros descienden con sus cruces
y reparten sus pústulas forzando la marcha.
Recorren el camino a la fortaleza de Curuzú
alabando al tenebroso mercader del Imperio.
Van a pie, van a caballo, hablan a los gritos,
observan la extensión de las trincheras
que sucumben de a una a cada bombardeo
de los acorazados. Saltan gusanos por el aire,
las piedras rotas, las astillas del árbol de la vida,
la húmeda frazada que cobija al soldado,
el mismo soldado salta por el aire
y cae dando tumbos y tumbos en la muerte.
Curuzú resiste hasta la muerte y cae,
caen sus murallas abigarradas de sangres,
los terraplenes con sus fosfóricos huesos sepultados,
arenas que se desangran tras la derrota.
XXX
Curupayty

Ataca Tamandaré la patria. Siempre la furia,
el odio del fuego imperial, la carnicería
por toda bandera al tope de los mástiles.
El buque hundido cuando Curuzú les duele
en el costado, como una herida larga, roja,
fresca. Los bandoleros agrupados en las proas
claman venganza y atruenan con sus gritos
la mañana azul llena de vientos en la que el pueblo
heroico se agrupa en sus hondas trincheras.
Dentro del acero va la pólvora quemante,
una burbuja de fuego el estampido
que abre, en la tierra machacada, surcos
del tamaño de la muerte voraz.
Los invasores no distinguen hombres, sólo huellas.
Las hay combatientes por doquier, amontonadas
en los escalofríos que entrega la metralla a borbotones,
palpitantes, innumerables, imborrables.
Huellas en el barro primordial donde fueron
sepultados los primeros ancestros, huellas
en las arenas rojas por la sangre vertida,
huellas verdes del humus verde que surge de la tierra
al golpe de las bombas. Van y vienen heroicas,
atraviesan la guerra como simples fantasmas.
Son huellas desnudas, huellas descalzas,
tocan la materia levemente bajo el fuego granado
de los acorazados invasores y esperan
su momento las manos llenas de fusiles,
las ametralladoras listas, el dedo en el gatillo,
las esquirlas granadas para cortar la carne
cuando se dé la orden. Los combatientes
aprietan sus dientes, furiosos muerden
sus labios, rezan, recuerdan a los hijos,
las madres, las esposas, agazapan sus ternuras
para mejores momentos cuando acabe la guerra.
La atmósfera es crucial, definitiva.
Tamandaré y sus cien cañones, el esplendor hostil
de sus metrallas desde el borde del río roto
entregan como último azote del verdugo.
El mediodía es un infierno rojo. El sol expectante
cuelga en la copa de los árboles. Las naves imperiales
se alejan entre gritos; han dado su cuota de muerte
a la velocidad del humo de las cañoneras.
Mitre ordena el ataque de la ignorante infantería
mientras bebe, sereno, de su exquisita tacita
el té negro traído de su amada Inglaterra,
la soldadesca aliada se asoma a la matanza
la muerte es una horda que ríe a carcajadas.
…
Barro carnicero, en el lodo de guerra la infantería
arrastra sus muertes a lo largo del más estrecho
corredor del fuego. La metralla aparece
y su metalurgia corta a su paso lo que encuentra,
pechos, racimos de ojos, labios azules del hielo de la muerte,
lustrosas calaveras a la azul intemperie, espaldas.
La artillería patria rompe las formaciones
y astillas de hombres descuartizados vuelan por el aire
entre el sonido aturdidor de los lamentos.
Los que van al frente en el combate
no pueden volver atrás, ya no hay camino;
rabiosos, los que vienen detrás, empujan
a los primeros hasta morir sacrificados
en minúsculos fragmentos rojos.
Unos sobre otros, cuerpos sobre cuerpos,
la sangre se propaga desde ellos en una mancha
única, un paño rojo que envuelve los despojos
y una humana substancia se evapora desde los fuegos
que la pólvora enciende en el frenesí de sus hogueras.
Paunero escucha el repetido grito de los hombres
diseminados por la fusilería que cae
sobre el légamo vidrioso de las trincheras;
los pocos que a ellas se atreven caen
en la brutal congregación de las estacas
que atraviesan los pechos y los vientres
como si fueran apenas pedazos de papeles rotos.
Emilio Mitre balbucea una orden, un salmo,
un espanto, una desesperanza
bajo los harapos de una bandera muerta.
O centauro de Luvas quiere escapar del holocausto
pero la muerte lo aferra a la guerra con sus garras.
En el cuartel general, la mañana pasa hasta la tarde,
y mientras los hombres mueren a cada instante,
Mitre toma su té negro en su delicada tacita
de fina porcelana inglesa.
…
Curupayty fue la matanza. La patria castigó
a los invasores, propagó sus muertes
a lo largo del camino donde solo cupo
la retirada abandonando a los heridos
a su suerte. Olor a sangre, a sudor,
a barro, a fuego, a batalla perdida
irremediablemente, se extendió
en los campamentos donde la tropa
repasa sus dolores y sus cicatrices.
Esos sobrevivientes miran al cielo
que luce su sombrero de nubes de copa ancha,
tan hambrientos, tan perdidos,
ciegos de sitio en sitio, los dedos amarrados,
hechos un nudo en la garganta,
mudos de voz en voz, los labios un cerrojo
en el torbellino amargo de la derrota.
Se preguntan del sol fosforescente
que baja con la tarde hasta sus pálidos rostros,
se preguntan en el amasijo de la muerte,
si ese sol será la promesa de otra suerte.
Quisieran lluvia, fresca, dulce, azul, serena,
y un lugar espacioso donde el pan del hogar,
la mesa tendida, el amor al alcance de la mano
les devuelva la humanidad que se les arrebató
cuando se pactó la muerte, en secreto,
en Buenos Aires. No saben que fue en mayo,
justo el mes de la patria, cuando llegaba
el frío por las rendijas de los escondites.
El pacto de la muerte se firmó en Buenos Aires,
allí se estampó en un crudo cuero rojo de sangre
el exterminio del Paraguay, de todos sus hombres,
de sus niños, de sus árboles hirsutos,
de la substancia lunática del río,
de sus vertiginosos cielos al viento,
de sus imprentas, sus libros, de todos sus sosiegos,
de sus misas y conventos, de los livianos
tejidos de las patricias arañas que tejían
y tejían en silencio, y el desgarro de la tierra
que nunca volvería a serla misma.
Curupayty es la derrota y el castigo,
los invasores juntan sus heridas en bolsitas
donde no cabe la cólera ni un instante,
sólo lágrimas, algo de polvo seco, y algo de sangre.
Lloran, lloran, como el Urutaú,
en la rama del Yatay, mientras Mitre bebe su té negro
en su exquisita tacita de fina porcelana inglesa.
XXXI
Los aparaguayados

Entonces los soldados comprendieron
que la muerte sería eterna, cósmica,
planetaria. Curupayty entregaría
sus cuotas de plomo y pólvora,
más allá de los días, los meses, los años,
en pequeñas cuotas diarias salidas
de las redondas boquitas de la fusilería,
a veces con calma, lentamente,
caliente, esporádica y hasta lúdica,
y en otras brutales, enfurecidas muertes
en un movimiento mortuorio irreparable.
Desde Curupayty, los cementerios
se repetirán en la geografía impredecible
de la guerra fratricida, y en cada latitud
donde los ojos miren, se repetirán abrumadoras
las miserables tumbas sin cruces,
sin nombres, sin si quiera una pequeña flor
que dibuje un cariño entre tanta oscuridad.
El soldado desconocido, el muerto sin nombre,
poblará la greda pestilente y será el abono
con que la vida y la muerte alterarán
su bíblico significado definitivamente.
¿No dijo el comandante en jefe
“en veinticuatro horas en los cuarteles”?
Y los cuarteles se llenaron de hombres
que no sabían que les depararía la guerra
fratricida con su pacto secreto, en Buenos Aires,
ese día de mayo cuando se elevó la traición
a política de Estado. ¿No dijo el presidente
“en quince días en Corrientes”?
Así fueron llevados como se arrean los hombres
cuando se los mete en la guerra de otros,
en las guerras ajenas, las de los poderosos,
de los que roban el patrimonio de otros pueblos,
los que quieren su geografía, sus ríos,
sus bosques, sus palmares, sus mujeres
para sus orgías, sus hombres para la esclavitud
en los violentos latifundios del señorío feudal.
Fueron llevados como se arrean los hombres
engañados, subvertidos, obnubilados,
el yugo al cuello, las anteojeras,
el frenético azote en dirección al abismo,
caminando a culatazos como los condenados,
extraños deambuladores que no podían
siquiera reconocer su propia patria
que resultaba completamente ajena,
ni comprender las palabras que se decían
como si sólo se tratara de salmos gloriosos
que se derramaban sobre sus jóvenes cabezas varoniles.
¿No dijo el comandante en jefe;
“en tres meses en Asunción? Sólo tres meses,
dijo el hombre con su tacita de porcelana inglesa,
y tocaron los tambores de guerra,
sonaron metálicas las oscuras trompetas
y la guerra se hizo una carnicería. Venancio,
el degollador se puso al mando y empezó
sus degüellos con la voluptuosidad de los cuchillos,
sin la menor fatiga en sus filos matanceros,
y toda la guerra se manchó de Paraguay
porque la sangre imprime para siempre
los horrores de los martirios de los verdugos.
Tamandaré mató los ríos, sus orillas,
sus desembocaduras, y le llevó sus trozos
de lunática substancia al emperador
para rendirle honores salpicados de sangre paraguaya.
Ahora los soldados invasores van y vienen
sin palabras, sin ademanes, atrapados en la oscuridad
esteparia del fracaso, dibujando con sus dedos
en la encrucijada del viento y el crepúsculo,
las siluetas emocionadas de las amadas mujeres,
próximas temblorosas y silenciosas viudas
a las que nadie consolará cuando les informen
la muerte del esposo querido. Recrean en su imaginación
la estatura de sus hijos, el color de sus ojos,
la sensación de sus caricias, sus pequeñas voces
correteando a cada lado del rancho donde hicieron
familia hasta que llegó la muerte entre banderas
al son de himnos imperiales y mentiras oligarcas
pronunciadas con la dureza de la losa
y la tragedia de la mentira gobernante.
Todo está lleno de muerte, de codicia, de traición
celebrada en las capitales donde la guerra
es apenas un comentario de charlatanes
que beben el té negro en sus delicadas
tacitas de porcelana inglesa. «No trate de economizar
sangre de gauchos” dijo Sarmiento,
el odio al mando y la voz tenebrosa,
“éste es un abono que es preciso hacer útil al país.
La sangre de esta chusma criolla, incivil,
bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos».
…
Yo soy tu hermano, hermano paraguayo,
yo soy tu hermano, no tu verdugo,
tu homicida, tu exterminador.
Yo, como vos, soy también río que pasa por el mar,
agua de tu agua establecida,
hijo de las orillas del río coronado
donde gobierna el yacaré invencible.
Soy tu hermano en las agrias arcillas verdes,
en la purpurada copa del lapacho sagrado
y en la vereda azul que teje el cielo
entre los altos palmares orilleros.
Soy tu raíz silvestre en la profundidad
del barro milenario, donde pisa el yaguareté
acechando a la líquida luna derramada
desde la profunda noche paraguaya.
Soy la estirpe selvática del Kururú Chiní
de acorazado verde en su redondo lomo,
y las iridiscencias rojas del gua’a pytã.
Yo soy tu hermano y por ello me rebelo.
Soy la revolución de los aparaguayados,
en la latitud insurreccional de los paisanos.
Soy el desbande de Basualdo, la deserción
de aquellos que no traicionan a los americanos;
la revolución de los colorados mendocinos,
¡basta de guerra a los hermanos paraguayos!
el masculino grito de los rebelados.
Soy el manifiesto de Felipe Varela,
y sus principios de la sagrada unidad americana.
Yo soy tu hermano, hermano paraguayo,
no tu verdugo, tu homicida, tu exterminador,
somos la misma patria, la de los gauchos,
la patria mancillada a culatazos,
la patria grande de los libertadores,
de Micaela Bastidas y Tupac Amaru,
la de los martirizados del Cuzco,
los azotados de los corregidores,
los sepultados en las minas,
los esclavos de la mita y la encomienda,
somos las muchedumbres en Chuquisaca,
los hijos de la esplendorosa tea de Murillo,
herederos de Azurduy, la generala,
y de Manuel Ascencio, el padre patria,
los combatientes de Belgrano, de Artigas,
de Fulgencio Yegros, de Pedro Caballero,
de Andresito, de San Martin y Bolívar.
Somos hermanos, hermano paraguayo,
desde hace tiempo, cuando el principio de la Historia,
cuando la primera luz, la primera lámpara
iluminó los nacimientos deslumbrantes
de las naciones ancestrales con sus raíces arenarias,
invisibles, impalpables, primordiales.
Desde que la libertad entró unánime
a la casa de cada uno de nosotros.
Y bajo los mismos estandartes
vengo a morir con vos,
por nuestra patria común,
por nuestra historia común,
por la esperanza común,
porque la libertad es la palabra común,
la eterna palabra que recitan los pueblos
en cada revuelta de la historia.
XXXII
Tuyú Cué
Somos el árbol, los árboles, sus hojas,
somos su ruda corteza y su raíz arenaria.
Árbol y hombres la misma substancia
prodigiosa de la patria en armas.
Árbol de cielo, árbol azul y árboles rojos
de los gua’a pytã arcoirisados que descansan
sobre las ramas vigilantes, árboles de patria,
airosos, de ramas gruesas y follajes rumorosos.
Sus hojas somos, hijos invisibles de su savia,
Caballero nos preparó entre aquellas
humedades vestidas de hojas y ramajes
justo en el escondite de la noche silenciosa
donde la luna ejerce su vapor plateado
y nadie la descubre porque escapan sus reflejos
por cada nervadura a su nocturno destino.
Pasto somos, tierra somos, rumbo de sombra
en el momento rojo del quebracho altivo.
Somos ese instante de oscuridad perfecta,
somos los mismos árboles esperando a los invasores
que llega caminando hostiles, soberbios,
cargando sus mutilaciones en las pesadas alforjas
de la guerra y sus furias en el borde de las bayonetas.
Pasan a nuestro lado a punta de pistola,
seguros de sus pólvoras, murmurando
el odio de los exterminadores, pisoteando
la materia oculta de la greda que los contempla
paso a paso, apenas fantasmas antes de la muerte.
La lanza del ramaje los detiene, la pólvora verde
del follaje enciende la carne como una tea verde
y el odio de los árboles los ajusticia.
Los invasores mueren entre las sorprendentes
fortalezas agazapas de las enredaderas,
la mordedura roja de las raíces busca su porción
de hombre y hunde unánime en cada víscera
su suplicio. Los que huyen, los que salvan su vida,
dejan a los suyos a la intemperie de la batalla,
congregados a la muerte lenta de los desamparados.
XXXIII
La peste

Encharcada la sangre, el barro se coagula
en un brebaje rojo que convoca
al vuelo verde de la mosca verde. Paciente
espera la maduración de las pudriciones
y sobre la pústula reposa en la ceremoniosa
atmósfera de la muerte. Bebe gota a gota
el néctar amarillo de los muertos,
imparte su miasis en el vuelo nupcial
que es su modo de repartir la descendencia,
con la pomposidad de quien se sabe
el último sonido antes de la tumba.
Luego, paso a paso, minúsculos monarcas
del sepulcro, arriban los gusanos temblorosos
que muerden la fatigada mancha roja
que es lo que queda del hombre después de la metralla.
Por último y definitiva, la peste desciende de los barcos,
llegada de los puertos río arriba, soberana,
impone su oscuro señorío, tenebrosa.
Los soldados mueren convulsos
entre patéticas diarreas. Unos y otros,
no importa el bando, mueren en secreto,
entre lamentos, como frutas podridas,
desolladas sus entrañas, olvidados,
tal vez pensando en lo que fue la vida
antes de la guerra cuando estaba la esposa
y sus caricias y la sonrisa alegre de los hijos.
XXXIV
Paso de Curupayty
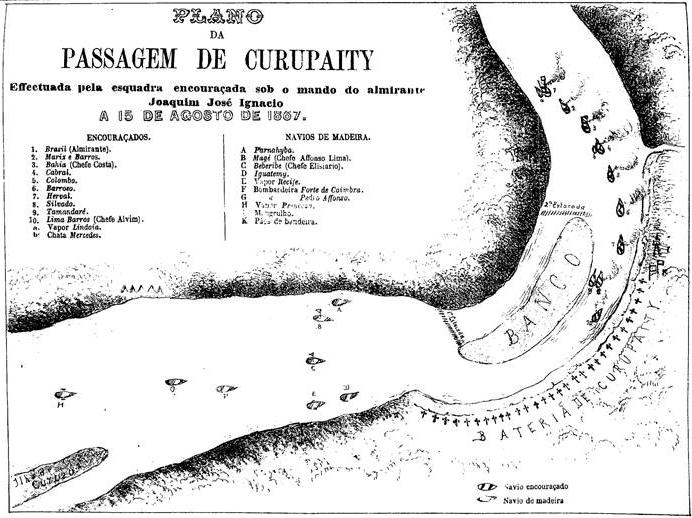
Llega el conde Caixas el esclavista
por donde pasa su nombre lo repiten
voces de una sepultura antigua
de los esclavos muertos a palazos
entre los temblores del fuego odioso
lleva consigo innumerables muertes
todos sus muertos en el pecho
medallas de latón con unos nombres
y lleva también la colección de azotes de su látigo
los castigos inscriptos en un oscuro mármol
con los grilletes aferrados a la carne
de los negros traídos en los barcos del cólera
cadenas incrustadas hasta el blanco hueso
de su sangrienta alforja de conde saca las matanzas
la de Balaiada muerto a muerto y extiende el fuego
de su represión que los esclavos conocen de memoria
de sus hazañas homicidas en Minas Gerais y en Sao Pablo
en la revolución de los orgullosos farrapos
en la entrada triunfal en Buenos Aires
cuando Caseros terminó con Rosas de la mano de Urquiza
el futuro muerto a bala y puñalada en su rosado palacio
de los cien espejos entre ríos de sangre americana.
…
Navega el “Brasil”, nave insignia;
rapaz toca su proa la mágica cavidad del dulce río
en el que los peces barbados huyen hacia las orillas.
Atrás, el “Tamandaré” atropella las aguas con su hocico
y surge una espuma de color almendra
que el “Colombo” deshace en minúsculos fragmentos.
El “Mariz e Barros”, empapado a cada lado
de la magnitud de las inmensas aguas que renueva el río,
rompe el acuático espejo de los camalotales.
En la salvaje confusión del viento azul
llega el “Cabral” flameando su bandera guerrera
entre el abismo de unas cicatrices y un rayo negro
a cada orilla de los secretos del légamo. El “Barroso”
golpea el desquicio del agua, y el “Herval”,
el “Silvado” y el “Lima Barros” tocan a pánico
la geografía del río que huye hacia adelante,
hacia la misteriosa cavidad de un cráter
del tamaño de una roja calavera.
A remolque van las acorazadas “Cuevas”,
“Lindóia” y “Riachuelo”, escupiendo suplicios,
muertes al hombro de los marineros que acodados
en las barandas torneadas con huesos
de los martirizados, ríen celebrando el trono
del Emperador verdugo que aclama su victoria.
Joaquim José Inácio de Barros, almirante imperial,
descarga la catástrofe de sus acorazados
en racimos de bombas, en ardiente lluvia de metales
sobre las posiciones de los defensores de la patria.
Los hombres miran desde las costas a la flota imperial
forzar el paso de Curupayty en dirección a Humaitá
y a la bella Asunción, que se repliega a San Fernando
donde las orillas del Tebicuary llegan desde la cordillera
de San Rafael y buscan el sosiego del río Paraguay
que toca a vigilia entre el crepúsculo violeta de la tarde.
XXXV
Villa del Pilar
Es una mujer la que tomas las armas,
no una, sino otra y otra y otra
la que surge del dominio del paisaje salvaje,
pura tempestad del gineceo,
semilla y algarada combatiente
contra el atrevimiento de los invasores.
Sus voces convocan los jinetes
que llegan por el río y surgen de las aguas
desenvainados los decididos sables
que lanzan sus inmisericordes castigos
cuerpo a cuerpo. La voraz bayoneta
también hace lo suyo y el músculo sucumbe
tajo a tajo hasta dejar quizás un hilo
de arterias y de venas por donde la vida
escapa a tientas. Donde la orilla ejerce
su acuático dominio se muere exangüe, la boca seca,
deshecho el grito, los párpados encenizados.
El enemigo huye como puede, desnudo,
roto, quebradizo como un estambre seco
que chapotea el barro negro del fracaso y vuelve
agonizante al oscuro lugar de donde vino.
XXXVI
Paso del Ombú
En los pantanales del Paso del Ombú,
cerca de San Solano donde el sol esparce
sus células doradas y calienta la greda en la mañana,
los soldados de la patria cantan un himno
que recuerda los dulces momentos de la infancia.
El enemigo acecha, aferrado a sus muertes
carga la espada y la fusilería, sigiloso,
quiere clavar sus uñas en el agua terrosa
y hurgar la matriz donde la extensión de la patria
cálida nace valientes de renovado espíritu
guerrero. El Conde de Porto Alegre
ordena la matanza al golpe del galope
y el pánico de la espada y el tajo de la lanza
se mezclan con la atropellada pólvora
más allá de los matorrales donde
escupe el mosquete solitario su guerra.
Los invasores caen ciénaga a ciénaga
y el veneno de la arcilla vengativa
los deshace en una pequeña mancha
de muertos prisioneros en la tierra.
XXXVII
Isla Tayí
Pavorosa infantería, abrumada multitud
de esclavos negros, por el pantano azul de moscas
trota al grito que cruza entre los muertos
que apagan los fuegos con sus cuerpos.
Caixas insiste el castigo ensangrentando
inútil la propia tropa que llega a la frontera
del combate exhausta, mano a mano
en la pequeña pampa que se hace
entre una carnicería y otra, inútilmente
devorados sus hombres por los abonos rojos
de barros y arenas de la sangre invasora.
Es Caballero el comandante,
el que ejerce la guerrilla más allá de la furia,
el que reúne las banderas y multiplica la batalla
donde nadie lo espera. Asciende su estrella
y en silencio alivia la agonía de los combatientes
que lo siguen donde el peligro se presenta a culatazos.
La patria, con él, es la esperanza compartida.
XXXVIII
Tatayibá
Batalla de los jinetes
Cabalgata abrasadora, la tierra extrae
la magnífica herradura que aplasta el polvo
espeso entre las harinas rojas de los enterrados
donde desemboca la muerte en su montura
negra, férreo cuero que soporta la carga
a cada momento. Los sables cortan la paz
en los territorios vaciados y no hay instante humano
para la fusilería que apresura inútilmente el fuego.
Todo es cuerpo a cuerpo, centauro a centauro,
cada minúscula pólvora bajo la piel
arde con su aguijón metálico luego de que el relámpago
del sable se hunde en los intersticios
de la anatomía roja de las vísceras.
Los jinetes mueren entre los espirales blancos
de una niebla fría que sale del pantano
y entregan sus demonios a manos llenas.
Todo se combate a lo largo del breve horizonte
de la patria invadida. Todo. Pero la invasión
no cesa, su poderío es un reinado
y los hombres de puñal y de espada
de fusil y cañones saben morir en sus cabalgaduras
a sabiendas de que la suerte ha sido echada
en Buenos Aires, un frío día de mayo
cuando la traición adquirió la pompa de la eucaristía.
XXXIX
Potrero Obella
Rompe el cuadrilátero la tropa invasora,
sudan sus terraplenes cruces y agonías
y la gran cazadora abre la boca pronta
a devorar aquello que agoniza en la fortaleza.
Humaitá está rodeada de bandoleros,
son los Adelantados de la nueva matanza,
conquistadores a caballo, o a pie,
sus uniformes huelen a vinagre y a orina,
traen todo el saqueo entre sus bártulos
y su vocinglería aturde de pretextos absurdos.
Lucen desde sus horcas las húmedas barbas
del barro del pantano entre ratas
que corren por los misterios de la muerte;
a la carrera, espadas y gusanos salen a manos llenas
y reptan hacia las fortificaciones
que ya no pueden detener a los asaltantes.
Los defensores, en el ocaso de su estrategia,
morirán valientes en sus posiciones,
como magníficos mármoles, estalactitas
de lágrimas y sangres, hasta la última gota
del cuchillo, la bayoneta, la pólvora,
y entregarán solidarios su propia muerte
en el recinto del último baluarte de la patria invadida.
Así lo harán porque lo han jurado,
matando y matándose heroicamente
como saben los soldados hacer cuando
Dios lo manda con su voz de viento.
¡Viva el mariscal Solano López!
gritan a coro, y esperan su momento
con el blanco rosario entre las manos.
XL
Humaitá
Pequeñas victorias sin porvenir,
en el cuadrilátero de la estrategia patria
no cambian el curso de la guerra. Así fue en Tuyutí,
zafarrancho del saqueo a golpe de herraduras
donde el carnívoro machete deshizo las legiones
de Mitre. Así fue en Paso Po’i, cerca de Tebicuary,
ropa liviana, sable y machete, apenas filo
y puro coraje en la sorpresa poderosa.
Augustos combatientes, la patria los celebra
sabiendo que en Cerro Corá la espera su destino.
…
A Tuyú Cué llegó la máquina de guerra.
De Espinillo a Pucú los invasores
acomodaron sus degollaciones
(Venancio se ha marchado con sus crímenes a cuestas)
y en una empalizada colgaron las heridas,
las cicatrices, la maceración de la muerte
al sol del día y al rocío nocturno.
Curupayty fue vulnerado, la flota imperial
navega hacia Humaitá para forzar su paso.
En San Solano acampa la caballería
con sus lanzas y crímenes en perfecto diseño
y el camino a Humaitá queda cerrado.
En Tayí, tierra y raíces iniciales, la tropa aliada
espera como en la Villa del Pilar por la matanza.
La escuadra del imperio le dará la señal
y sables y fusiles acometerán las sombras
de los hirsutos palmares que atienden la guerra
desde sus estaturas vegetales. Mitre se ha ido
con sus traiciones a cuestas, su fina tacita
de porcelana inglesa y su negro té del fratricidio.
Es febrero, se oye el calor pulsar el aire
y la humedad apuesta su huella sobre
cada centímetro del barro mezclado
con la joven sangre de la patria. Los acorazados
desafían las defensas y cortan el río
en cien pedazos río arriba de Humaitá
en dirección a Asunción. Llevan el mensaje
de los exterminadores, el mensaje sangriento
de los conquistadores, de los nuevos pizarros
que exhiben las calaveras de los decapitados
en el extremo de sus mástiles de guerra.
…
Asunción se vacía de pueblo. Éxodo
es la palabra que se repite de boca en boca
por orden del Mariscal Sola López. Éxodo.
El ejército patrio ha quedado aislado,
ni por tierra ni por agua llega una esperanza
del tamaño de la flor del Mburucuyá.
Humaitá es muerte y pasión iridiscente,
color de sangres y de cielos y en la cruz del lapacho
tres clavos muertos que en las noches
se encierran en sus propias sombras.
…
En Humaitá, cuatro mil prodigios sostendrán
la fortaleza a pesar de escalofríos y suplicios.
La muerte lenta en la congregación de los fusiles,
la bala de cañón arrasadora, el fin de los muros
y los altos terraplenes serán sus únicos testigos
hasta la última retirada bajo el luto negro de la noche.
En balsas y canoas el grueso de la tropa se retira
y la patria acampa en San Fernando sobre el Tebicuary
donde Solano López reza una vez más.
De batalla en batalla el cielo los contempla
armado corazón de hierro puro
sin otro destino que el completo desamparo.
Londres, Cadenas, Amboró y Conchas,
Tacna y Octava, lágrima alta y piedra altiva,
Carbón, Umbú de los esterales,
Comandancia, Humaitá, Maestranza y Coimbra,
todos titánicos hierros y grito de la pólvora,
son sólo recuerdos de una artillería
silenciada luego de los días de furia de la guerra.
La patria se agrupa en sus tristezas
y germina guerreros donde las selvas
antes dieron frutos y faunas prodigiosas.
Van en el viento, en la montura del relámpago
cabalgan entre pastos y cenizas
y escogen los filos invisibles de las espadas
salidas del azufre y de la fragua. Siembran
la guerrilla en todas partes, siembran
en los recodos de los ríos, terrón a terrón
la guerra patria defensora de la tierra invadida.
XLI
Aguas del Pikysyry, todas las lágrimas
de la luna desaguan su plata al norte del Ypoa,
justo donde, azul y verde, árbol y cielo, el viento
lagunero echa perlas de rocío sobre los hombres
que acampan mirando los espineles en las barrancas duras.
Ojos negros de párpados rojos descifran las formas
del cautivo fango bajo el opaco ramaje
y en el amplio descampado colmados de cortezas,
la espina, desenvainada espada, espera
pacientemente al invasor con sus carnicerías.
Algo al norte, la Angostura luce su terrosa mampostería
y alarga la defensa en la boca de los cañones
que esconden en el útero de hierro de las artillerías
el espasmódico incendio de la prodigiosa pólvora.
Entre el río Paraguay, ola a ola, y la laguna Ypoá
de ralos matorrales donde garzas y loros habladores
chillan iridiscentes y monocordes,
el inglés ejerce su exacta ingeniería y alza a la vista
de la tropa todas las fortificaciones. Es una apostura
de la guerra patria, una extensión de la tierra y la piedra
salida de las trincheras subterráneas de la geología.
Asunción está vacía, salvo la eterna luz originaria,
hasta el viento se ha retirado a la ciudad de Luque,
donde asienta el gobierno su total soberanía.
El mariscal Solano López en las Valentinas
aposta su cuartel general mientras el enemigo duerme
la gloria de la conquista de Humaitá. El “Criollo”
hijo de Ybicuí, alberga un infierno en los intersticios
de su alma y está listo a proclamar su furiosa metalurgia
contra los invasores. Harapienta la tropa luce su hambre
con decoro y aguarda la próxima violencia
bajo el mando del marqués de Caixas.
…
De Humaitá a Palmas pasaron los días
de esteros, arroyos, lluvias y alimañas
y el mismo barro a cada lado de la marcha.
Frente al arroyo Surubí-i tembló la voz del jefe
y observó la dimensión inquieta del puente
a la deriva del combate donde los bravos
anticipaban las banderas en organizada
retirada. Allí vio la Angostura extensa,
piedra y adobe bajo las barrancas
y el hierro almacenando los castigos
a la orden del fuego y de la pólvora seca.
Un racimo de balas se prometía a los comandantes
y niños y ancianos empuñaban la patria
en el silencio del que no tiene más nada que perder.
…
Caixa inaugura un rodeo por el Chaco,
límite del barro sombrío donde el pantano
adquiere la ceremonia de lo indestructible,
y la sombra muerta de los bosques muertos
alargan sus podridos ramajes llenos de olor a sangre.
Luego del cielo, donde la nube herida
cae en los hondos humedales del río,
navegan los acorazados sus metrallas a golpe
de metálicas mareas y prueban suerte
en el ensayo de la próxima masacre.
Hombres y navegantes se encuentran finalmente,
repasan la materia de sus homicidios,
a fuego y espada trazan en un mapa
un camino al baluarte donde el Mariscal
aguarda y atropellan la geografía de lado a lado
mientras lanzan sus gusanos y burdos juramentos
de venganza. Niños y ancianos observan
desde el promontorio de la Angostura a los matarifes
riendo en portugués y descifran el ademán porteño
de los liberales mitristas que llaman a degüello
mientras reparten sepulturas.
“Mataremos a tus hombres”, gritan,
“mataremos a tus viejos”, gritan,
“mataremos a tus niños”, gritan,
y las mujeres serán arreadas hasta los catres
de los capataces de estancias y facendas.
Allí serán violadas hasta desollarles el útero.
…
Los invasores tocan las orillas de San Antonio,
un agujero de muerte se abre aguas arribas de Villeta
y suena a dezembrada la oscura melodía de los invasores.
Dezembrada, mes de diciembre dezembrada
repiten cuando ríen o insultan y alistan las espadas,
enarbolan las lanzas o empuñan sus pistolas las que besan
y miran a través de ellas a los heroicos defensores.
La anteúltima patria está en Ytororó,
de pie aún, combatiente, decidida.
XLII
Ytororó
Ytororó es el agua repartida, légamo
en armas a cada lado, torrente de patria breve
y cielo inmenso sobre las hirsutas legiones
de copas verdes de los altos karanda’y.
Es rápido arroyo y estrecho puente
de una geometría inventada en cada orilla,
un agujero amarrado a culatazos
por donde el viento atropella entusiasmado.
Único paso, criolla Termópilas,
allí la matanza ejercerá sus dominios
descargando fusiles, filos, golpes, puñaladas.
Treinta mil invasores están en San Antonio,
llegan en sus acorazados vencedores,
se exhiben odiosos, martirizadores,
alzan sus lanzas, sus espadas, gritan
sus canciones sanguinarias y enarbolan
los exterminios y las tiranías imperiales.
Está Bittencourt, está Argolo Ferrão,
está Manuel Osorio y hasta el mismo Caixas
pisa verdugo la húmeda orilla del arroyo.
López reúne a sus soldados. Bernardino Caballero
ocupa el puente de la patria. En las fortalezas
de los próximos bosques esconde su tropa,
tiende la trampa, establece la defensa.
Siluetas de invasores desciende del muro de la noche
y buscan inquietos los silenciosos dispositivos
de la muerte que Caballero organiza sin ceremonia.
Son los intrusos imperiales y sus socios porteños
que agolpan las gangrenas trozo a trozo y desesperan
por acabar con la patria en un abrir y cerrar de ojos.
Pero habrá combate, brutal, muerte a muerte,
a golpes, a sablazos, hasta que no quede oxígeno,
hasta que la tierra gredosa coagule la sangre derramada.
…
La mañana, al fin, baja en un escalofrío de rencores
y la infantería enemiga se prepara. Portan la muerte
que flamea al suave viento del arroyo.
No tienen himno, una lunática fanfarria suena
tempestuosa y atruenan sus alaridos
a los hombres que orinan sus pantalones
en el solitario preámbulo de la matanza.
Alguien grita una orden, grita ¡a la carga!
¡a la carga! y las palabras corren entre la tropa
como un animal rabioso que empuja hacia adelante,
a donde está la depredación de la muerte agazapada.
En la angostura del puente la tropa
avanza hasta su propia muerte, opone el pecho
a la caliente metalurgia de las balas, el músculo
se desbarata y la astilla del hueso lo aniquila.
Hay tanto fuego como sangre y el incendio
reparte el osario negro del polvo de cenizas.
Los que van al frente, caen, los que vienen detrás
empujan. Los defensores bajan de las colinas
al grito de los machetes y la fusilería
y atropellan frenéticos a los invasores
que huyen con sus cicatrices a cuestas,
sus patéticas heridas tajo a tajo,
los oscuros orificios de las balas
y el golpe bestial de la metralla.
Cada uno junta la víscera que puede
y marcha a morir donde salió el primer grito,
el grito de ¡a la carga! ¡a la carga!
que se repite entre la multitud de heridos.
…
No importa los que mueran, Caixas ocupará ese puente.
Sus soldados esclavos morirán de a centenas
pero Caixas ha jurado que tomara ese puente.
El reducido ejército de Caballero resiste
en nuevo ataque de la infantería.
La artillería de los invasores ruge
y vomita su metálica pólvora.Avanzan
y mueren en perfecto desorden cuando Rivarola
trae a la caballería a ese estrecho corredor de guerra.
Es el turno de los lanceros brasileños
que pisan los cadáveres recién diseminados
y tocan el fondo de la masacre fresca.
Se empeñan en la encarnizada muerte
bajo un sol que calienta y la sangre, en la pasta oscura
del barro del arroyo, huele a pudridero.
Los invasores van y vienen, caen y empujan,
llegan hasta el humo del incendio de la pólvora
de donde salen los sables a degüello y mueren
unos sobre otros entre gritos y palabras absurdas.
Los hombres se han matado incesantemente,
a cada lado se han matado los infantes, los lanceros,
a pie o a caballo, con fusil o con espada.
Los muertos se fermentan en la greda
calentada por el sol desde temprano.
Los defensores caídos en el lodo rojo
se amontonan en el primer ocaso de la tarde.
Caballero se retira con su escasa tropa,
sus cañones ya cayeron uno a uno
y son sólo girones de vida o de muerte
lo que lleva en cada carga de la caballería.
Entre Ytororó y Lomas Valentinas
lo espera el río Avay, casi el fin de la patria,
a pecho descubierto, sólo coraje por todo cargamento.
XLIII
Arroyo Avay
Aguas de Avay y tierra devorada,
la lluvia cae, es un cristal herido
en la refriega, y todo el barro patrio
se llena de matanzas. Sólo hay gritos
que se reparten a cada lado del filo del cuchillo,
y hombres a la intemperie de Dios esperan el relámpago
de la fusilería que les ha echado el ojo
desde su madriguera. Los que pueden
se arrastran sin destino, buscan un trozo de aire
en la tormenta a campo abierto donde la muerte
llega de los cuatro puntos cardinales.
Aparece una bandera entre cadáveres,
es la extensión machacosa del Imperio que deshace
lo que queda de niños que llevan
sus pequeñas muertes entre sus manos.
La artillería escupe su tormenta
y cae su incendiario lodo ardiente
sobre los soldados cadaverizados.
La caballería, entonces, acaba la faena,
el galope salvaje desde sus herraduras
tritura la patria como una granada abierta.
Avay es la agonía, el amargo desamparo,
los estandartes rotos bajo la copiosa lluvia,
la abandonada esperanza, la resurrección perdida.
XLIV
Itá Ybaté
Lomas Valentinas surge del suelo
en la estrategia de los altos palmares,
el largo vuelo de las aves busca la última línea
del horizonte verde y tocan Cumbarity
las sombras de sus iridiscentes alas.
El viento en silencioso paso deja su agua,
de la matriz del suelo la ha elevado a la altura
de los hilados de las nubes grises. Su rocío
en la madruga empapa a Acosta y deja algo
en los pequeños promontorios que la noche
organizó en cada una de las lomas de Ita Ybaté,
donde la pólvora y la espada preparan su avalancha.
En las mesetas de Ita Ybate se acomoda el sol
que extiende las tiaras de su luz en todas direcciones,
toca el subsuelo de la tierra, calienta el vivo mineral,
el humus puro que traga la lombriz, deslumbra a las raíces
hasta el tallo rugoso de las arboledas, y los hombres,
acurrucados en una zanja blanca de vientre de serpiente,
esperan combatientes la muerte mientras cuentan secretos
de las glorias de Caballero, cuando nació la patria.
A sus espaldas rondan aún gritos de los martirizados
por las torturas y los fusilamientos. Hubo un clamor
ronco, disputa por traiciones y juicios sumarísimos,
pero sus voces cayeron por la pequeña barranca
de la tumba común y ahí se ahogaron
en la impasible desdicha del enterramiento.
…
La navidad llegará arrasada, en ella nacerá
el esperpento de las carnicerías. Caixas lo ha prometido.
Bittencourt prepara su próximo exterminio,
Mena Barreto hace lo propio y marchan
contra las trincheras de Pykysyry. En el socavón
de la guerra, niños y viejos defienden como pueden
la patria devastada. En los fondos de las trincheras
solo hay sangre y barro y gritos de combate,
los resistentes se amontonan, el fusil en las manos,
y soportan las cargas de las infanterías,
el atropello de la caballería, el fuego de la artillería.
Cuerpo a cuerpo se combate, a puñal, a lanza,
a sable o a pistola, con las manos resecas,
entre el aceite de las vísceras que empapan
los barriales rojos y el tintineo tenebroso
de los huesos repartidos por la artillería.
Caixa, a donde mira, solo ve matanza.
Recita el oratorio del próximo degolladero,
(ha prometido al emperador llevar la cabeza
de Solano López en sus propias manos),
y ordena el nuevo ataque sobre las trincheras.
La muerte llega siempre de la misma manera,
bajo un estandarte de colores, cuerpo a cuerpo, tajo a tajo,
en el extremo tenebroso de las bayonetas,
en el borde gangrenoso de las cuchilladas,
a brutal garrotazo en la cabeza, en el crudo fuego
de las artillerías imperiales o las de la misma patria.
La muerte llega siempre de la misma manera,
rompe los músculos, dispersa las entrañas,
astilla los huesos, rompe los dientes,
explota las uñas contra el barro arrugado,
extravía los ojos y reseca la lengua.
Al final del día, cuando llega la noche,
cuando aún quedan minúsculas hogueras
que iluminan cadáveres y trozos de trincheras,
algún relincho y golpe de herradura,
cesa el combate. Sólo los muertos cubren la tierra,
de a montones, inmensos montículos de muerte,
ruedan trozos de voces empapadas en sangre,
algo murmuran, pero no reclaman,
y donde hubo estandartes solo queda la tierra rota.
…
Caixas lanza su gargajo imperial.
“¡Ríndase!” ordena al Paraguay glorioso.
“¡Ríndase!”, mariscal Solano López.
“¡Ríndase!”
Y repartirán las tierras generosas,
repartirán los ríos caudalosos,
arrancarán los puros minerales,
el humus negro de la tierra
se repartirá en pedazos,
robarán los perfumes del lapacho,
apagarán los colores de las aves,
se acallará el murmullo de los vientos,
se olvidarán los dulces sones de las arpas,
el pájaro campana abandonará su nido,
y hasta la piedra dura será incinerada.
Serán tus hijos los próximos esclavos
y tus mujeres poblarán los burdeles.
Toda la patria, ¡toda!, será diseminada.
“¡Ríndase!” mariscal Solano López,
así fue decidido en Buenos Aires,
cuando el pacto secreto de la Triple Alianza.
…
López marcha a Potrero Mármol,
todas las muertes lo esperan, puros azotes,
golpe de espada y fuego de la fusilería.
Gelly y Obes porta la señal de matanza
y marcha blandiendo en la punta de una lanza
la bandera de los conquistadores.
En la profundidad de los bosques,
fragmentos del Paraguay aguardan el instante
de la nueva batalla, la guerra inmensa
de los conquistadores, entre ramajes rojos,
entre vientos de tierra y aguas barrosas
que llegan hasta la pulpa de la pedrería
antes, mucho antes, de la majestad de las arboledas
centenarias. Cada hombre será devorado
por las jaurías desafiantes de Caixas y Obes,
y cada hombre lo sabe como sabe de dónde viene
y a dónde irá su patria cuando termine la guerra.
Los días acabarán sus fatigas entre lomas de muertos,
alturas imposibles de jóvenes cadáveres
bajo el desvencijado cielo de los bosques muertos,
y los ríos, ¡los dulces ríos! que llevaron la palpitante vida
a cada rincón de los majestuosos territorios,
serán ríos sangrientos, hediondas pudriciones
entre las navegaciones de las calaveras.
Como ya fui vivido, la Navidad fue una amarga
fruta herida, la cicatriz del látigo sobre la piel curtida
y un tumulto de ratas mordiendo los huesos a su paso.
…
Las tropas invasoras cruzan el Pykysyry,
a bayoneta calada se combate muerte a muerte
y el golpe sordo de la caballada surge del vómito azul
de la fusilería. La artillería tritura lo que ya fue destruido,
quedan apenas humeantes agonías humanas
entre el estiércol de las últimas trincheras.
La ofensiva destroza poco a poco todas las defensas,
bajo la atmósfera turbia de la muerte no quedan gritos
por gritar, no rezos por rezas. No queda nada.
Están a una estocada del mariscal Solano López,
apenas un lanzazo los separa de acabar al Paraguay
en ese preciso instante. No hay soldados,
no hay municiones,
no hay caballos,
no hay agua ni comida,
sólo noventa centauros hasta las últimas de las agonías.
XLV
Peribebuy
Peribebuy es el gran coraje,
el vendaval de la bravura,
la guerra del árbol, del viento,
de los nupciales ríos interiores,
la forma de la piedra combatiente,
del ramaje enrojecido,
de la raíz de piedra,
de la ira del tiempo,
la furia del pedazo de vidrio,
del iracundo puño,
de la mano en la sangre,
de la sortija rota.
Peribebuy es la guerra patria,
única y formidable,
el reservorio de la gloria
cuando llegan los verdugos
que portan sus empalizadas sangrientas,
a punta de pistolas, a caballo sombríos,
en los veloces golpes de puñales
goteando muerte de todas las maneras,
sembrando cicatrices, heridas, pudriciones,
flameando el estandarte de sus homicidios
sus descuartizamientos a caballo,
el dominio de la maquinaria de la muerte.
Peribebuy es el gran coraje,
titánico y milenario,
de la antigua semilla originaria,
del martirio de los comuneros,
el de la antorcha de Yegros
y de Caballero;
el que se sobrepone al fuego,
al tajo despiadado,
al hierro brutal de la bala,
al sordo grito de la lanza,
a la crueldad de la cuchilla rota,
a la herradura salvaje de la caballería,
a la maldita altura de las bombas,
a la tempestad incendiaria de la pólvora,
al animal carnívoro de los invasores.
Peribebuy es esposas,
hermanas,
hijas,
mujeres combatientes,
úteros prodigiosos
de la patria,
madres de la patria,
hijas de la patria.
Peribebuy
es Basilia Domeque,
es Cándida Cristaldo,
es Anita Segovia,
es Hilaria Medina
es Venancia Acosta.
¡Bendito tu vientre,
madre patria americana!
¡Bendita tú eres
entre todas
las patrias torturadas!
Peribebuy es todos los niños
con sus rostros pintados
con el atesorado
carbón de los socavones,
la infancia muerta
a culatazos;
los degollados
que llevan en sus manos
sus propias calaveras;
los desollados
bajo las cenizas del cielo;
los descuartizados
lentamente,
la sórdida espuela
bajo la piel cetrina;
los incinerados
de la pira siniestra
en el Hospital
de las lamentaciones.
Peribebuy, el anteúltimo coraje,
Peribebuy, la patria endurecida, ¡toda!
Peribebuy, la patria americana
¡asesinada!
XLVI
Acosta Ñu
La batalla de los niños
Conde de Eu, gran canalla,
sátrapa de Orleans,
bruto asesino,
carnicero que desolló la patria,
príncipe de los martirios
bailando las carnicerías
bajo los palmares rotos
de tu minué de jaurías
enloquecedoras, ladrando
las torturas de los inmensos
colmillos, hebra a hebra
las infantiles vísceras deshechas,
cielo negro y sol de luto,
la negra luz de las cuchillerías
de los terribles invasores,
magnitudes del fuego
hasta la ceniza oscura
de la humanidad quemada,
exterminador,
degollador de críos,
acodado sobre un monte
construidos de cadáveres
de los niños combatientes
contemplando la muerte
como un pasatiempo,
un juego de salón,
echando tu inquisición
a los dados, repartiendo
calvarios a las niñas
violadas, en sus frágiles
vaginas rosas
tus oscuros puñales
rociados de perfumes europeos,
tu semen podrido,
en sus frutos redondos
la alimaña de tu saliva,
sangre y espuma,
baba mortuoria,
y luego el fuego
repetido desde
el misterio del bosque,
derritiendo las lenguas,
los labios, las palabras,
extenso y voraz fuego
que consume la tierra,
los pastos, las piedras,
la carne breve
de los moribundos,
las pretensiones de praderas
los murmullos del viento,
los pétalos rosados,
la estirpe americana,
los secretos de su naturaleza,
Conde de Eu, incendiario
de todas las sangres,
mugre de Orleans,
tu eucaristía de los homicidas
en Caacupé comulgó
a los torturadores
disfrazados de soldados
y bebieron tu orina rabiosa
a orillas del Yukyry
en el copón donde las pústulas
de tu veneno negro,
tu inmundicia,
trozo a trozo,
fue celebración
de la matanza.
XLVII
Muerte en el Cerro Corá
Viene a morir a las aguas del Aquibadán Nigui,
en sus verdes orillas, donde el cielo baja
en silencio misterioso, cargado de agonías.
Es el antiguo cielo de la antigua estirpe,
el que vio las prisiones de los conquistadores,
los reductos desventurados de los jesuitas,
rodar la cabeza de los osados comuneros
y morir en las decapitaciones la primera independencia.
Desventurado territorio de la luz
en el que el ocaso de la patria acude
en forma de último guerrero,
espectro de sable y lanza, tétrico fusil
con algo de pólvora muerta, inútil,
ni una piedra entre los dedos rotos
para arrojar al rostro de los invasores
que llegan desde la furia de sus homicidios
al galope despiadado, llenos de infiernos,
rapaces imperiales, altivos, sanguinarios, crueles.
Elisa Lynch está a su lado, como siempre,
lleva uniforme de patria, tiene algo de estandarte
que conforta heridos, sus manos blancas
reparten los sosiegos como besos de arena
húmeda y cálida. Cuánto tiempo ha llevado
su amor por la geografía de la guerra. ¡Cuánto!
Desde que dejó Asunción junto al amado,
el nombre de cada hijo estampado en los labios
para rezarlo en las noches antes de cada batalla,
en los extendidos cementerios de la guerra,
como mágicos conjuros, ángeles consoladores
de la furia, espléndidos, extraños, amorosos.
Íntima Corina, apenas risa compartida y breve,
rosado abrazo diminuto. Enrique, Federico, Carlos,
Leopoldo, de los infantiles gestos, los ademanes torpes,
gotas de risas en las mañaneras lluvias de Asunción.
Y Miguel Marcial, soplo, suspiro, una única nota de un violín
sonando entre tantas muertes en las pestes.
Pancho coraje, Panchito Solano López muerto
en la última estación de la guerra de conquista,
la cruz en el pecho, la misma escasa tumba,
el mismo luto, junto a su padre profanado
y todos los héroes de Cerro Corá,
último territorio de la patria libre.
XLVIII
Las últimas palabras
1 de marzo de 1870, Cerro Corá
«Si los restos de mis ejércitos me han seguido hasta este final momento es que sabían que yo, su jefe, sucumbiría con el último de ellos en este último campo de batalla. El vencedor no es el que se queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre, que llevará la derrota en el alma y en la sangre como un veneno el odio del vencedor.
Pero vendrán otras generaciones y nos harán justicia aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré más escarnecido que vosotros, seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres. Se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominia. Pero también llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia, para ir creciendo a los ojos de la posteridad, para ser lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia.»
Mariscal Francisco Solano López Carillo
Todos los derechos reservados
***

CARTA DE CONTESTACIÓN DEL MARISCAL LÓPEZ A LOS JEFES ALIADOS ANTE LA INTIMACIÓN DE RENDICIÓN DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1868
HACE 154 AÑOS DÍAS PREVIOS AL ASALTO FINAL
CUARTEL GENERAL DE PIKYSYRY
El Mariscal Presidente de la República del Paraguay debiera quizá dispensarse de dar una contestación escrita a SS. EE. los señores generales en jefe de los ejércitos aliados, en la lucha contra la nación que presido, por el tono y lenguaje inusitado e inconveniente al honor militar y a la magistratura suprema con que SS.EE. han creído llegada la oportunidad de hacer.
Intiman deponer las armas en el término de doce horas, para terminar así una lucha prolongada, amenazando echar sobre mi cabeza la sangre ya derramada y que aún tiene que derramarse si no me prestase a la deposición de las armas, responsabilizando mi persona ante mi patria, la naciones que VV. EE. representan y el mundo civilizado.
Empero quiero imponerme el deber de hacerlo, rindiendo así holocausto a esa misma sangre generosamente vertida por parte de los míos y de los que los combaten, así como el sentimiento de religión, de humanidad y civilización que VV. EE. invocan en su intimación. Estos mismos sentimientos son precisamente los que me han movido, a más de dos años, para sobreponerme a toda la descortesía oficial con que ha sido tratado el elegido de mi patria.
Buscaba en Yataity Corá, en una conferencia con el Excmo. Señor General en Jefe de los Ejércitos Aliados y Presidente de la República Argentina, Brigadier General don Bartolomé Mitre, la reconciliación de cuatro Estados soberanos de la América del Sur que ya habían principiado a destruirse de una manera notable.
Sin embargo, mi iniciativa, mi afanoso empeño, no encontró otra contestación que el desprecio y el silencio por parte de los gobiernos aliados. Desde entonces vi más claro, la tendencia de la guerra de los aliados contra la existencia de la República del Paraguay deplorando la sangre vertida en tantos años de lucha.
Así he puesto la suerte de mi patria y de sus generosos hijos en las manos del Dios de las naciones, combatiendo con la lealtad y conciencia con que lo he hecho y estoy todavía dispuesto a continuar, hasta que ese mismo Dios y nuestras armas decidan la suerte definitiva de la causa.VV.EE. tienen a bien noticiarme el conocimiento que tienen de los recursos que actualmente puedo disponer creyendo que yo también pueda tenerlo de la fuerza numérica del ejército aliado y de sus recursos cada día creciente. Yo no tengo ese conocimiento. Pero tengo la experiencia de más de cuatro años; la fuerza numérica y esos recursos nunca se han impuesto a la abnegación y bravura del soldado paraguayo que se bate con la resolución del ciudadano honrado y cristiano, que abre una ancha tumba en su patria antes que verla ni siquiera humillada.
VV.EE. han tenido a bien recordarme que la sangre derramada en Ytororó y Avay debiera determinarme a evitar aquella que fue derramada el 21 del corriente. Pero VV. EE. olvidan sin duda que esas mismas acciones pudieron de antemano demostrarles cuan cierto es todo lo que pondero en la abnegación de mis compatriotas y que cada gota de sangre que cae en la tierra es una nueva obligación para los que sobreviven. Y ante un ejemplo semejante, mi pobre cabeza, acaso pueda arredrarse de la amenaza tan poco caballeresca, permítaseme decirlo, que VV. EE. han creído de su deber notificarme,VV .EE. no tienen el derecho de acusarme ante la República del Paraguay, mi patria, porque la he defendido, la defiendo y la defenderé todavía.
Ella me impuso ese deber y yo me glorifico de cumplirlo hasta la última extremidad que, en lo demás, legando a la historia mis hechos, solo a Dios debo cuentas. Y si, sangre ha de correr todavía, ÉL tomará a aquel sobre quien haya pesado la responsabilidad .Yo por mi parte, estoy hasta ahora dispuesto a tratar de la terminación de la guerra sobre bases igualmente honorables para todos los beligerantes. Pero no estoy dispuesto a oír una intimación de deposición de armas.
Así, a mi vez, e invitando a VV. EE. a tratar de la paz, creo cumplir un deber imperioso con la religión y la civilización por una parte, y lo que debo al grito unísono que acabo de oír de mis generales, jefes, oficiales y tropa, a quienes he comunicado la intimación de VV. EE. a la par de mi propio honor y mi propio nombre.
Pido a VV. EE. disculpas de no citar la fecha y hora de la notificación, no habiéndolas traído y fue recibida en mis líneas a las siete y media de esta mañana.»
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Firmado: Mariscal Francisco Solano López


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS