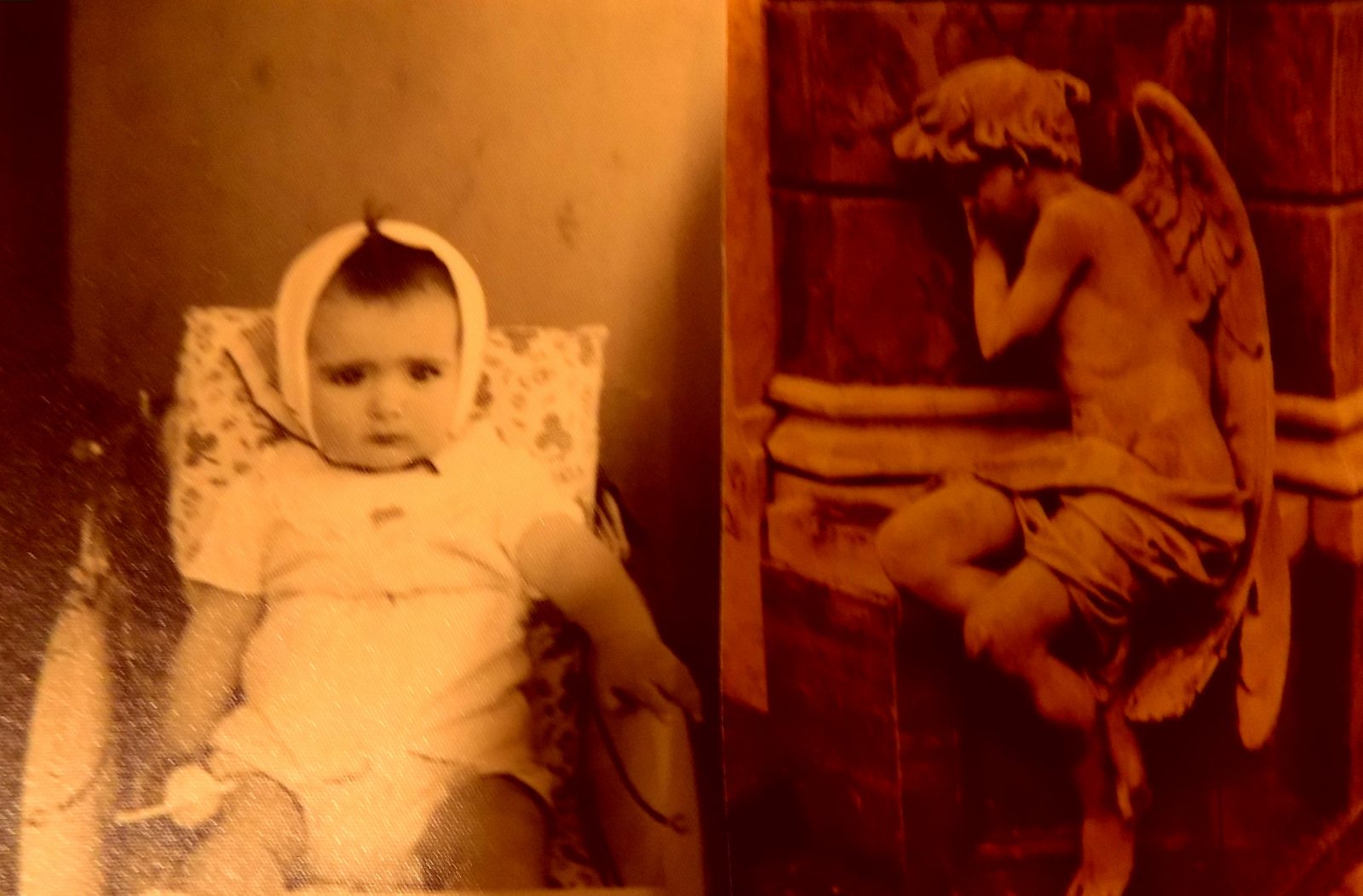
1963
Recuerdo una hilera de cipreses a mi izquierda y un muro, antiguo y alto (todo es alto para los niños), a la derecha. También el rostro de mi madre, de perfil, sobresaliendo del respaldo delantero y enmarcado por el reflejo de las gotas constantes en el parabrisas del coche (lo demás, los detalles, el entorno…, no sé si responden a un archivo demasiado prolijo de la memoria o a la labor incansable de ese escenógrafo interior, tan solícito como indispensable en estos viajes al pasado).
La arboleda, homogénea y lineal, avanzaba hacia el horizonte. El automóvil, negro y pesado (todo es grande para los niños), giró abruptamente para introducirse, ronroneando, en el cementerio de Coronel Pringles.
El motor se detuvo, mi hermana, a mi lado en el asiento trasero, había adoptado, repentinamente, una actitud solemne que me puso en guardia… ella siempre sabía, antes que yo, lo que sucedía.
Mi padre, que había abandonado el volante, esperaba de pie bajo la lluvia, junto a la portezuela entreabierta.
Un enano, blandiendo un paraguas exagerado, avanzaba hacia nosotros presuroso, arañando el pedregullo del sendero con sus botas de caucho amarillo.
Hubo luego una búsqueda febril, en una oficina desordenada y húmeda,hubo consultas en libracos vetustos, bajados de las estanterías por el enano incansable, que me miraba burlonamente (¡me miraba a mí!) desde lo alto de la escalera. Aunque han pasado los años y no he descifrado aún su código siniestro, llevo el recuerdo del llamado del enano, fundido con la imagen de las gárgolas satánicas, que vomitaban rugiendo el agua de las techumbres.
No sé si demoramos mucho en estos menesteres, no sé con exactitud como se sucedieron los hechos. Recuerdo sí, con privilegiada nitidez, el ingreso al mausoleo ilustre.
El contraste de las cubiertas de hilo blanco con la decrepitud de las flores marchitas, esparcidas por el suelo.El aroma del sebo fundido en los candelabros, unido al olor profano del agua, prisionera en los floreros.
Y el choque, sobrecogedor, entre el ámbito organizado de los muertos recientes y el desorden “in crescendo” de ataúdes dispersos, de muertos sin deudos, que reinaba escaleras abajo.En el segundo, en el tercer subsuelo, siempre hacia abajo, hacia donde nos arrastraba el enano, con la luz palpitante de su vela robada…
En la imposta del muro, bajo el abovedado de la última cripta, un querubín de mármol, con las alas partidas, lloraba su tragedia de alabastro.
Cuando llegamos frente a la pequeña caja de cedro, oscurecida por el polvo, yo ya había adivinado (¡ay! las antenas del alma), que aquella caravana silenciosa iba tras las huellas de alguna herida antigua.
Me inmovilizó mi nombre, grabado sobre el bronce, en la tapa del féretro.
1978
El salón era amplio, de altas paredes tapizadas en seda carmesí, sobre el brocado, de arabescos borrosos, se dibujaban los rastros de viejas goteras que fluían de lo alto, desde los cielorrasos en penumbra.
En el centro del techo, el enorme rosetón de yeso, aporte de un maestro siciliano, amenazaba descolgarse arrastrado por el anclaje de la araña barroca de bronce y cristales.
En medio de la mesa, de añeja solidez, una ninfa de Capodimonte, pálida y desnuda, aguardaba resignada la hecatombe.
Hacía ya tiempo entonces, que la pesada luminaria, traicionada por el cablerío intrincado y vetusto, había perdido su virtud incandescente. Sus prodigiosos prismas venecianos apenas reflejaban el vacilante resplandor de una palmatoria que congregaba esa noche a los presentes, en un extremo de la sala.
La ceremonia (que de eso se trataba) nos había reunido, una vez más, en aquella concesión piadosa a los extravíos de Amalia.
En su universo inmóvil de Vicente López, la tía querida, organizadora solícita de tantos cumpleaños felices, cómplice irreemplazable en la aventura de la infancia, acunaba, obstinada y devota, el recuerdo del marido difunto y de la hija desaparecida.
Destejía la trama del destino, buscando afanosa el hilo salvador que le permitiera abandonar el laberinto de su propio desquicio y aterrizar, quién sabe, en los brazos de su niña cautiva.
Lo había intentado todo. Ensayaba, ese invierno, un encuentro con los muertos. Reclamaría su ayuda, como un imperativo familiar, en la búsqueda a ciegas.
No había omitido a nadie. Retratos al óleo, daguerrotipos, fotografías amarillentas… Las imágenes desleídas y anacrónicas de los invitados ausentes yacían ordenadas sobre los muebles, colgadas de las paredes o apoyadas en semicírculo, sobre el damero de mármoles del piso.
Entre miradas cómplices y gestos incrédulos, Amalia iniciaba su asamblea de espíritus.
Advirtiendo el peligro, emprendí la huida…Atravesé el vestíbulo buscando la salida, desde la bruma inasible del espejo el ángel de alas rotas me sonreía.
Salté a la noche anónima y ajena, desde lo alto, desde la quieta oscuridad de los dormitorios vacíos, me alcanzó el llanto de un recién nacido…
2001
Fue casi doloroso desertar del siglo. Todo lleva, en el nuevo, un sentido y un sabor distintos.
Los recuerdos, persistentes, y la obstinada determinación de mi hermano mayor me acompañan también de este lado del muro.
El primogénito de Coronel Pringles, muerto antes de mi nacimiento, el ángel de las alas rotas, permanece a mi lado.
Sospecho que es él, el que frecuenta el amanecer y la silenciosa estridencia de la luz y el rocío.
Él, el festejante del sol, del verde y del trino reinstalado, el viajero encandilado, el visitante incrédulo del azul infinito, del mar y la montaña…
Yo debo ser el otro, el amigo de las sombras, de las bujías nocturnas y los muebles vetustos. El de las callejuelas húmedas, el de las transgresiones, el del amor tortuoso, el del vino y los viejos libros amarillentos…
Él, el que se proyecta en las mañanas, cuando yo, sigiloso, me refugio en las oquedades de nuestro laberinto.
Debe ser él, el que ama las hembras diurnas, macizas y opulentas, debo ser yo el que prefiere las ojeras del amor nocivo.
Él, el que respira, yo, el que me desangro.
O a la inversa…
________________
Oscar Castro Olivera
Jujuy, Argentina

 IV Concurso de Historias de familia
IV Concurso de Historias de familia
OPINIONES Y COMENTARIOS