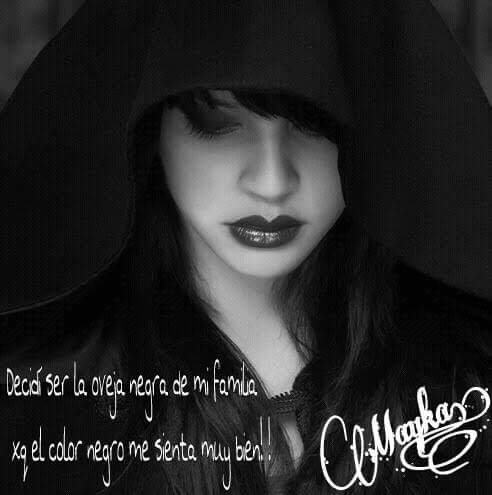
Había una vez un joven pastor que tenía un hermoso rebaño de ovejas. El pastor había trabajado muy duro para conseguir su propio rebaño, y cuando al fín lo tuvo, puso nombre a cada una de sus ovejitas y las cuidó y mimó con mucho esfuerzo y empeño. Tenía un rebaño magnífico, de ovejas jóvenes y sanas, de una lana blanca inmaculada. Se sentía muy orgulloso de su rebaño y madrugaba a diario en busca de los mejores pastos para sus ovejas.
Con el tiempo, el pastor empezó a notar preocupado que una de las ovejas se empezaba a oscurecer, puso todos los medios a su alcance para volver a la oveja a su inicial pureza, pero fue en vano, esta se volvió totalmente negra. Además la pequeña oveja le daba mucho trabajo, pues constantemente se escapaba, se juntaba a otros rebaños, comía malas hierbas o alborotaba a sus hermanas en el redil. La oveja negra enfadaba mucho al pastor.
Cada año al llegar la primavera, el pastor esquilaba a sus ovejas y obtenía grandes beneficios vendiendo su lana blanca y pura, incluso reservaba una pequeña cantidad para que su mujer le tejiese una manta nueva con la que se abrigaba en el frío invierno.
La lana de la ovejita negra directamente la desechaba, no la consideraba útil ni para rellenar colchones.
Las ovejas blancas eran magníficos ejemplares, ganaron diversos premios en las ferias de ganado, y el joven pastor presumía y alardeaba en todas sus conversaciones de las maravillas de sus ovejas. De todas menos de la rebelde oveja negra. De hecho, cuando alguien le preguntaba por ella, respondía con evasivas y eludía la conversación. Se avergonzaba tanto de la oveja negra que ya no la sacaba al campo con el resto del rebaño. La dejaba sola en el redil, aunque se encargaba de traerle un buen montón de hierba fresca todos los días al regresar de los pastos.
Pasaron los años y una terrible crisis azotó el pueblo del pastor. Apenas obtenía unas monedas por la lana blanca de sus ovejas, ya no estrenaba manta cada año, y poco a poco tuvo que ir cediendo sus ovejas a otros pastores. Ya no presumía de su rebaño, ya solo le quedaba la oveja negra, la que nadie quería…
Ese invierno fue especialmente frío y el pastor, ya mayor, enfermó. Las impecables mantas de pura lana blanca teñidas de brillantes colores, estaban desgastadas, descoloridas, agujereadas, ya no abrigaban. Y solo quedaba la oveja negra.
Ante la falta de medios, el pastor y su mujer decidieron utilizar la lana de la oveja negra. La esquilaron y la mujer tejió una manta que entregó al pastor. Al principio, el hombre no confiaba en que la manta negra fuese a abrigarle, pero al acomodarla sobre sus débiles hombros, descubrió para su sorpresa que sentía un calor y una suavidad excepcional que nunca antes había sentido. Se arrepintió de todos los años que había desperdiciado la lana, de todos los días que había dejado a la oveja negra encerrada en el redil…
Desde ese momento el pastor y la oveja negra crearon un vínculo especial. El pastor, ya anciano, paseaba por el campo acompañado de su oveja negra, la miraba con orgullo, presumía de ella con cualquiera que quisiera escucharle, e ignoraba las miradas de desprecio de otros jóvenes pastores que presumían de sus blancas y puras ovejas.
Al final la oveja negra había encontrado su lugar, se sentía felíz al lado del pastor, contenta de que su lana al fín fuera apreciada por él, y eso, para la oveja, tenía más valor que todas las medallas de las ferias de ganado.

 IV Concurso de Historias de familia
IV Concurso de Historias de familia
OPINIONES Y COMENTARIOS