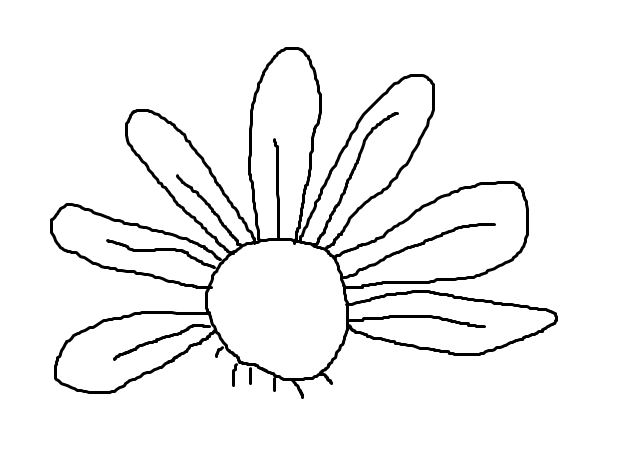 Nadie le hace caso al loco. El loco solo habla y habla. Pero yo no estoy loco, qué va. En el fondo ustedes lo saben, y si no, ya lo sabrán muy pronto.
Nadie le hace caso al loco. El loco solo habla y habla. Pero yo no estoy loco, qué va. En el fondo ustedes lo saben, y si no, ya lo sabrán muy pronto.
La calle está llena de suciedad. La gente se baña todos los días, pero no puede quitarse la mugre, porque la tienen adentro y no se quita con agua y jabón. Esa no se quita nunca. A no ser que hables en serio con el de arriba, y para hablar con ese hay que irse para el otro lado, si no, ningún rezo funciona. Nada que le digas en esas palabras que aprendes va a ayudarte, porque estás sucio, lleno de inmundicia. “Lo humano es lo que nos salva de la barbarie”, “Errar es humano”, “Rectificar es humano”, como hablan mierda. Humano, humanidad, the human being… ahí está lo bárbaro. Lo peor de nuestra esencia, por lo que somos un círculo de error en error y de rectificación en rectificación. Esa es la verdad absoluta.
Yo también caí en la trampa de que alguien te escuche sin juzgar, sin hacer otra cosa que tragar tu basura y conservarla bajo las siete llaves de la ética. Así vas donde el falso oráculo para que te oiga. Le cuentas las verdades más duras. Y eres tan estúpido que regresaste muchas otras veces a escucharle decir lo que tú mismo te has dicho y repites cada vez que vienen las ganas de cruzar la línea. Aun así, le cuentas tu secreto.
Esta gente que ahora te mira con asco porque apestas y andas roto y peludo, no sabe que eres el más limpio. No pueden ver cómo sus almas chorrean una mezcla viscosa, solo tú lo ves. Los niños son otra cosa, ellos andan limpios, aún no han aprendido. Por eso te gustan tanto, por la limpieza verdadera, porque los niños son los únicos capaces de limpiarnos con su amor. Es un proceso en el cual, para quedar completamente limpio, deben amarte, y tú debes amarlos, porque los niños son muy frágiles, no se les debe amar como a los adultos, sino como a los pajaritos, dándole granos pequeños y abriéndoles la jaula. Nunca le harías daño a un niño. Solo tienes amor para esos seres inhumanos.
La gente cree que los locos no tenemos familia y por eso andamos en la calle, en estas fachas y olores. Mi hija tiene ahora treintainueve años. Es una mujer como todas las demás, con esa belleza voluptuosa. La última vez que la vi me cayó a golpes. Estaba tan contento en el parque, sentado en el piso, mirando a unas niñas jugar con las bicicletas de alquiler. La vi desde que llegó. Ella también me vio de lejos y se fue alterando. Corrió hacia mí y no pude más que cubrirme con los brazos cuando empezó a dar patadas. Parecía pisar un enorme cucarachón hasta que llegaron los policías y me la sacaron de encima. La gente se acercó para ver, pero nadie hizo nada. Los policías disolvieron la multitud de curiosos y nos llevaron a la estación. Ella se calmó un poco. Debe haber dicho algo horrible porque me encerraron otra vez en el hospital.
La palabra que salió de la boca muy abierta del psicólogo cuando terminé de contarle me perturbó aún más. En ese entonces, perdido en la mediocridad, le creí porque corroboraba mi sospecha de que estaba muy enfermo. Tenía que estarlo porque había roto una de las reglas fundamentales de este juego. La familia es lo más importante y tu amor hacia ella debe ser del tipo aprobado por Dios y por los hombres. Cualquier cosa diferente es una anomalía, una patología. Yo siempre fui normal y correcto. Por amor a mis padres me hice militar, uno de esos hombres que sentían la suciedad, pero vivían en la impotencia de no saber cómo limpiarse y salpicaban a los demás en rachas de odio. Era uno más, casi feliz, hasta que nació mi hija. Entonces comenzaron los tormentos y el psicólogo vino con sus análisis desatinados. Me obsesioné con el tema y pasé horas leyendo en la biblioteca. Para los grandes pensadores todo es demasiado retorcido. No me identificaba con nada de lo que leía y con todo al mismo tiempo. Lo que engendró la curiosidad nunca antes experimentada.
Esa tarde estábamos solos. La bañaba con la manguera en la terraza. Sus ropitas se pegaban a la piel y hacían notar los pezones erizados por el frío. Paré el juego. Cerré el grifo y la llevé al cuarto. Mientras la secaba descubrí formas perfectas. Ella dejó de reír y me miró a los ojos con la misma curiosidad que me corroía. La recorrí con los dedos, primero los brazos, luego las piernas, el abdomen, el ombligo, hasta llegar al pubis. Sonrió y abrió las piernas para que la tocara, cuando escuché el grito de la madre. No entendía nada. Solo la estaba explorando. La niña quería. La madre me botó de la casa con sus cinco dedos marcados en el rostro. En ese momento pensé en el suicidio, pero una parte de mí no se arrepentía de nada. Me había limpiado: también era inhumano.
¿Creen que estoy hablando solo, que en el banco no hay nadie? Como si yo no lo supiera. Estoy hablando conmigo. Hablar con uno mismo es la mejor plática de todas. El tiempo ha servido para darme cuenta de que ellos no se salvarán sin mi ayuda. Necesitan una medida drástica, algo que los limpie de un tajo. Mi plan será el bálsamo. Solo tengo que esperar a que se llene la plaza.
Si supieran lo que llevo bajo la piel, quizás no me mirasen con esas caras. Puede que me agradezcan muy en lo profundo este gesto de amor. Igual eso no es tan significativo. Las grandes obras se hacen sin esperar reconocimientos. Ya estoy en alarma de combate. Cuando llegue el momento, activaré el detonador y ca-bum.

 II Concurso de relato filosófico
II Concurso de relato filosófico
OPINIONES Y COMENTARIOS