Lo confieso. He comenzado a sufrir algunas pérdidas de memoria con los años y no me gustaría que mi cabeza se vaciase completamente de recuerdos, como le pasó a Emilio, el cartero. Permitidme que le llame así. No quiero que su verdadero nombre remueva dolorosamente los sentimientos de su familia.

Su historia está basada en hechos reales, como algunas películas. No es una historia del trabajo propiamente, sino más bien la añoranza de un viejo oficio del pasado, empañado por el olvido, un oficio que la generación actual desconoce. Una tarjeta postal de una época gris, colocada en el buzón transparente de este relato, con el sello vivo de los recuerdos de mi pasado. Un homenaje a un oficio, el de cartero rural, que los móviles y el correo electrónico han desahuciado para siempre.

Mis últimos recuerdos de él se remontan a los veranos. Los pasaba en su pueblo, donde había vivido gran parte de su vida, en una casa antigua y profunda, con un extenso patio convertido en vergel, gracias a la dedicación y cariño de Consuelo, su mujer, que regaba cada tarde, su frondosa vegetación situada a lo largo de sus tapias, deleitándose especialmente ante el rosal. Antes de regar árboles y plantas, Consuelo colocaba a Emilio en su silla de ruedas a la sombra de una higuera, y allí permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el infinito. El último año lo pasó entre la silla de ruedas y la cama, encerrado en las mazmorras de su castillo interior, de donde salía esporádicamente para interesarse por algo que tuviera que ver con su querido oficio de cartero.
-¡Es la hora! ¡Me tengo que ir a la estación a llevar el correo!

Durante treinta años sus rutinas habituales pasaron por recorrer en bicicleta, dos veces al día, los dos kilómetros que separaban su casa de la estación del tren, por la mañana para recoger la correspondencia y los periódicos que llegaban al pueblo, y por la tarde para dar salida a las cartas que se habían escrito. En aquellos años, el correo era la principal relación de la gente de los pueblos con el exterior, únicamente compartida con la radio, que era la encargada de proporcionar las noticias de fuera, porque las de dentro ya se encargaban de difundirlas las mujeres en los pilones donde lavaban la ropa y los hombres en la taberna, donde jugaban la partida.
Los carteros eran personajes entrañables, muy queridos por la gente, a los que siempre preguntaban cuando se cruzaban con ellos:
-¿No tienes hoy nada para mí?
-¡Sí, Antonia! ¡Tienes carta de tu hijo!
-¡Gracias, Emilio! ¡Siempre dándonos alegrías!
El correo llegaba en tren a las 11, con cartas normales, certificados, paquetes, periódicos y giros, al tener también su oficina la consideración de Caja Postal. Lo llevaba a casa, lo extendía sobre una resistente mesa de nogal oscuro y lo clasificaba por calles en una estantería. Enfrente, una ventanilla parecida a las taquillas de los incipientes cines, le permitía atender a las personas que, como el médico o el alguacil del Ayuntamiento, acudían personalmente a recoger la correspondencia. Por ella entregaba también el dinero de los giros y el subsidio que recibían los más viejos del pueblo. Los certificados se firmaban y si alguna persona no sabía escribir, tenía que estampar su huella dactilar.
El reparto lo realizaba andando, con su cartera al hombro.Normalmente encontraba las puertas abiertas, y cuando estaban cerradas hacía sonar la aldaba de la puerta para que salieran a abrirle. Como tenía una gran simpatía y un don natural de gentes nunca le ponían mala cara. El tiempo de reparto dependía de la cantidad de correo que hubiera.

En Navidad, el trabajo se multiplicaba con las felicitaciones de Pascua que se intercambiaban amigos y familiares. Algunas personas no sabían ni leer ni escribir y Emilio se las leía. En esas fechas hacía el reparto acompañado de su hijo pequeño, porque los habitantes, agradecidos, le daban el aguinaldo, lo que ponía muy contento al niño.
– ¡Pasa, Emilio, pasa! ¿Quieres un mazapán?
– Gracias, Isabel, pero tenemos que seguir con el reparto. ¡Que tenga unas Felices Pascuas!- le decía mientras le entregaba una tarjeta de felicitación navideña-.

– Toma, Miguelito, un duro de aguinaldo para las fiestas.
– ¡Muchas gracias, señora Isabel! ¡Feliz Navidad!- añadía el niño, con ganas de irse pronto a otra casa a por otro aguinaldo-
Los jóvenes que cumplían el servicio militar eran los que más escribían, a sus madres y novias. Ellas,en sus respuestas, metían dentro de los sobres los sellos para que pudieran franquear las cartas siguientes. También escribían mucho las chicas que se habían ido a servir a la ciudad. Los novios y novias que se habían quedado en el pueblo esperaban las cartas con impaciencia y a veces se las tenía que dar a escondidas, cuando los padres del novio o de la novia no veían bien el noviazgo de sus hijos.
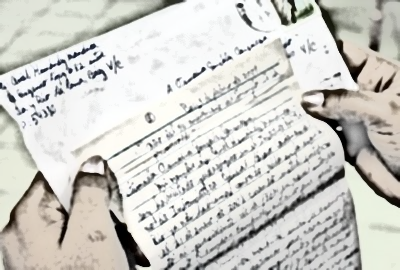
Era una profesión muy integrada en la vida rural española, como el médico, el maestro o el boticario, en la actualidad relegada al olvido, ese olvido que también se ha llevado para siempre la memoria de Emilio.
El Alzheimer es como un acordeón. A veces, Emilio recobra por un momento su identidad perdida, con la bondad que siempre tuvo. Un destello de lucidez fugaz de su etapa de cartero resplandece entonces en algún rincón oculto de su alma. Otras veces, cuando su cerebro está nublado y oscuro, ve hormigas por las paredes como don Quijote veía gigantes en los molinos.
Cuando la tarde comienza a refrescar Consuelo le mete dentro de la casa. Tiene tres años menos que él y acaba de perder un pecho, por culpa de un cáncer de mama. Le cuida amorosamente. No pierde la paciencia. Sabe que el cielo la premiará y allí despertarán de esta pesadilla. La imagen de los dos en el más allá me emociona como si fueran mis padres, me rompe el corazón y se me saltan las lágrimas.


 II Concurso de Historias del trabajo
II Concurso de Historias del trabajo
OPINIONES Y COMENTARIOS