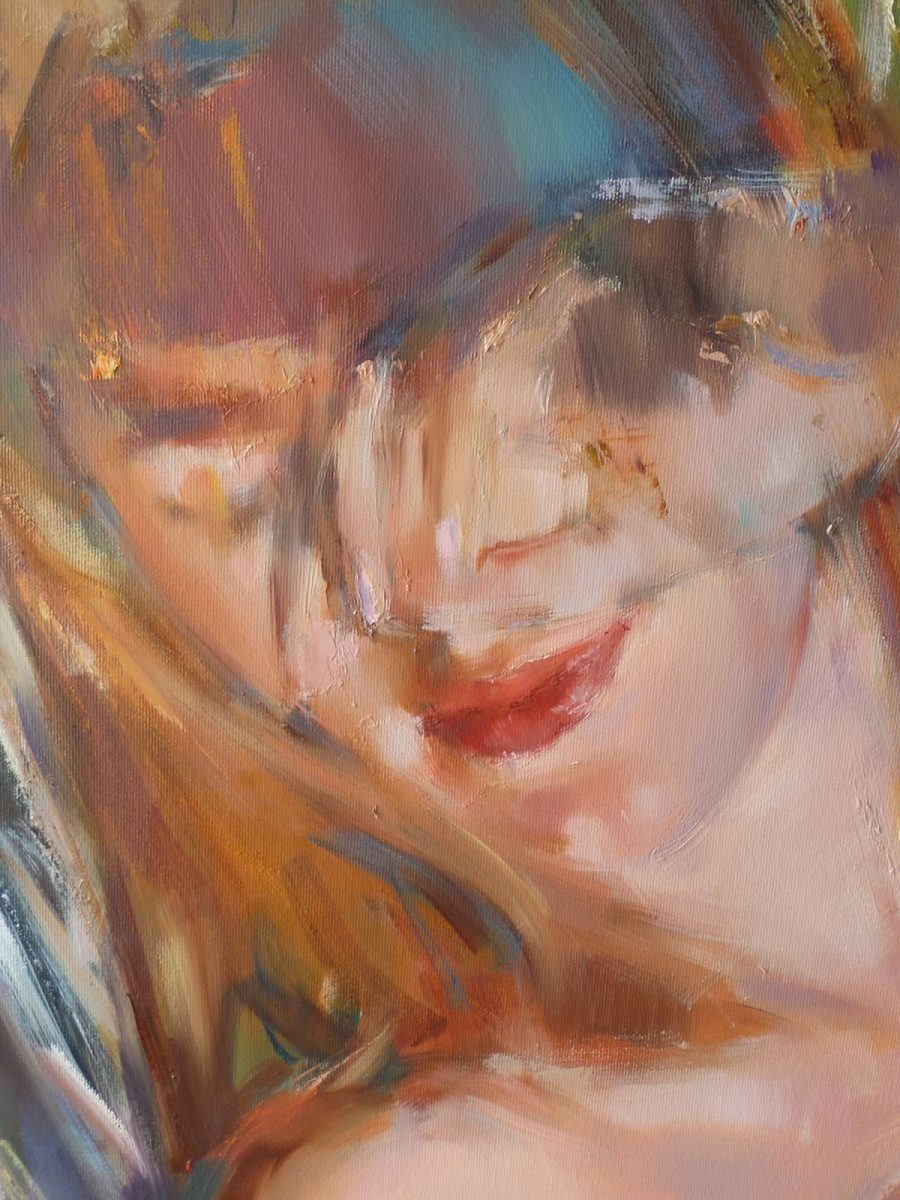
No le había tocado la era de la tecnología y toda la comodidad del momento actual. Una vivencia imposible para un hombre de comienzos del siglo veinte, nacido antes de la Primera Guerra Mundial; 1910 había sido el año preciso para aterrizar en el planeta tierra en un recibimiento poco glorioso para un niño que nació en el campo, llamado por la tierra a trabajar en ella desde muy temprana edad.
Su padre murió cuando tenía nueve años, cuando corría por los cafetales del Eje Cafetero colombiano descalzo, haciendo mandados a su padres, llevando la comida a los trabajadores de las parcelas, tostando su piel al sol como lo hace un grano de café antes de terminar en la taza de un consumidor. Seguramente sus padres habían calzado sus pies desde muy niño, sin embargo en algún momento él los había abandonado porque disfrutaba de manera muy especial el contacto con la tierra, experiencia que le había permitido establecer una conexión muy importante con su terruño, a la vez que formó su carácter férreo.
Dentro de una numerosa familia, denominador común en los ancestros paisas, era hermano intermedio entre los mayores y los menores. Después del funeral de su padre, sin que nadie le sugiriera hacerlo, tomó una carreta de mano, la llenó con frutas y salió a trabajar para ganar el sustento de su madre y sus hermanos más chicos. Abandonó la escuela, los amigos, los juegos para asumir la responsabilidad de su núcleo familiar. A esa edad ya sabía leer y escribir, sumar y restar y eso era suficiente para hacer las cuentas al momento de vender y no engañar ni ser engañado.
En un domingo de descanso, por sugerencia de su madre tomó el hacha para trozar unos troncos de madera con que alimentaban el fogón de leña en donde se preparaban los alimentos. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre brotaba como un río escarlata ante los ojos desorbitados de su madre y sus hermanos. El hacha no había dado en el blanco y terminó comprometiendo seriamente el tarso del pie izquierdo.
Las primeras luces del sol del día lunes lo despertaron en el hospital de la pequeña población y el olor a antibióticos y analgésicos se incrustaron en su fosas nasales produciendo náuseas, seguidas de un dolor intenso en su pie. Estaba fuera de peligro y el pie continuaba en su sitio, restaba la recuperación de unas dos o tres semanas para reanudar su trabajo. Las horas se hicieron largas, no dejaba de pensar en su madre, y fue precisamente ese intenso amor hacia ella el motor para sanar a la mayor brevedad posible, porque en una familia campesina enfermarse es un lujo.
Bastaron quince días y su pequeña voz ya se escuchaba por las calles del pueblo anunciando tomates, cebolla, papas, yuca, maíz, queso, naranjas entre otras cosas básicas en la alimentación de los aldeanos.
Todos los días entregaba de forma sagrada el producido de su ardua labor a su madre y reservaba una parte mínima para algunos gustos típicos de los niños de su edad. En las noches se sentaba con la familia a escuchar las novelas de la radio a la luz de las velas y contaban historias de miedo que luego los hacía dormir pegados ante el susto, de toparse en la oscuridad con alguno de los fantasmas de sus cuentos nocturnos.
Era un niño muy fuerte con una dieta básica de fríjoles, arroz, leche, queso, frutas, arepas y café. Se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana para ordeñar la vaca y ayudar a su madre a moler el maíz, antes de irse a trabajar. No regresaba al mediodía a almorzar, trabajaba en jornada continua hasta las cuatro de la tarde para hacer rendir el día y llevar suficiente dinero a casa.
En su adolescencia no tuvo tiempo para noviazgos ni coqueteos, la educación de sus hermanos menores era prioridad y sacar adelante la familia no era una segunda opción, habían muchas personas a su cargo empezando por su madre. Cuando tenía veinte años ya había colocado una tienda casera de víveres, lugar de llegada de muchos campesinos de las altas montañas y despensa de vecinos y gente del pueblo, quienes lo querían de una manera entrañable por su don de gentes y trato hacia sus clientes. No recordaba el momento preciso en que empezó a calzar zapatos nuevamente, contaba que había sido alrededor de los treinta cuando conoció a la primera mujer que aceleró los latidos de su campesino corazón. No había sido la mujer definitiva en su vida, porque veló por su familia hasta los cuarenta años, cuando falleció su madre y llegó a su vida la inevitable ráfaga del amor verdadero, para compartir con ella 29 años de su vida venidera. La conoció ahí entre el juego de los tomates, una linda chica 16 años menor que él y que marcaría su vida para siempre.
Shelore

 V Concurso de Historias de familia
V Concurso de Historias de familia
OPINIONES Y COMENTARIOS