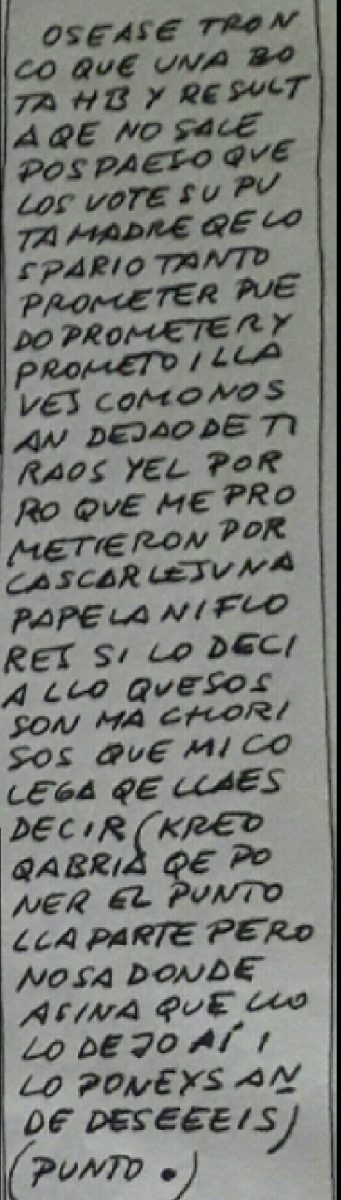
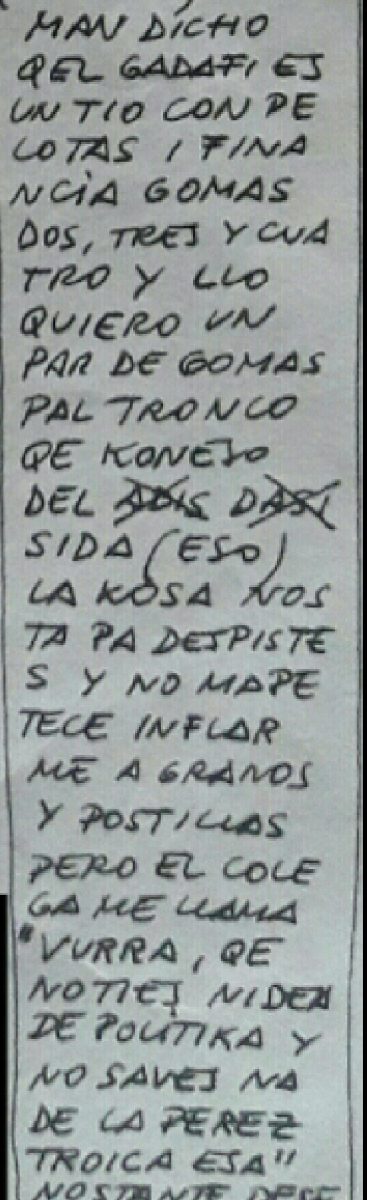
Ahora es el momento de hablar de aquel hombre murciélago que abrió mis ojos.
No era viejo.
Sus canas eran producto de una vida increíble.
Me contó que había encontrado un papel en la mano crispada del drogota. Era parte del diario de su compañera de espejismo. Ella hacía tiempo voló, envuelta en trapos, desde una esquina cualquiera. Sola.

Tenía un dibujo que aspiraba a retratar a la que fuera su madre. Otro que representaba mariposas atrapadas en vorágines. Una baraja de Tarot mugrienta y una colección de caretos de jóvenes colegas de trapacerías infantiles…

«¿VES? ESE INDIVIDUO ERA CARNE DE CAÑÓN DESDE LA CUNA, SI LA TUVO».
Comentaba amargamente al tiempo que abrazaba el cuerpo envuelto en la sábana anudada en sus extremos mientras, con pericia, lo arrastraba de la cama a la plancha del carrito de aluminio.
Le acompañé por el túnel hasta la puerta que daba al exterior. A derecha e izquierda esperaban unos cuantos cadáveres de personas vivas hacía horas, ahora yertas y exangües. En su momento serían trasladadas a las cámaras frigoríficas.
Fuera granizaba. El suelo helado era resbaladizo.
Ya en el depósito, se escapaban lágrimas por el olor acre del formol.
Afortunadamente había un espacio libre en la parte inferior. Abrió la nevera y sacó otra plancha. Estaba sucia, con sangre cuajada, restos del último ocupante.
El rigor mortis ya iba haciendo su función.
Entonces el celador movió un poco el sudario y tocó la frente del hombre, musitando:
«A FALTA DE NADIE, YO TE ACOJO COMO ÚNICA FAMILIA EN ESTE MUNDO. PERDONO TUS DEUDAS Y PIDO A DIOS TE ADMITA EN ALGÚN RINCÓN. VETE Y ESPÉRAME. CUANDO ME TOQUE, HAZ ALGO POR MÍ. AMÉN».
Guardé silencio.

Mientras íbamos y veníamos llevando muertos contaba historias que yo escuchaba con mucha atención.
Como la de la noche en la que trajeron al vigilante con el tiro en la cabeza. Mientras el celador masticaba el último bocado de su pan de madrugada y rasuraba el cuero cabelludo con una hoja de bisturí, iba fluyendo la masa encefálica y la vida de aquel que quiso ayudar a un par de muchachos sin percatarse de la escopeta de cañones recortados que esgrimían… Él, impasible, le decía:
«TRANQUILO, NO ES NADA, NO ES NADA…»
Cuando acabó mi primera noche de trabajo, tras las diez horas que me pasaron volando, todavía tenía impregnado el olor del desinfectante de las camas selladas en una habitación dispuesta a tal efecto.
Había visto cómo el «machaca» golpeaba rítmicamente el pecho de aquel señor grueso al que hubo que romper la caja torácica para que surtieran efectos los impulsos del aparato. Bajo su cuerpo una tabla de madera. El área, atiborrada de médicos, enfermeras y auxiliares de clínica con goteros, un desfibrilador, gasas desparramadas por todo el cubículo, agujas…
Luego la tranquilidad.
Los técnicos a su trabajo.
Y el celador (que tenía verbo suelto y empatía a flor de piel) con el encargo de dar la primera noticia:
«LO SIENTO. NO SE HA PODIDO HACER NADA. ESTABA YA MUY MALITO…»
Y la recién estrenada viuda, a pesar de sus muchos años y experiencia, sorprendida, absorta en una salmodia, preguntándose quién era culpable, qué iba a ser de ella, insistiendo en si no había más que hacer, hablando de funerarias, abrazándose a mi compañero, como náufraga a un tablón…

Va amaneciendo.
Hacemos las tareas finales en Cuidados Intensivos.
«SSSS… SILENCIO»
Me advierte.
«QUE NO CAIGA NADA. NI SIQUIERA UNAS TIJERAS. HAY ENFERMOS CON TÉTANOS…»
Damos vuelta a las voluminosas pacientes con escaras cuya carne pútrida hay que desbridar continuamente. Él sin mascarilla, aguantando el asco que produce el hedor a dos dedos de tu cara. Con una sonrisa en los labios. Llamando por su nombre a todas.
Llenamos los recipientes de dialización con agua desmineralizada. Añadimos Renofundina.
Luego habrá que bajar la ropa contaminada por el montacargas.
«¡AY!»
Le miro y me tranquiliza. Es improbable que las agujas con las que nos pinchamos de vez en cuando contengan meningitis, hepatitis, produzcan Sida o cualquier mierda moderna que pulula en el ambiente.
Marcho a casa. Debo descansar pues nos han advertido que se anulan todos los permisos y licencias ya que hubo un accidente grave en Tarragona y traerán grandes quemados…

Duermo pensando que la única familia con la que cuentan los que están en el Límite Vital es ese celador. Un poco ángel de la guarda. Sacerdote confesor. Psiquiatra a la fuerza. Mentiroso profesional de ese lugar donde a los fracasos llaman «exitus».
Poco después despierto.
Miro al futuro. Quiero tener a ese hombre bueno a mi lado en los últimos momentos de la película sin música que me ha tocado protagonizar.
¿Qué habrá sido de él?
Desempolvo fotos viejas y algo enmohecidas. Muchas de ellas son composiciones heterogéneas. Árboles con hojas caídas, irremediablemente perdidas.
Me sorprendo de haber formado parte de tantas familias que han estallado en pedazos y se han dispersado como fuegos de artificio, como hogueras en San Juan, quedando un cálido rescoldo…de cenizas.

Caen a mis pies, de un montón de objetos antiguos, varios retratos. Forman partes estancas de algunas relaciones familiares en las que me ví inmerso, disfruté y también sufrí.
En gradación compongo una escalera fotográfica sabiendo que hubo peldaños anteriores que no pisé y que a otros, aún en construcción, no se me permitirá acceder.
Con ella homenajeo a quienes considero mis próximos y a mis ancestros, entre los que incluyo (aunque su imagen siempre es tácita) al celador que me acompañó durante muchos años y me hizo ser mejor persona.
 La cruda verdad es que la familia tal como nos la describieron nunca se dió en la realidad. Si acaso fue una entelequia en la que nadamos un tiempo cómodamente para terminar diluyéndose en un mar de recuerdos amontonados por los cajones, en un trastero.
La cruda verdad es que la familia tal como nos la describieron nunca se dió en la realidad. Si acaso fue una entelequia en la que nadamos un tiempo cómodamente para terminar diluyéndose en un mar de recuerdos amontonados por los cajones, en un trastero.
Mi verdadera familia es la que he construído en mi interior y me anima a seguir flotando en el frágil esquife, rota la vela, perdido el rumbo.
Aquel celador todavía me acompaña.


 IV Concurso de Historias de familia
IV Concurso de Historias de familia
OPINIONES Y COMENTARIOS