Ahora ya no importa que lo cuente. Estoy jubilado y ella ha desaparecido.
Nunca quise ser funcionario. De hecho, muchas veces me he preguntado qué me llevó a presentarme a las oposiciones aquella mañana del tres de julio de 1989. ¿1989? Sí, lo sé. Tenía treinta y cinco años. Un poco tarde quizás, pero -como ya he dicho- esa nunca fue mi primera opción, sino convertirme en bailarín profesional. Ahora bien, en la vida no siempre nuestras preferencias determinan los hechos. Por eso, una lesión de rodilla tan cerca de los cuarenta no me dejó otra alternativa que prepararme para la convocatoria. Realmente, nunca esperé que me dieran plaza. Y tampoco pensé que la tomaría si así fuera. ¿Por qué, entonces, lo hice? No lo sé. Pero ahí estaba, en mi primer día de trabajo, en un despacho estrecho y oscuro a pesar de la ventana enmarcada en la parte derecha del mismo, impregnado de un olor a tabaco barato y a café quemado sin azúcar.
Los primeros días pasaron con la lenta pesadez de la manecilla del segundero golpeando con furia el reloj de la pared. Apenas tenía trabajo más que una ligera pila de papeles amontonados en una esquina del escritorio que nadie me había dicho ni cómo tenía que rellenar ni para cuándo debía hacerlo. Así, me dedicaba a escuchar las conversaciones desaboridas que se tejían al otro lado de la puerta, distrayéndome con el tráfico que se colaba por la ventana.
Con esta banda sonora, las horas y los días fueron muriendo hasta que, un día, una mosca se escabulló del barullo de la mañana y, juguetona, decidió acariciar mi oreja sin ningún disimulo. Tal vez algunos piensen que mi reacción no fue la más acertada, pero mi primer instinto fue levantarme para aplastarla contra el cristal, donde había decidido posarse para descansar. Ni siquiera repasé en el brillante negro verdoso de su cuerpo, ni en la levedad de sus alas, ni en el número de sus antenas. Simplemente, quise deshacerme de ella porque resultó ser lo más interesante que me había pasado en las últimas semanas.
En consecuencia, cogí unos cuantos papeles aún a medio completar de la mesa, los enrollé creyéndome un jugador de béisbol y me acerqué con cuidado para no espantarla. Sin embargo, no debí subestimarla. El molesto insecto se dio cuenta perfectamente de mis intenciones, por lo que se escurrió por la rendija de la ventana cuando me estaba preparando para mi gran golpe. Casi pude verla reír en su feliz vuelo hacia el alboroto de cláxones y fricciones de goma contra el asfalto. Chasqueé con la lengua, aprovechando mi soledad, y a punto estaba de volver hacia el escritorio cuando, de repente, algo más allá del reflejo transparente del cristal llamó mi atención.
Aquel edificio, el de enfrente de las oficinas, estaba deshabitado. De hecho, los rumores de su demolición eran inminentes. Por eso, me extrañó creer haber visto una sombra en su interior. ¿Una sombra? Pensé que los destellos de algún coche me habían jugado una mala pasada. Por eso, aquel día no le di mayor importancia. Tampoco se lo comenté a nadie del trabajo.
A la mañana siguiente me resultaba extremadamente difícil concentrarme en el burbujeo de cotilleos de los compañeros. Ya no me interesaba lo que le había pasado a la hermana de María ni al exmarido de Ana. Lo cierto es que la curiosidad por aquella sombra había ido en aumento desde el día anterior, y no pude evitar echar otro vistazo por la ventana para cerciorarme de que mis temores eran fundados y, realmente, me estaba volviendo loco.
Mi sorpresa fue que, esta vez, no había sombra.
Así pasaron dos meses más. Hasta que un día, uno cualquiera, sentí de nuevo aquella curiosidad imperiosa que me condujo a pegar la nariz sobre el cristal.
Entonces… entonces, sí. La vi.
A partir de aquel día, ya no fue una sombra. Fue ella. Fue su cuerpo. Fue su baile.
Al principio, me dediqué a observarla bailar sola envuelta en una música invisible que acariciaba sus pies con cada movimiento. Poco después, no pude resistir la tentación y me vi en la obligación de acompañarla. Mi alma de bailarín roto fue deshaciéndose de las telarañas que habían comenzado a enterrarla.
Ella, las primeras veces, parecía no notarme, no percibir mi mirada furtiva sobre su silueta de bailarina encerrada en aquella caja de música, en aquel edificio a punto de derrumbarse. Pero con el tiempo… con el tiempo me invitó a bailar con ella. Aunque no siempre de manera directa. Eso sí, poco a poco, nuestros pasos se convirtieron en cómplices de un crimen furtivo, el de aquel baile imposible.
Jamás la conocí en persona. Jamás supe su nombre. Solo sabía que ella era la razón por la que entraba el primero al trabajo y salía el último. Por poder bailar todo el día. Por volver a sentir mi corazón al ritmo de la música que llevaba dentro y que aquel accidente me había robado. Ella me devolvió la vida que había perdido, y sus notas se convirtieron en el compás de mis latidos.
Hoy, como ya he dicho, ya no importa que lo cuente. Estoy jubilado y nunca volveré a contemplarla a través de aquella ventana.
Ya no importa. Por fin, han derruido el edificio.
No sé dónde se habrá refugiado ni qué ha sido de ella. Temo que haya desaparecido para siempre.
Y si lo cuento es porque lleva unos días inquietándome que, cuando en la cena de despedida me armé de valor para sacar el tema a mis compañeros de la oficina, todos afirmaron que en aquel edificio llevaba años abandonado. No había luz ni agua. Nadie hubiera podido vivir allí.
Pero yo creo que tal vez… solo tal vez, a un alma como la suya… le hubiera bastado vivir con aquella música. La que ella creaba. La que me regaló.
Gracias.
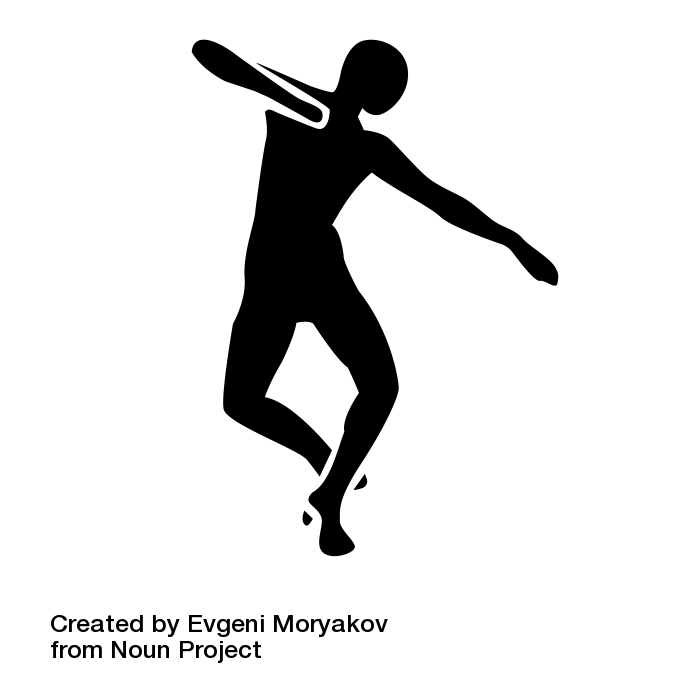
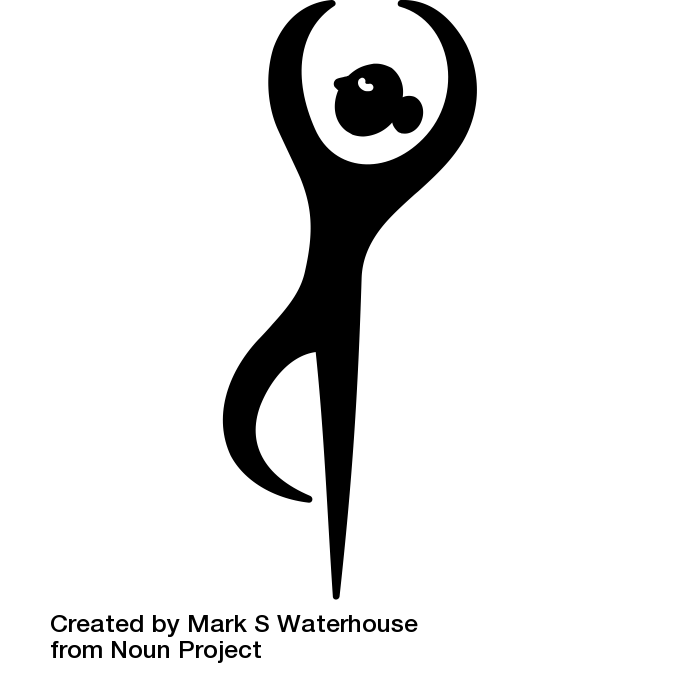

 IV Concurso de Historias del trabajo
IV Concurso de Historias del trabajo
OPINIONES Y COMENTARIOS