Dicen que la calle es una escuela, quizá un lugar donde el aprendizaje adquirido es mucho más valioso que el que aprendes en el colegio. Cierta y parcialmente, estoy de acuerdo, pues la calle tiene sus propias leyes, su propio lenguaje y está habitada por variopintos personajes reconocidos por motes. Hay cosas en la vida que un maestro de escuela no te puede enseñar.
La calle en la que yo vivía de niño era larga. El asfalto que cubría los 100 o 200 metros en línea recta, de aquella calle, daban para mucho, pero no tanto como para dar los pasos que yo necesitaba emprender con idea de comenzar a caminar a lo grande, a descubrir el verdadero mundo.
Saliendo de mi casa se accedía a la «calle Terrera» y cruzando el umbral de la «puerta falsa» (un marco de hierro pintando de blanco), situada al final del recticular camino, se cruzaba la, y a la rambla, la misma en la cual pasábamos horas buscando lagartijas, culebras, lagartos… intentando hayar algún bicho viviente, capaz de otorganos un rato de entretenimiento intentando atraparlo. En muchas ocasiones, la captura nos permitía habitar nuestros jardines de casa con aquellas mascotas improvisadas, que construían, entre matojos, flores y tierra sus propias calles ajardinadas.
La misma rambla, para mí y mis amigos, actuaba como otra calle de arena y piedras, que nos permitía acceder a las innumerables montañas repletas de minas y en las que nuestros antepasados; abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… y qué se yo más… embarraban el suelo con su sudor tras horas de trabajo, de sol a sol y de noche a noche, porque bajo pozos, el sol no se veía.
Aquellos seres queridos, por nosotros y por el pueblo, dejaban su piel excavando y extrayendo minerales. Algunos de ellos incluso entregaron, además del pellejo, su vida allí, a causa de derrumbamientos o enfermedades como la silicósis.
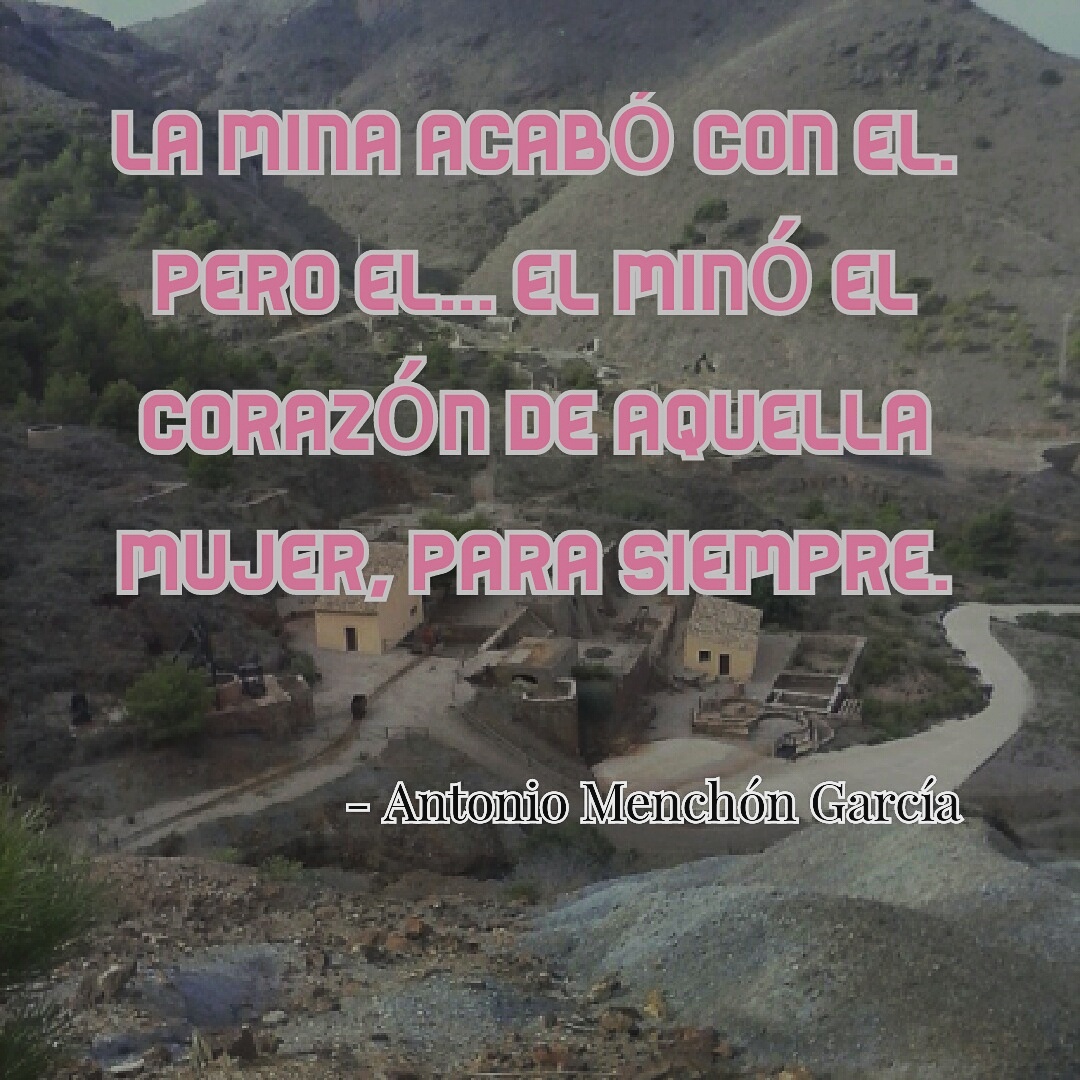
A los pies de las minas, también había explanadas repletas de gachas (escoria de mineral fundido), las cuales nos servían en mumerosas ocasiones como munición para nuestras guerras a pedradas entre pandillas. En las cuevas, galerías y pozos, con pequeños martillos buscábamos minerales que después llevábamos a casa para escuchar a nuestras madres renegar: «¡ya me estás llenando la casa de piedras otra vez!».
Un día decidimos habitar una cueva; fue nuestra guarida. Allí fumábamos, ojeábamos revistas en pandilla y hacíamos veces de improvisados albañiles que, con barro y piedras, reparaban y daban forma a las paredes del improvisado hogar, el cual nos servía para resguardarnos del frío, lluvia e incluso calor en aquellos meses de verano cuando el sol, dejaba caer sus rayos con fuerza.
A la vez que crecímos, nos fuímos insertando en otro tipo de calles; las del pueblo.
Allí todo era otro mundo, demasiados coches, parques, ruído, viviendas por doquier y ventanas abiertas en verano, a través de las cuales en más de una ocasión colábamos alguna que otra piedra y algún que otro petardo encencido, guiados por nuestra traviesa insconciencia infantil.
A la par que todos crecímos, cada uno eligió la calle por la que caminar, el camino que recorrer a diario mediante el cual alcanzar diferentes metas.
A día de hoy, cada uno de nosotros reside en un lugar diferente, en calles alejadas y desiguales, pero a la vez similares y en las cuales se ubican nuestros hogares, dentro de los que hemos creado y críamos nuevos niños y niñas que, a su vez, tendrán una calle que descubrir, una calle a la que muchos preferímos llamar: vida.


 II Concurso-taller de Historias de la calle
II Concurso-taller de Historias de la calle
OPINIONES Y COMENTARIOS