Siempre he pensado que el estudio no sirve para nada. Me casé joven, perdí a mi primer bebé, luego la tuve a ella y a mi tercer hijo. Mi esposo comerciaba con música y no ganaba mucho. Se la pasaba rotulando su colección. Cuando se sentaba en el sofá, palpaba su barriga y leía el periódico todo el día. El tipo se creía muy gracioso con sus “chistecitos”. Creo que algo de su interés por leer, le inculcó a su hija. Ella sentía curiosidad por los libros. Cuando hojeaba textos técnicos, mostraba sus ojos admirados mientras disfrutaba las imágenes cargadas de flechas, símbolos y números.
La niña fue creciendo y su interés por el conocimiento se fortaleció. ¡Me hervía la sangre cuando la veía con esos libros de mierda! La holgazana lo hacía a propósito. No se ocupaba de los asuntos importantes: mantener los baños impecables, la ropa limpia y planchada, la comida lista, el piso brillante… Era lo mínimo al estar viviendo aquí.
—¡Mija, la pereza es la madre de todos los vicios! —le recalcaba mientras yo barría el jardín. Me escuchaba en silencio con los brazos cruzados. Tampoco valoraba la ropa vieja que le regalaba cuando yo dejaba de usarla.
Nunca me interesé por estudiar, pues considero que el hombre debe proveer el dinero para el hogar, y no la mujer. En un tiempo de crisis económica, me tocó disponer de mi casa para cuidar niños abandonados durante seis años dentro de un programa gubernamental. Mi hija aceptó ayudarme. Para ese momento ya cumplía 11 años. Yo elucubraba sus nuevas obligaciones como la fórmula perfecta para desasirla de sus malditos libros; al final no lo conseguí. De hecho, ya estaba armando una pequeña biblioteca.
Me exasperé y deliberadamente le asigné más responsabilidades: cuidar los cinco niños que ya convivían con nosotros. En la noche realizaba sus tareas escolares y leía sin tedio. A veces me gustaba relajarme escuchando música. Un día, en mi cama, oyendo esa canción, Las Puertas del Olvido, percibí un extraño olor. Me asomé al primer piso y salía humo de la cocina. Bajé rápidamente y entré. Me irritó un poco la garganta. Mientras sacudía con mi mano, miré hacia la estufa y la niña había dejado quemar la comida. ¡Carbonizó 20 patacones! Me escoció más esto, que el humo. La obligué a comerse su desastre y tragó sin rechistar. No tuvo necesidad de rociarles sal porque lloraba sobre el plato mientras masticaba. No se volvió a repetir, y la lección quedó aprendida.
Las cosas parecían normales en la casa, excepto en una de las habitaciones donde se me ocurrió echar un vistazo al interior. Ella se encontraba sentada en el suelo con la boca abierta leyendo un puto libro de computación o de serpientes, creo que se llamaba Python. Me aproximé y se lo arrebaté, lo pisé y repisé contra la baldosa hasta desencuadernarlo.
—¡Largo de aquí! —espeté—. A la cocina.
Mientras contemplaba mi molestia, lo levanté y me quedé con él. ¡Ella no tenia remedio! En las noches buscaba otros libros. Incluso, comenzó a traerlos de la biblioteca del colegio y ya no se los podía decomisar.
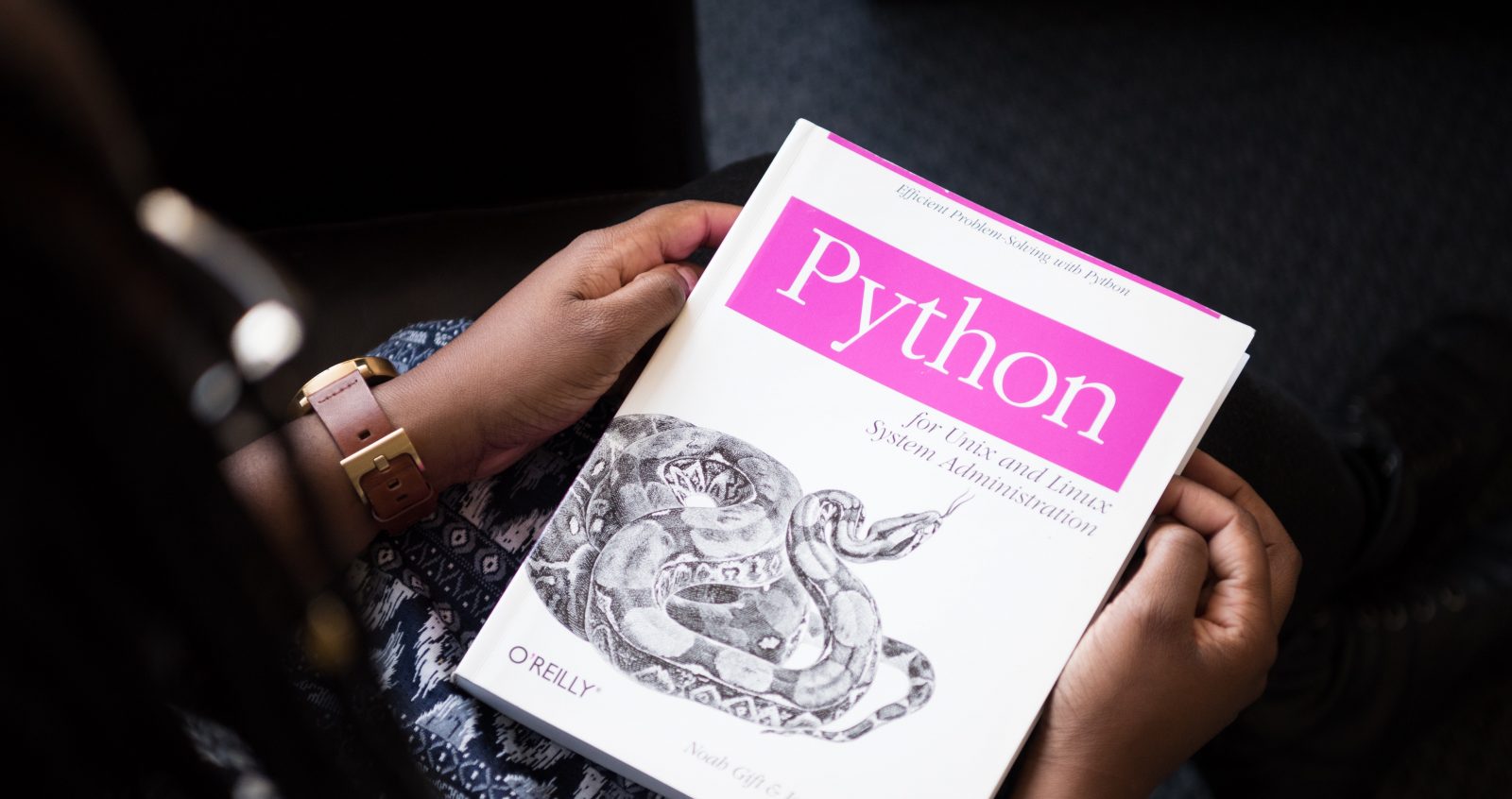
¡Esta niña se creía gran cosa! A veces regresaba del colegio, presumiendo ante todos una mención de honor obtenida por buen rendimiento académico. Yo no le daba importancia a esas “medallitas”. Ése era un plan de ella para confundirme y ponerme a su favor.
—¡Vaya suerte la tuya!, ¿eh?… —le dije alguna vez. Por la expresión de su rostro, no disfrutó mi comentario. El padre tampoco le celebraba sus actos prosaicos.
Pero los terribles acontecimientos por estar leyendo basura continuaron. Extravió un calcetín del uniforme en la casa. La reprendí con mucha violencia y gritaba de dolor.
—¡Entre más escándalo hagas, más te pego!
Como no callaba, la seguí castigando. Al final no sirvió de nada y tuve que comprar otro par.
Una mañana, al entrar en su habitación para llamarla, la encontré dormida, sucia entre sábanas de sangre. Ignorando su propia menstruación, la desperté y le reclamé su cochinada. Ella levantó su mirada mohína y empezó a chillar.
—¡Te la pasas leyendo, y no sabes qué diablos es esto! ¡Deje de berrear, mugrosa! ¡Muévase que no está enferma! —le grité con rabia mientras esbocé una mueca de asco. De inmediato le ordené bañarse y lavar toda su porquería.
Su necedad parecía no tener límites. Cuando terminó la secundaria se le metió en la cabeza la idea de entrar a la universidad.
—¡No es problema mío! —le enfaticé y miré fijamente—. Ese lugar no es para usted, ni para retrasadas mentales. ¡Póngase a trabajar, inútil!
Me escuchó sin inmutarse, mientras apretaba su puño derecho. Dejaba traslucir un extraño sentimiento en su mirada, que yo tardaría en comprender. La empujé contra la pared, le pegué y grité:
—¡Si no le gusta, lárguese de mi casa! ¡No me sirve una hija así!
Ingresó a la educación superior, y al concluir dos pregrados, decidió marcharse de la casa con sus malditos libros.
—¿Y así me pagas…? —le cuestioné en tono grave y trémulo. Nuevamente repitió su atípica mirada, se dio la vuelta y salió. Su estrategia no funcionó conmigo. Supe luego que siguió en las mismas andanzas, presa de su mundo ilusorio.
Más bien si le hubiese infundado lo contrario, habría hecho lo que yo quería. Ciertamente no fue la hija anhelada. A pesar de mi esfuerzo no logré ser escuchada y mucho menos ganarme sus sentimientos. Sé que llegó a donde está, gracias a mí. Me miro en el espejo, y veo una mujer cuyos ojos quedan mirando los míos con un desprecio indebido que me atormenta siempre, y los siento como el reflejo de ella, reclamando un amor que nunca le negué.
Sencillamente es una desagradecida, que va diciendo por ahí que no tengo corazón. Ella se va a estrellar y se acordará de quien la trajo al mundo… ¡Madre solo hay una…! ¡Cría cuervos y te sacarán los ojos!

 V Concurso de Historias de familia
V Concurso de Historias de familia
OPINIONES Y COMENTARIOS