Cada vez que tomo entre mis manos este libro de poemas de Miguel Hernández que tanto amo, voy a releer los tristes versos que, en vez de hablarme de su vida, me cuentan la historia de la calle donde viví mi niñez y de esas abarcas vacías que se llenaron de felicidad.
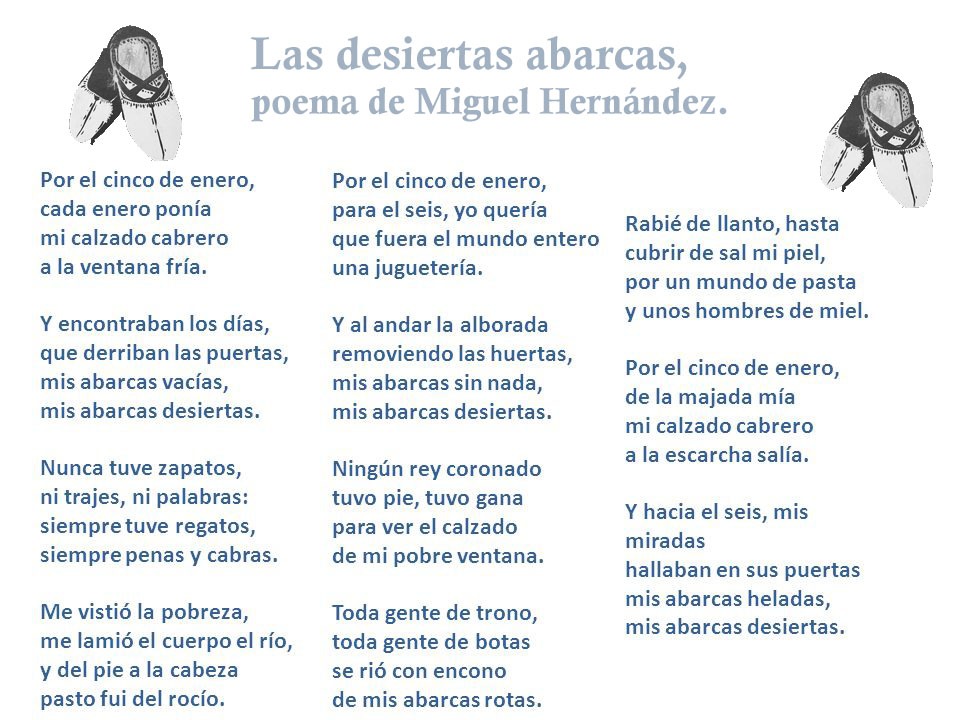
Aquel seis de enero, ya hace más de cincuenta años, los ojos recién abiertos de esa niña llena de ilusiones, corrieron esperanzados hacia sus zapatos que asomaban apenas entre las hojas perfumadas de los geranios, debajo de la ventana.
Recuerdo que no me percaté del dolor que enrarecía el aire, ni de la ausencia de mi padre, que ya había pasado a ser una visita en mi casa, ni del silencio de mis hermanos. Nada podía ser más importante ese día, nada existía más allá de la llegada misteriosa y espectacular de los Reyes Magos.
Incrédula y llena de estupor, encontré aquellos zapatos vacíos y fue como si de repente el mundo que conocía y todas las convicciones de mi breve existencia pudiesen ser borrados de la historia. Creo que, por un instante, corrí el riesgo de perder la niñez para siempre.
Noté la presencia de mi madre solo cuando apoyó sus manos en mi espalda como para consolarme, pero el dolor era tan grande que no alcanzaba la casa para contenerlo y salí afuera, como lo hacía siempre cuando quería encontrarme, hablar con mi alma mirándola a los ojos, o llorar desconsoladamente. Otros eligen su habitación o el patio, pero yo escapaba a la calle, me sentía en ella protegida y acompañada. Hoy, antes de lograr salir de casa, los niños deben abrir candados, puertas y rejas, porque el mundo nos tiene presos en nuestras casas, ayer la calle nos unía, no nos asustaba.
Creo que Alejandro me vio solo de reojo, porque estaba contando las veces que lograba pasar su pelota nueva de un pie al otro sin hacerla caer, y mientras contaba intercalaba un detalle.
—Diecisiete, es nueva, dieciocho, mírala, diecinueve, es celeste y blanca —y entonces escuchó mi dolor hecho llanto y grito atrapado en mi garganta y pateó la pelota y vino a abrazarme y a preguntarme con su infinita ternura qué me pasaba. No pude explicárselo con palabras, pero no hizo falta, señalé mi ventana y él entendió todo y en vez de consolarme, me apartó bruscamente de sus brazos riendo y diciendo con mucha convicción que yo era una tonta y no entendía nada, que los Reyes no habían terminado todavía de entregar los juguetes y solo la mitad de los chicos del barrio los habían recibido.
—Lo dijo la radio —sentenció como si pusiera delante de un juez todas las pruebas posibles que avalaran sus palabras. —Y creo que no vendrán si no te decides a lavarte y ponerte linda de una vez —afirmó, mientras me empujaba hacia la puerta de mi casa.
Fui a sacarme el pijama de inmediato, ya que la palabra de los niños más grandes, era, para el código de comportamiento de nuestra calle, como la orden de un superior, no se discutía jamás.
Al salir de mi habitación ya cambiada, encontré el desayuno sobre la mesa y me distraje por algunos minutos conversando con mi familia, hasta que mi hermano mayor, asomándose a la ventana, me hizo notar la presencia de algunos objetos junto a mis zapatos.
La alegría fue tanta que empecé a cantar y bailar y abracé a mi hermano y salté como una rana por toda la cocina. Ale tenía razón, era solo cuestión de tiempo, los Reyes Magos llegan siempre.
Salí a buscar mis tesoros. Los juguetes no estaban envueltos en ese papel brillante que solían traer, ni en cajas de cartón, lo que me permitió jugar con ellos sin demoras y sin más trabas desatar mi fantasía inventando historias de caballos que iban a la escuela y trenes que volaban.
La calle estaba llena de bullicio, de risas y gritos de alegría; los niños se pedían prestados los juguetes y mostraban con orgullo lo que habían recibido. Mi vecina se acercó a jugar conmigo hasta que su mamá la llamó porque había llegado una tía de visita.
La calle donde disfruté mis años de infancia tenía el sabor de la complicidad y el intercambio, también árboles frondosos y juegos compartidos, lágrimas y canciones, pelotas, sogas, y bicicletas. Con las bici daba una vuelta cada uno, porque era un lujo que no podíamos permitirnos todos, pero recuerdo que a la hora de la siesta dormían afuera sin la preocupación de que alguien se las llevara.
Viví en una familia hecha de decenas de padres y de hermanos, con olor a pan para todos y a caramelos divididos para que nadie se quede sin probarlos.
Gracias a mi familia y a la gente de mi calle, mi infancia fue feliz.

 IV Concurso de Historias de la calle
IV Concurso de Historias de la calle
OPINIONES Y COMENTARIOS