Pronunció las palabras en alto, aunque no había nadie para escucharla. “Gracias por tu entrega fiel. Si no hubiera sido por ti, no sé cómo podría haberme liberado del deseo de acabar con mi vida”.
Aún con el eco de sus palabras retumbando en sus sienes, comprobó que la llama estaba viva. Notó el calor abrasador en sus palmas, pero el dolor no era el mismo. Con lágrimas en los ojos, apartó sus manos, se agachó para recoger su vida del suelo y con un gesto perentorio, arrojó su diario al bidón. Se sentó con los pies cruzados y lloró. Cuando estuvo segura de que su verdad se había reducido a cenizas, se levantó, se secó las últimas señas de su dolor y tomó la decisión de su vida: seguir hacia delante…

-Buenos días José, no tengo buenas noticias. Toma asiento – con un gesto le indicó que se sentara frente a él, en los bonitos asientos de diseño de su despacho.
-¿No has ganado el caso? – la voz de José denotaba enfado.
-No, ya te dije que si no podías demostrar con un testigo la veracidad de tus palabras, el resultado no iba a ser diferente a éste.
-¿Para esto me dices que me siente? ¡Menudo inepto! – iba a levantarse como alma que lleva el diablo, pero Adolfo le interrumpió.
-José, de todos modos no es esto lo único que quería hablar contigo…
Al cabo de unos días, José se encontraba en la casa de mis abuelos. Hacía dos años que mi abuelo había fallecido de un cáncer terminal. Mi abuela seguía entre nosotros, pero sin duda algo la estaba matando en vida. Ahora en frío lo pienso y cuánta verdad hay en ese trillado dicho: “el mundo es un pañuelo.” ¡Qué ironía la vida!
Mi tío Adolfo es el menor de seis hermanos. Por su carácter y su profesión se había convertido en el mediador de la familia. Recuerdo que era viernes cuando mi madre me llamó y me pidió por favor, que subiera a casa de los abuelos.
-Pásate por casa y recoge a Luis, ya le llamé y le dije que estuviera listo. Jesús está aquí.
-¿Qué pasa mamá? ¿Abuela está bien? – me estaba poniendo nervioso.
-Sí, tranquilo – aunque la voz la delataba – No tardes, por favor.
Cogí las llaves del coche, pasé a buscar a mi hermano; el tampoco tenía ni remota idea de lo que estaba pasando, pero también había notado algo raro en la voz de mi madre. En menos de quince minutos llegamos… La casa de mis abuelos, donde nos criamos y crecimos, estaba extrañamente cargada, envuelta en aroma de café y desgracia. Es impresionante cómo el instinto nos advierte de las amenazas.
Lo que vi cuando llegué al salón me puso aún más nervioso. El corazón iba a detonarme el pecho. Mi abuela, con la cara hundida entre sus manos, de las que colgaba un rosario, se encontraba rezando una oración con el característico murmullo ininteligible que envuelve las iglesias. Mi tío Adolfo, sentado ligeramente inclinado, miraba un punto fijo en el suelo. Mi hermano pequeño, consolaba a mi madre, de la misma manera que tantas veces nos consolaba ella a nosotros. Mi madre lloraba como nunca recordaba haberla visto. Y en medio de mi familia descompuesta, había un tío con cara de póker, algo fondón y peludo, al que no había visto en mi vida.
A cada paso que daba, el ambiente era más asfixiante. Todos lloraban… Me acerqué a mi madre y después de gritar “qué coño está pasando aquí”, nos reveló entre sollozos lo que, como hombre, me despojó de toda misericordia…
“Los tiempos de antes no son como los de ahora. Éramos muchos en casa y teníamos que ayudar a vuestros abuelos. Con catorce años empecé a trabajar cuidando a un señor. Como vivía lejos, me quedaba entre semana en su casa. Yo me encargaba de limpiar, cocinar, hacer las compras. Una noche mientras dormía, se abrió mi puerta y tras ella se escapó mi dignidad… Lo que me pasó fue una tragedia para la familia. La religión es lo que tiene… Para no ser la habladuría del pueblo y no cometer un delito ante los ojos de Dios, los abuelos decidieron internarme durante el embarazo. Cuando di a luz, entregaron al bebé a una familia desdichada, pues buscaban hijos y no se les concedía. Mi oscuridad fue su luz… Cuando me recuperé, volví a casa y sepultamos el secreto. Nunca nadie sospechó nada… Han pasado 35 años y el destino ha hecho de las suyas. El destino y la conciencia, pues hay verdades que si no se revelan no te dejarán descansar en paz jamás. Yo me prometí entre llamas y llanto guardar este secreto con mi vida. Sin embargo, abuela necesita correr el velo y esclarecer lo que pasó. También fue uno de los últimos deseos de tu abuelo, conocerle. Él siempre me apoyó y sufrió lo sucedido tanto o más que yo. Así que se lo debo… Este es José, vuestro hermano mayor…”.
Cada noche, entre las rejas de este cuchitril, me invaden imágenes de mi madre indefensa, entre las sucias manos de ese cerdo. Ahora son mis manos las que están podridas. Nunca antes me había planteado la fuerza que hay que infligir para que un corazón deje de latir. Sin embargo, y que Dios me perdone, jamás me arrepentiré de haber lavado con ello la dignidad de mi sangre, mi madre.
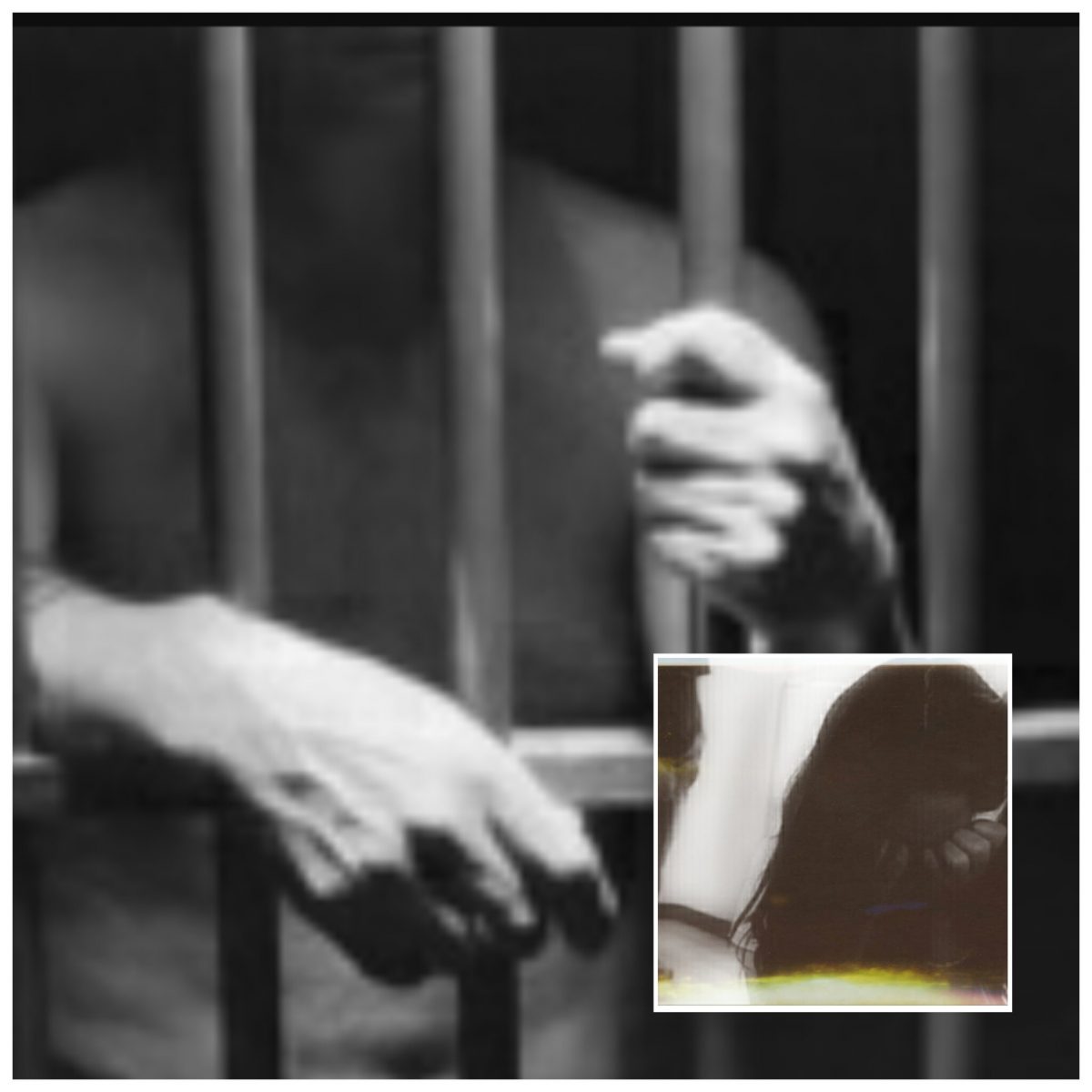

 II Concurso de Historias del trabajo
II Concurso de Historias del trabajo
OPINIONES Y COMENTARIOS