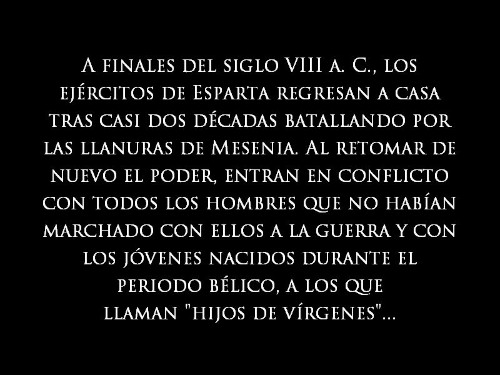
I. LA FURIA ESPARTANA
—He tenido un sueño maravilloso…
—¿Otra vez Hipodamia? Eso explica la mirada lánguida, los suspiros entrecortados y esa cara de cordero degollado, la misma que pones siempre que vas a hablar de ella.
—Ja, ja, estás pero que muy equivocado, Licandro. Si comparo a Hipodamia con lo que Morfeo me ha mostrado esta noche, el rostro más bonito de Esparta es una raíz muerta en mitad de un campo de olivos.
—Ya…, pues que yo sepa, hasta el día de hoy no existía para ti en el mundo quien pudiera competir con Hipodamia en gracia y belleza.
—No se trata de alguien, sino de algo. Te explico: soñé que navegábamos en una nave pintada de rojo sobre un mar de azul penetrante, que me asomaba para contemplar el zigzagueante ir y venir de los bancos de peces bajo la superficie rizada por la brisa y, distraído por la hipnótica visión, caía al agua de cabeza, convirtiéndome, cuando ya me daba por ahogado, en un delfín capaz de perderse veloz en el oscuro reino de las profundidades.
—¡Qué angustia! ¿Y luchar con todas tus fuerzas por alcanzar un poco de aire hace que te encuentres en este estado? ¿No te invadió el pánico al verte rodeado de agua, con las extremidades adoptando forma de aleta?
—¡Al contrario! Jamás he sido más feliz ni me he sentido más libre que en ese sueño. Contemplé el mundo desde otra perspectiva: los rayos del sol bañaban con su luz dorada el fondo de arena y rocas blancas y hacían relucir las anémonas, los rojizos corales y las escamas plateadas de los jureles que nadaban a mi vera. La visión era tan hermosa que me entristeció muchísimo despertar y comprobar que en realidad estaba tirado en el suelo de mi habitación, pues no me había precipitado de una nave mercante, sino de mi propio lecho.
—De ser tú, yo me hubiera alegrado de encontrarme en lugar seguro y seco, pero dime, ¿a qué viene esta repentina pasión por los barcos y seres acuáticos? ¿La caza no era tu afición preferida?
—Ya veo que no lo entiendes. Comprendo que es extraño que de un día para otro te dé la tabarra con temas que antes no me interesaban en absoluto, pero ¿a quién quieres que se lo cuente? Confieso que de un tiempo a esta parte no he dejado de soñar cosas parecidas a las que te acabo de contar y de las que creo tiene la culpa el temor que a ambos desestabiliza. Pero no hay miedo en mis sueños, me animan, me estimulan y me ayudan a vencer los pensamientos negativos.
—Mi querido Tarante, no te apures por esas imágenes. No creo tengan otra causa que una cena excesiva o un vino demasiado fuerte —repuso Licandro arrimándosele.
—Sabes como yo que la tensión va en aumento, que las palabras desdeñosas se han vuelto amenazas, que la desconfianza está llevando a la violencia física y que vigilan constantemente nuestros movimientos…
—Es verdad que estamos en boca de todos; yo trato de ignorarlo, aunque me cuesta. No sé cómo pudimos crecer felices, ajenos a nuestra condición y a sus consecuencias. Ahora más que un engorro somos un peligro latente, y lo dicen los poderosos.
—Jamás me consideraré un hijo ilegítimo; mi madre, como muchas otras, dio por muerto a su marido tras sucederse los años sin recibir noticias concluyentes del campo de batalla. Era muy joven y no tenía descendencia, así que aprovechó para unirse a mi padre, al que por desgracia no llegué a conocer. Si las espartanas no hubieran sido decididas, ahora los ciudadanos serían en mayor parte ancianos; si todos los hombres se hubieran marchado a la guerra, ¿quién habría quedado para defender la ciudad? Es injusto y cruel que al regresar nuestros soldados, no satisfechos con la victoria y el botín, nos arrebaten los derechos que por nacimiento nos pertenecen y que busquen a toda costa la manera de declararnos traidores para quedarse con las propiedades que heredamos.
—Deseo que no nos veamos forzados a marcharnos de Lacedemonia, la única tierra que conozco y de la que no puedo imaginarme lejos. Haces como yo, intentas desechar esa posibilidad, pero como yo, no consigues que deje de atormentarte; aunque tú por lo menos tienes tus sueños para evadirte, que yo ni eso.
Un breve silencio les dejó a solas con sus pensamientos, que Tarante se negaba a que fueran derrotistas, todavía menos después de lo contento que había amanecido.
—¿Y de qué nos sirve darle más vueltas? Nada resuelve y nada remedia —dijo al rato para hacer reaccionar a su amigo—. No voy a regodearme en la desgracia, así que dejémoslo aquí y vayamos al río, que no hay lugar mejor para clarificar las ideas.
Y siguiendo su ejemplo, Licandro se incorporó con desgana y dejó escapar un suspiro al abandonar la sombra del pino que les protegía del calor de media tarde. Echaron una mirada fugaz a la ciudad de Esparta que se extendía a sus pies, antes encaminarse a disipar sus temores en la fría corriente del Eurotas. Tarante atinaba al decir que pasar el día entregados a las preocupaciones no resultaba nada provechoso ni les aportaba lo que un buen baño, pero aun sabiéndolo, ya no podrían dejar de pensar en lo que les aguardaba en casa.
En el palacio, la espera consumía a la reina Apamea, que nerviosa aguardaba los informes de sus espías acerca del desenmascarado acto de rebeldía: si se aportaban pruebas suficientes que respaldaran la denuncia, su esposo y soberano de Esparta sería uno de los primeros en condenar a los muchachos nacidos en su ausencia, como hacía mucho que ansiaba hacer. La calumnia la tejían las altas esferas y atrapaba a cuantos se le oponían. Tras largos años de guerra imparable y sangrienta, los victoriosos conquistadores de gran parte de la llanura de Mesenia, entre los que se encontraba el propio rey, habían vuelto a casa revestidos de gloria cuando en sus hogares ya no les esperaban y en las aras hacía años que apenas se libaba en su nombre a los penates. Hiel para un triunfo por el que dejaran la juventud y la piel.
Dos décadas de sus vidas sacrificadas en un extenuante choque de fuerzas para encontrarse con que sus propias esposas, para combatir la frialdad de las cámaras vacías, habían mitigado su soledad en brazos de los que no les habían seguido a filas. Algunas mujeres, incluidas las de alta cuna como la reina Apamea, rebelándose contra su injusta situación y atendiendo a la llamada de la naturaleza, habían dado a luz sanos retoños fruto de estas relaciones, cuya existencia provocaba la furia enconada de los militares. La brutalidad de la guerra les había endurecido y al encontrar sus hogares ultrajados decidieron esclavizar a todo adulto que no hubiera participado en la campaña e imponer el nombre de “hijos de vírgenes” a los nacidos de uniones ilícitas. Éstos les recordaban con su presencia la violación de la antigua ley y les hacían estar permanentemente enfurecidos, situación que sumía a las madres en la más honda desesperación; a todas menos a Apamea, que pasaba las horas enfrascada en el perfeccionamiento de un plan que permitiría vivir en libertad a los jóvenes sin que se derramara ni una gota de sangre.
—¡Por fin! Rápido Filón, habla, ¿es cierto que se murmura que los chicos han conspirado contra el pueblo? —preguntó la reina sin dar respiro a su consejero, impaciente por verificar lo que había llegado a sus oídos y su corazón se negaba a aceptar.
—Sí, los enviados lo han confirmado, y ya conocéis el castigo que recaerá sobre ellos si consiguen hacerse con alguna evidencia que les inculpe directamente. Que sea falsa o no, será lo último que importe.
—Entonces no hay más remedio ¡Oh, Hestia, virginal protectora de los hogares de los mortales, no permitas que los inocentes paguen nuestros errores! —exclamó Apamea, llevándose las manos a la cabeza.
—¡No os aflijáis así, señora! Todavía hay tiempo, es posible que escapen.
—Sé que es cierto Filón, pero yo albergaba la esperanza de no tener que despedir de este modo a mis hijos, ya que como su soberana en parte los considero a todos hijos míos, enviándolos a tierras extranjeras para librarlos de ser tratados como simples bastardos y lo que es peor, como ¡traidores! Imagínate, ¡han llamado intrigante a Tarante! A él, que jamás ha demostrado interés por el trono.
—¿Qué otra cosa cabe hacer para impedir que mueran y que el honor del Estado entero sea puesto en entredicho? Mi señora, si esto se descubre, si los hechos traspasan las fronteras, las otras ciudades tomarán el nombre de Esparta como motivo de burla maliciosa y feroz, despedazarán siglos de historia, respeto y esplendor, con una asimilación perversa que sustituirá, a modo de eufemismo, mal nacido por espartano —Filón se arrodilló ante Apamea y continuó suplicante—. Nadie recordará los tiempos del gran Menelao, ni la toma de Ilión; la gente pensará sólo en Helena y reirá comentando cómo las mujeres de este país lo sepultaron en el lodo. No lo meditéis más, aprovechad el anochecer y ordenad que esos que han sido tan queridos por todos busquen su destino en otro lugar antes de que el miedo irracional a que se rebelen les conduzca a una muerte prematura o a un exilio forzoso y vergonzante. Será mejor para Esparta que ellos mismos tomen la decisión de abandonar esta tierra, ya que no verán sus derechos restituidos a menos que se empuñe la espada y que familias enteras perezcan por la mano de sus hermanos.
—Estimado Filón, perdono tu osadía de aconsejarme sin que te lo haya pedido porque entiendo que es fruto de este clima de inseguridad; soy consciente de que eres juicioso y honesto y que tus palabras pretenden hacerme entrar en razón. No hay más salida para nosotros que llevar a cabo lo que tanto he rogado al Olimpo que no se realizase nunca. En fin Filón, levántate, guarda la compostura y reúne a los interesados en el gran salón, y déjame a solas unos instantes para que me desahogue libremente, que después tendré que disimular la pena por el resto de mis días —Apamea hizo salir a su fiel servidor y rompió en llanto a los pies de una de las ventanas, desde cuyo alféizar de mármol blanco se distinguía a lo lejos el templo que marcaba el territorio de la polis, y sus lágrimas fueron tan sinceras, que hubieran ablandado el corazón de la mismísima diosa Hera.
El salón del trono o mégaron era la estancia principal del palacio real; a éste se accedía por un largo y oscuro corredor que convertía la inquietud de los que lo atravesaban en una creciente sensación de insignificancia. Cada paso dado empequeñecía aún más al visitante ante el que les iba a recibir al final del pasillo, rodeado de pomposos cortesanos. Contrariamente a lo dicho, en aquella ocasión el espacio se presentaba diferente: el fuego ardía en el centro pero la reina estaba sola, caminando en círculos con el rostro apagado, sin osar acercarse al par de sitiales que presidían el salón[1].
Un grupo de jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los quince y veinte años, hizo su entrada escoltado por Filón y la guardia asignada a la reina, y Apamea, reconociendo entre ellos a Tarante, se acercó presta y le besó con ternura maternal, apartándole de los demás con un abrazo. La mujer se saltó el protocolo y acarició la cara de su hijo, unió sus manos a las de él y se dirigió a los presentes haciendo grandes esfuerzos por transmitir serenidad:
—No es necesario que os explique porqué estáis aquí; sabéis de sobra el motivo de tan inesperada reunión, aunque hay detalles que ignoráis. Habéis abandonado vuestros tibios lechos en mitad de la noche, habéis dejado atrás el hogar precipitadamente, con el tiempo justo de elegir lo indispensable para el viaje que os espera. Sí, por última vez pisaréis la tierra que os vio nacer; a partir de que salgáis por la puerta de la ciudad sólo os tendréis los unos a los otros, la fortuna que otorgo a Tarante y lo que los Inmortales os destinen. Hace unas semanas, el consejo de ancianos envió emisarios al Oráculo de Apolo en Delfos pidiendo una solución al problema que habéis pasado a representar, recibiendo por única contestación una frase que se diría propia de un laconio por lo escueta, y que en dos palabras decía que os enviásemos lejos de la patria. Aunque ya se había previsto esta drástica medida, a la vista de que es muy posible que la violencia se imponga antes de que pueda ser aplicada, me he atrevido a organizar vuestra partida por mi cuenta, con la intención de que os presentéis en el santuario de Delfos y consultéis directamente al dios qué camino tomar. Recibid pues mi bendición, a cambio de la cual os ruego que, por alejados que os halléis de nosotros, nos recordéis con cariño y no guardéis rencor al país de vuestros padres.
El fuego central, que en breve quedaría reducido a unas pocas brasas, iluminaba débilmente los frescos de estridentes colores, que contrastaban con la palidez de los muchachos y la oscuridad de aquella noche sin estrellas que se les iba a hacer eterna, sobre todo a Tarante, que incapaz de reprimirse, estrechó fuertemente a su madre, empapando las puntas de sus tirabuzones con sus lágrimas.
—Id a Delfos y no reveléis a nadie vuestra identidad; no despertéis sospechas ni cometáis imprudencias, sed cautos y dignos. Sed buenos espartanos. Pensad en los que no pueden seguiros; vuestra suerte será la suya. Y creedme cuando os digo que habrá quien quiera impedir que os libréis de la esclavitud.
—Madre, no te defraudaré; juro por Ártemis Ortia que seguiremos tus instrucciones y no empañaremos el nombre de los que aquí dejamos. Aunque ocultemos nuestra procedencia, ten por seguro que jamás será por vergüenza, pues estamos orgullosos de ser quienes somos, y no cambiaremos de parecer ocurra lo que ocurra.
—¡Hijo mío! ¡Bien sabes que daría mi último aliento para evitar este momento!
—Señora, ya sale el sol —advirtió Filón, que presenciaba la escena conmovido.
—El sol… antes lo esperaba ansiosamente, mas hoy… ¡Ojalá el carro de Helios no alzara el vuelo!
A cada exclamación, la reina apretaba a su hijo con más fuerza contra su pecho. Consternado, Tarante se fue separando de ella para no prolongar el amargo adiós. No quería, pero tuvo que instar a los muchachos a abandonar en silencio el palacio, no sin antes prometer con dolor contenido:
—Madre, hoy se nos expulsa, pero un día seremos tratados como iguales y vivirás para gozosa verlo. Recibirás noticias mías, no sé cuando ni cómo, pero llegarán a ti y desparecerá la pena por el hijo perdido. No voy a olvidarte, lo prometo.
Le costaba desligarse de una madre tan dedicada y valiente, pero tenía que hacerlo. Cuando finalmente fue tras sus compañeros, Apamea se quedó sola con Filón, la guardia personal y el crepitar de las llamas.
—¡Ay Filón! ¿Qué va a ser de ellos? ¿A qué clase de peligros se enfrentarán?
—Quién sabe…
—Creímos que podríamos vivir a nuestra manera, pero en este mundo manda quien tiene el monopolio de las armas.
—Pensad mi señora, que ahora serán ellos los que vivirán a su aire, sin imposiciones; serán dueños de su porvenir, y si son inteligentes, construirán una sociedad más justa que la que dejan.
—Filón, tu amistad es mi consuelo. Mi hijo es ya un hombre que no necesita de mis atenciones, y sin embargo yo necesito besarle y estrecharle entre mis brazos para sentir que mi vida tiene sentido ¡Oh, Letó, que diste a luz en Delos, sin esposo, con la única compañía de una palmera! ¡Acuérdate de mí y guíales a lugar seguro![2]
La luz rosada de la mañana inundaba la cubierta de la nave que habría de transportarles a la Península Ática. Tocaba ofrecer las oraciones pertinentes a los númenes de los mares, sin las cuales ningún viaje debía iniciarse si se deseaba acabara venturosamente. Licandro, que trataba de asimilar todo lo que en pocas horas estaba aconteciendo en su joven vida, se encontraba al pie de la rampa de madera que posibilitaba el embarque de tripulantes, carga y animales. Inmóvil como una estatua de piedra, hilvanaba mentalmente la cadena de sucesos que en cuestión de horas les habían conducido hasta la villa portuaria Ghitio, en las proximidades de la desembocadura del valle aluvial del Eurotas, y que volvían su mundo del revés. De repente, un sonido que no procedía de la embarcación ni del mar a sus espaldas le hizo volver la mirada hacia el ancho camino de su derecha, por el que dos figuras a caballo se aproximaban a gran velocidad. Pronto las tuvo enfrente, apeándose de sus monturas, tras lo cual la más pequeña se aferró a su cuello de un brinco, gimoteando como un cervatillo herido. Perplejo, intentó apartarla sin éxito, optando por tranquilizarla apoyando la cabecita desconsolada en su hombro mientras pronunciaba con dulzura palabras de aliento.
—Madre, ¿qué estás haciendo? —preguntó a la vez triste y enojado a la figura de más altura—. ¿No acordamos que, en beneficio mutuo, evitaríamos este tipo de exhibiciones?
—Licandro, hijo —contestó la mujer de mayor edad, acercándosele despacio—, es tu hermana, todavía es una niña, no has de abandonarla a su suerte.
—No me quedaré aquí fingiendo que soy una sirvienta en mi propia casa, sin derecho a recibir una dote en condiciones y sin un hermano que me haga respetar —protestó la muchachita sin soltar a Licandro, al que tenía bien amarrado—. Antes de que eso ocurra me mataré, lo juro, y tú serás el responsable —amenazó con los ojos llorosos.
—Eurínome, ¿por qué me martirizas si sabes que te quiero más que a nadie y no es capricho mío que no me acompañes? ¿Cómo puede una niña como tú decir semejantes cosas? —lloró Licandro, despejando la carita de su hermana de cabellos enganchados por las lágrimas.
—¿Qué significa esto? —–gritó Tarante desde cubierta—. Supongo Cleide que eres consciente de que si Eurínome sube a esta embarcación, los que hay en ella reclamarán que sus hermanas y parientes cercanos que se hallan en su misma situación suban también a bordo.
—Lo sé, pero sus hermanas y demás parientes no están aquí en este preciso instante y mi Eurínome, sí.
—¡Y qué! ¿Crees que el hecho de que esté aquí tu hija es suficiente para modificar una regla ya consensuada?
—Por supuesto. Es inconcebible que Apamea haya dispuesto esta expedición descuidando un elemento indispensable para que las cosas se lleven a cabo como corresponde a la más sagrada tradición.
—¿A qué te refieres, mujer?
—Mujer, sí, mujer fue quien os parió y sólo mujer ha de ser quien encienda el fuego de Hestia con sus virginales manos, para que así sea agradable a la diosa la ciudad que sus hijos levanten, si es que han de hacerlo, ¿o es que no pensabais construir un Pritaneo[3]?
—¡El fuego de Hestia! ¿Cómo no caímos en ello? Reconozco que si llegamos a instalarnos en un lugar lejano necesitaremos de toda la protección posible para que la empresa no fracase, ¿qué opinas, amigo?
—Temo por Eurínome porque es una criatura frágil que jamás ha sufrido penalidades y este viaje no es apto para ella; por otro lado, es mi hermana, si se queda, su destino será quizá peor que el nuestro, y si Cleide ha tomado la decisión de traerla al barco aun sabiendo a lo que la exponía, puede que la misma Hestia haya inspirado sus pasos…
—Tarante —habló Cleide con voz potente y firme—, que los dioses te concedan toda clase de dones por tu bondad, que te…
—No hace falta que me cubras de halagos, no hay tiempo para eso —le interrumpió Tarante—. Agradece a tu hijo su oportuna intervención y que la fortuna no desatienda tu casa que se queda sola. Niña, sube antes de que me arrepienta, es hora de partir.
Eurínome, que con sus escasos once años estaba a un paso de la pubertad, miró a Tarante y luego a su madre, separándose del cuerpo de su hermano, al que se había agarrado como lo haría un marino a un mástil en plena tempestad.
—Entonces, ¿puedo acompañaros? —preguntó la muchachita con voz titubeante.
—¡Qué remedio! Pero daos prisa, ya debíamos de haber soltado amarras —advirtió Tarante señalando la ardiente esfera alzándose sobre el mar.
Licandro se despidió de su madre por segunda vez y acto seguido Eurínome hizo lo mismo besándola en la mejilla como era su costumbre, pues siempre había sido muy cariñosa. Aquel gesto hizo saltar ríos de lágrimas a las dos, que entendían aquel beso como el fin de su estrecha unión. Licandro tomó a su hermana de la mano y la hizo subir por la rampa; en pocos minutos, el barco navegaría como en tiempos pasados, en los que no había habido temporal que lo desviase de su ruta hacia guerras olvidadas.
Sobre el roquedal, Cleide contuvo la respiración cuando la palamenta fue desacoplada de los toletes y se hundió el agua, repitiendo un movimiento elíptico y monótono al ritmo del tambor del cómitre. Y se le encogió el corazón al ver cómo se hacía más y más pequeña la embarcación que la privaba de los hijos a los que se había consagrado en cuerpo y alma, fijándose en su mente el rojo de la nave, color que la hacía refulgir como una chispa prendida en mitad del mar azul.
Levaron la pesada ancla de piedra y los remos batieron el agua límpida, alejando la pentecóntera de la costa de Esparta, tierra de quebradas y valles desparejos[4]. Ésta fue desapareciendo poco a poco en la lejanía; nunca se habían apartado tanto de su región, y ahora estaban obligados a orientar su rumbo hacia las islas de Egina y Salamina, rodear la Península del Peloponeso y atravesar el golfo Sarónico hasta su primera escala. Eolo parecía estar de su parte, el viento soplaba como si con su hálito quisiera facilitarles el trayecto acortando las distancias, permitiéndoles soltar los largos remos de madera e izar la blanca vela rectangular, que al ser desplegada se hinchó desafiando a la inmensidad con los dos ojos negros trazados sobre ella, con los que simulaba ser un habitante más de los inescrutables dominios de Poseidón, señor de los océanos.
II. LA VOZ DEL DIOS
Pese a su inexperiencia marinera, en menos de dos días atracaron sin dificultades ni retrasos en el puerto ático de Kirrha, proeza que les valió la emotiva felicitación de su joven capitán, que escogió de entre todos ellos a tres acompañantes para proseguir el viaje por tierra firme. Compraron unos caballos y el resto de miembros de la expedición quedó ateniéndose a la hospitalidad de una aldea de pescadores.
Siguiendo al pie de la letra las indicaciones que la reina Apamea diera a Tarante, llegaron a Delfos justo cuando faltaban dos puestas de sol para que el oráculo se abriera a los impacientes consultantes, algo que ocurría únicamente el séptimo día de cada mes. Cualquier idea previa sobre la ciudad sacra se quedaba corta. El santuario rebosaba visitantes de todos los rincones del mundo conocido; encontrábanse allí delegaciones de lejanos reinos orientales, de islas famosas por su opulencia y de otras tan insignificantes que ni sus preceptores tenían noticias de su existencia. A su alrededor, hombres y mujeres de baja clase social, ricos mercaderes y aristócratas, se confundían sin prejuicios en las populosas avenidas.
Edificada en la vertiente sur del monte Parnaso, a la sombra de las calizas escarpaduras del acantilado de las Fedríadas, la ciudad de Febo Apolo brillaba como una perla de travertino en un mar de pinos verdes. Con sus atuendos de peregrinos y aspecto de haber recorrido senderos polvorientos durante varias jornadas, los cuatro jóvenes se adentraron en el microcosmo que era Delfos en aquellas fechas, mezclándose con la muchedumbre que se agolpaba en las calles y en las escalinatas de los templos. Avanzaban despacio, pues todo era nuevo para ellos, que era la primera vez que viajaban, y aunque no querían parecer provincianos, lo cierto es que no podían evitar la sorpresa que les producían las extrañas lenguas y vestimentas, por no nombrar los rincones emblemáticos que poco tenían que ver con cómo los habían imaginado. Los espartanos no estaban para nada decepcionados; sólo esperaban no llamar la atención y confundirse con el resto de visitantes, algo que se hizo difícil cuando un curioso personaje se abalanzó sobre ellos y les gritó con peculiar acento:
—¡Bienvenidos a la Fócide insignes forasteros! Dión os da la bienvenida al centro de la tierra[5], donde se destrona a los reyes, se deciden las guerras y se desvela el destino.
—¿Cómo sabes que somos gente importante? —preguntó Tarante al desconocido, un hombrecillo emperifollado que se tambaleaba con el peso de sus perendengues.
—Por el camuflaje; soy un experto en detectar personalidades ilustres escondidas bajo ropas harapientas, además, por vuestras maneras y modo de hablar diría que sois de Argos.
—¡Eres un fenómeno! De Argos somos y en nombre de su rey venimos a preguntar sobre cierto asunto de índole personal que le priva de descanso —expuso Tarante siguiéndole la corriente.
—¡Cómo no! Dión no falla nunca, por eso sé que andáis buscando un guía que os introduzca en el ambiente que os corresponde e interceda por vosotros ante los sacerdotes para obtener un turno aventajado… —dijo el pequeñajo, bajando la voz por prudencia, haciéndoles saber con un gesto que aquello del turno era información exclusiva.
—¿Turno?
—Por supuesto, estos miles de personas hace semanas que esperan el suyo, el que han obtenido por medio de sorteo; algunos aguardan a que se les llame desde el mes pasado… —aclaró aquel hombre enjuto de cabellos grisáceos y ondulados, perfectamente recortados y sujetos por una cinta anudada a la nuca–. Los que no son ricos ni espabilados se han de contentar con lo que decretan los hierofantes, pero los que son astutos, solventes y disponen de poco tiempo como deduzco que os sucede a vosotros, se acogen a los tratos ventajosos que un proxenos con experiencia les pueda conseguir…
—¿Un qué? —preguntaron al unísono.
—Un intermediario; alguien que ha de ser sutil, afable y eficiente en su misión.
—Vamos, alguien como tú, ¿no es así?
—Exacto, mi joven amigo, tu agudeza evidencia tu ingenio —aduló Dión a Tarante con sonrisa picarona.
—¡Basta de cháchara! —exigió Androcles, de todos el más excitable—. Explícanos eso del turno.
—Veréis, la gente importante puede optar a cierto privilegio o promantia que evita la enojosa espera y permite presentarse a la Pitia sin hacer largas colas expuesta al solano. Yo tengo acceso a las altas jerarquías y os garantizo que pasearéis por encima de muchos…
—Ya, y seguro que tales servicios tienen un precio, ¿no?
—No me malinterpretéis, yo me ofrezco sólo a los que me caen simpáticos y estimo que merecen una mejor atención, pero lo que hago requiere estar cualificado y yo soy además un hombre muy ocupado…
—¿Cuánto quieres? —preguntó Licandro, cazando al vuelo las intenciones del supuesto cicerone y algo molesto con su modus operandi a la fenicia, que no le inspiraba ninguna confianza.
—¡Ay, los jóvenes siempre tan directos! ¡Quién conservara vuestro ímpetu! Me conformo con algunas baratijas que confío no os serán de difícil adquisición, como por ejemplo un par de trípodes de buen bronce y quizá alguno de esos vigorosos animales que os acompañan…
—¿Estás loco? Androcles, aparta de mí este moscardón que no hace más que retrasarnos con su labia —ordenó Tarante, agitando la mano como si de verdad le acosara una mosca de zumbido insoportable y recibiendo la aprobación unánime de los demás, que eran de su misma opinión.
Androcles se rió de aquel ser de corta estatura, ojos saltones y expresión cómica, propinándole un empujoncito que le hizo bambolearse hasta casi hacerle perder el equilibrio.
—¿Loco yo? ¡Ilusos! ¡Os arrepentiréis de haber tratado así al gran Dión! Ya os estoy escuchando suplicando mi favor. ¡Ningún habitante de Delfos moverá un dedo por unos cretinos barbilampiños, insolentes y desaliñados! ¡Daos por perdidos! —maldijo el hombrecillo con voz aguda, dando brazadas al aire como un poseso.
—Yo que tú me esfumaría antes de que Androcles pierda los nervios… —aconsejó Tarante, mientras el aludido cogía al endeble Dión de la capa y lo elevaba a la altura de sus ojos.
El espartano le dejó caer sin ningún miramiento y el pobre hombre tuvo que sacudirse la túnica y colocarse de nuevo la cinta en la cabeza. Indignado, empezó a lanzar insultos en todos los idiomas que conocía, desapareciendo rápidamente entre el gentío antes de que al muchacho se le ocurriera ponerle otra mano encima.
—¿Será posible lo que nos pedía por hacer que nos saltáramos unas cuantas tandas? ¡Menuda jeta!
—Estamos de acuerdo, en esta ciudad no puedes fiarte de nadie; aquí sólo miran por su negocio, lo que me recuerda que aún tenemos que buscar alojamiento donde recuperarnos y dar de beber y comer a los caballos —recordó Tarante.
—Apuesto lo que sea, a que en cualquier esquina aparecerá el dueño de una fonda cutre y plagada de cucarachas como puños que nos jurará que su establecimiento es el mejor de la periferia —avanzó Timón, el más taciturno del grupo.
—Pues que se acerque, que tengo un regalito para él —dijo Androcles chocando los puños, provocando la risa de sus compañeros.
Y llegó el séptimo día de aquel caluroso mes de verano y, en contra de sus previsiones, lo vieron despertar en un improvisado campamento bajo las estrellas, por estar los albergues ocupados desde hacía semanas, tal y como había predicho Dión. Todo el mundo madrugó más de lo acostumbrado, ya que los nervios se habían adueñado del sueño de los que creían iban a recibir una respuesta a las cuestiones que venían a consultar al Oráculo, sin mencionar a los viajeros que anhelaban que el dios les perdonara un delito de sangre que les atormentaba y que habían estado ocultado a sus compañeros de espera.
Miles de voces invadían las proximidades del templo en el que el hijo de Letó se comunicaba con los mortales, voces que pertenecían a los vendedores de recuerdos y agua fresca, a los guardaespaldas de los magnates mendigantes de soluciones para los aferes de su vida privada y a los devotos que se intercambiaban los motivos que les traían a la casa de Apolo, aunque en muchos casos no pudieran confesarlos sin comprometerse peligrosamente. En las cabezas de muchos se repetían las variopintas preguntas a formular a la deidad por medio de sus servidores, preguntas de valor universal relacionadas con la suerte, la familia, las riquezas, la salud y el amor.
La Pitia o profetisa era en aquella época una muchachita de unos quince años de edad de la que nadie sabía cómo había obtenido el don de la profecía. Ella era el canal ideal por el que el dios hablaba a sus fieles; algo que sólo sucedía cuando los rituales ancestrales de preparación se realizaban según el orden fijado, empezando por el baño purificador que tenía lugar en secreto una vez al mes.
No muy lejos del santuario, en una fisura del pico llamado Phlemboucos, brotaba la fuente de Castalia[6], donde la niña-mujer se despojaba del velo púrpura que cubría su cabeza y del corto vestido blanco que debía de llevar siempre que acudía al manantial. Soportaban las Pitias las bajas temperaturas del agua sin rechistar, mientras uno de los sacerdotes oraculares pronunciaba una oración casi tan antigua como el mismo surtidor. Ya bañadas y purificadas, las doncellas sagradas regresaban sobre sus pasos para beber de una segunda fuente en una zona restringida del templo, cuyas aguas decíase propiciaban la predicción. La pitonisa en funciones bebía unos sorbos del prodigioso líquido y se dirigía a continuación al soberbio edificio de mármol junto a los dos sumos sacerdotes, los miembros del selecto consejo de los cinco y algunos servidores del oráculo que se les unían en esta parte del rito; para entonces ya no llevaba velo, sólo otro ligero vestido, también blanco, con el que atendía a los consultantes.
En el centro de la mansión del dios ardía la llama que jamás se apagaba, el fuego de Hestia, a los pies de la cual se arrojaba agua fría a un cabrito vivo con la intención de observar su reacción, ya que si el animal no temblaba después de recibir el cruel impacto del agua gélida, las consultas se posponían hasta el siguiente mes. Mas la suerte de unos suele ser la desgracia de otros, así que si el cabritillo respondía al ritual estremeciéndose de frío y miedo, lo que era lógico que sucediese, le tocaba acabar sus días como sacrificio en el altar de Quíos, fuera del edificio del templo, donde sus carnes quemadas daban lugar a la humareda por la que Apolo anunciaba que iba a presentarse a los creyentes.
Aquella mañana radiante, la columna de humo negro no provocaba igual alegría en todos los desplazados a Delfos para la ocasión; los aventureros como Tarante y sus amigos eran de los pocos que no disponían de número y que auguraban, sin necesidad de la profetisa, que no les recibirían durante aquel largo día. Su total desconocimiento de los mecanismos indispensables para hacerse oír en la ciudad les había llevado a equiparar su situación a la de campesinos, pastores y demás gente sencilla que no tenía posibilidad alguna de optar a un trato privilegiado y que sólo contaba con su inagotable paciencia y encendidos deseos de conocer el porvenir para poder soportar el sofocante calor y las aglomeraciones sin garantías de hacerse con un pase.
—¿Y ahora qué? —preguntó Licandro preocupado—. No querría pasar la siguiente luna durmiendo al raso y comiendo sobras mientras Eurínome y los demás aguardan nuestra vuelta haciendo conjeturas sobre lo que nos retiene.
—Hay que encontrar a ese tal Dión…
_________
[1] El gobierno espartano se dividía en tres grandes instituciones que se repartían tradicionalmente el poder: la Gerusía o consejo de ancianos, la Apella o asamblea del pueblo y el Eforado, cinco magistrados en los que descansaba la auténtica gestión de la administración de la polis, pero que en esta época aún no estaba completamente desarrollado. Los reyes de carácter hereditario procedían de dos familias, los Euripóntidas y los Agíadas; formaban además parte de la Gerusía (compuesta por veintiocho gerontes o ciudadanos mayores de sesenta años) y dirigían las funciones militares y religiosas gobernando en diarquía.
[2] Letó, hija de los Titanes Gea y Urano, quedó embarazada de Zeus, y Hera, loca de celos, envió tras ella a la serpiente Pitón, monstruo al que finalmente la parturienta logró eludir, alumbrando a Ártemis en la isla de Ortigia y a Apolo en la de Delos. Ártemis Ortia era la patrona de la ciudad de Esparta.
[3] Edificio público que albergaba el gobierno de la ciudad y el altar de Hestia con el fuego que nunca se apagaba. Los colonos se llevaban fuego del altar para su propio Pritaneo y así expresar su vinculación con la metrópoli.
[4]Ilíada, canto II.
[5] Según la mitología, Zeus había enviado dos águilas en direcciones opuestas para determinar en qué lugar se hallaba el centro del universo, encontrándose ambas en Delfos, por lo que éste sería llamado el ombligo del mundo.
[6] Castalia era una bella ninfa a la que Apolo hizo fuente al ahogarse por huir de su afán seductor. El lugar era conocido también como fuente de las Musas, pues en su agua buscaban la inspiración los poetas.

 I Concurso de Novela Autopublicación Tagus
I Concurso de Novela Autopublicación Tagus
OPINIONES Y COMENTARIOS
comments powered by Disqus