Atiende, lector ocasional, estas palabras. Tú, que perseveras a resguardo de tragedias, posa la vista en estos signos un momento y di, si es que llegas al final, si no soy digno de que arrojes un lirio al mar en mi memoria.
Fui Bárcidas, hijo de Hannón y Sofonisba. Cartago fue mi Patria. Luminoso fue el viñedo en que nací; oscura y pronta, mi vida de soldado. No había dejado de ser un niño casi, cuando Aníbal me arrancó de los brazos de mi madre. En adelante todo fue sudor y estiércol; grasa de arado y acero gris. Y ni un solo verso.
La Segunda Guerra Púnica me halló en Zama. Fui herido por un hombre de Escipión. Sobreviví. Creí entonces que los ruegos de mi madre serían oídos por los dioses. Necio de mí; no habiendo todavía conocido mujer fui tomado prisionero por los romanos en Sicilia. Un esclavo más del vasto Imperio.
Mi destino, ay de mí, fue una trirreme. Viví indiferenciado de un remo y dos cadenas, una al cuello, otra en una pierna, hasta mi muerte. Serví a dioses que no eran los míos y a generales a los que desprecié. Habité junto a seis griegos, tres cretenses y un egipcio (el otro, más flojo, sucumbió apenas zarpamos de Sicilia) en un oscuro subsuelo del navío.
Un esclavo vive atado a una tabla donde almuerza y cena, defeca y duerme. Con el olor de las heces y el orín se hermana. Y con el llanto, la imprecación y la locura.
Hacinados, a merced de doce brutos disfrazados de guerreros cuya única diversión era apostar, beber, golpear y practicar la sodomía con nosotros (yo, el más joven, fui el favorito) vivíamos.
Vivir, habitar, son verbos excesivos para hablar de aquel infierno, lo sé, pero mi escasa educación no permitió que hallara otros. Se, pues, piadoso, lector, con mi retórica.
Los días eran iguales a los días. Oblicuo y tenso, mi remo hendía el agua. Descoyuntada, mi espalda no soportaba más latigazos. Una crátera hollada y un latón eran mis únicas posesiones. Por las noches observaba a los demás, todos parecían soñar el mismo sueño. Una vez mi madre acudió al mío. La expulsé, mi única esperanza era morir.
Morir. Hubiera yo aceptado cualquiera de las formas de la muerte: el áspid y el acero, la horca o la decapitación. Excepto morir ahogado. Nací en el continente, crecí animal de tierra, la intrepidez que detentaba en la montaña se me volvía terror aquí, en el mar.
Aquel espanto me poseyó de tal manera que la vez que pude ser libre me detuve. Fue la noche que el navío tomó fuego. Nos liberaron. Mientras los guardias luchaban contra las llamas, algunos de los esclavos no dudaron, se arrojaron a las aguas. ¿Cuánto dura el cuerpo exhausto, lacerado, de un esclavo, luchando por bracear en mar abierto? No hubo uno que se salvara.
Alcancé a ver el rostro de uno de ellos en el momento de arrojarse al mar. La sonrisa que me dedicó aquel desdichado fue la de un dios transfigurado en hombre. Creí que no era él en realidad quien se arrojaba, sino que un ángel descendido lo arrancaba y se lo llevaba.
Paralizado de terror me abracé a un mástil. Lloré. Yo, de los perros de Aníbal el más fiero, yo, que escupí sobre mis muertos en Tesino, en Trebia, en Cannas, lloré. Como mujer, como niño, como un cobarde.
Me desprecié y desprecié a la vida por haberme puesto en aquella encrucijada. ¿Por qué, vida, si nunca me dejaste decidir mi propia suerte, lo hiciste aquella vez, la única, a sabiendas de que yo jamás elegiría morir en el mar? ¿Qué conjuro, qué poder, tomó mi voluntad de esa manera, que me negué a la libertad que trae la muerte?
Mas, cruel es el destino y se nos burla: naufragué meses después, con los demás, frente a Mykonos. Ni uno fue salvo. A la tormenta no la juzgo, el capitán era un estúpido.
Y aquí yazgo, anónimo, en el fondo de este Egeo, inescindible de mi remo, de mi tabla y dos cadenas, muy cerca de una isla luminosa que me recuerda la viña de Cartago en que nací.
Si navegas frente a Mykonos, al noreste, y no has perdido aún la fe, practica, viajero, una libación en mi memoria. De la mía y de los otros que, como yo, yacen aquí, anónimos. Y que, como yo, continúan soñando el mismo sueño.
Si te place, ensaya un rezo. Hazlo por mí, yo dejé muy pronto de rezarle a mis dioses. No me culpo; los golpes, el hambre y el dolor enturbiaron mi pensamiento hasta olvidarme de lo humano, de lo divino y de mí mismo.
Acepta, a cambio, esta sentencia, que no pretende ser epístola moral ni máxima (quién confiaría en el honor de un reo) No me pertenece en realidad, es toda del tiempo. Siglos de yacer en este abismo no permiten al alma otro movimiento que no sea la meditación.
Aquí va. Has de saber, si es que tu propia voz no te lo ha susurrado antes, que la tragedia es perro fiel que nos acompaña desde el día en que nacemos. Más tarde o más temprano nos dará la dentellada. Ni el más afortunado eludirá, al menos, una, final: su propia muerte.
Si te parece hostil esta sentencia, si sabe amarga, reflexiona que en el lenguaje que yo hablo, el lenguaje de los muertos, esta cavilación es dulce. Tan dulce, tan bella, como seguramente sean los versos de tu Virgilio, tu Terencio, o mismo de Homero, de los que mi vida de soldado me privó. Grave y hondo es el lenguaje de los muertos, siglos me ha llevado dominarlo. Tú no te turbes, dispones de una eternidad para aprenderlo.
Guárdate, pues, de ridículas ficciones. Tú, que acaso arrastres tus cadenas, procura ser prudente en la gloria y sereno en la desgracia.
Y ahora sigue tu camino, olvídate de mí y no te lamentes. Ya no me turban las pasiones. El fondo de este mar me ha persuadido de que la eternidad olvida los nombres, del más alto al más vil. ¿Lo creerás?, en cierto modo es un alivio.
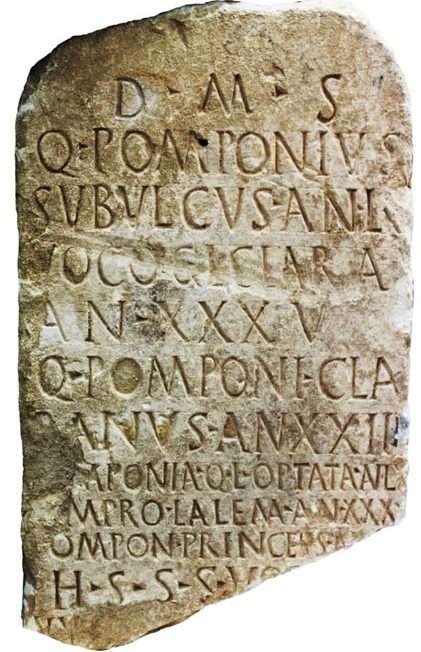

 El año sin primavera
El año sin primavera
OPINIONES Y COMENTARIOS