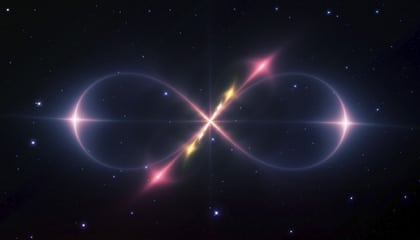
Érase una vez una casa de campo empastada en una ciudad humosa, cóncava pero bella, construida por un viajero sureño llegado recientemente solo con una maleta llena de herramientas y algunas ropas. De ventanas grandes, anchas, enmarcadas con madera vieja y cuadriculada por los rayos del sol que atravesaban las flores del ciruelo, que en primavera florecían igual que su cabellera blanca y estómago amplio, llenando de brillo su mirada firme y grisácea.
Érase una vez aquella casa bien cimentada con una escalera negra bien pulida, mesas grandes, muebles de diseño rústico y diseñador desconocido; el comedor era grande del mismo color café castaño de mi mirada que se reflejaba todas las mañanas cuando miraba ese vidrio, que le ponían de protección para que la madera no se rayara, era donde pasábamos tardes enteras tomando el té después del almuerzo y el mate después de ese té.
Insisto érase en aquella vez una familia grande bien grande, hartos personajes distintas edades, juntos al eterno abuelo, escuchando los cuentos que decía mientras se tomaba la sopa. Él sufrió varias enfermedades pero nunca le pasaba nada grave, siempre traía soluciones una broma o una sonrisa con su bigote característico, incluso mis amigas decían: “Nunca le pasa nada”, yo replicaba: no nunca es súper extraño, pero fuerte al mismo tiempo, siempre sufrió enfermedades crónicas y pasajeras, pero nada más le pasaba y caminaba como él quería, hasta que de pronto tuvo problemas serios de gastritis y el médico nos comunica que sufre un cáncer al estómago.
En ese momento recordábamos todos los dulces que nos daba y que sacaba del negocio que atendía y con el mismo dulzor decidimos darle esos chocolates que tanto se quería comer a media noche y no podía por la diabetes crónica. Acompañando ese sabor exquisito con un auténtico amargor del mate que nos servíamos al atardecer mientras él nos contaba las historias que sucedían alrededor del fogón de la estancia del parrón.
Ahora cuando cierro mis ojos veo en sus recuerdos el eterno legado, que desplegaba en las ventanas a través de los rayos de sol, con sus pasos anchos y firmes a través del largo pasillo de esa casa que sigue siendo tan suya como mía. Pero tan vacía, tanto física como espiritualmente, tan vacía de muebles, sin libros, sin vida, igual como cuando empezó a poner el primer ladrillo, esperando nuevos huéspedes, esperando una segunda historia de vida.

 IV Concurso de Historias de familia
IV Concurso de Historias de familia
OPINIONES Y COMENTARIOS