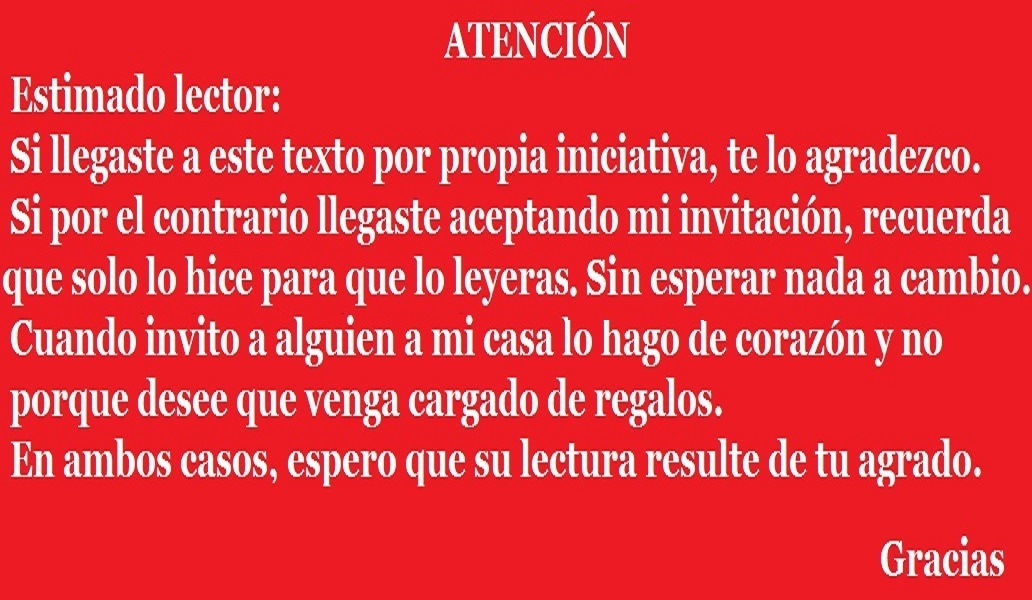
Mi madre lleva de su mano derecha a la mayor de mis hermanas y ésta a la pequeña. A mí de la izquierda y yo al más pequeño de todos nosotros; de uno de sus hombros cuelga un gran bolso. Recorremos en silencio la distancia que separa la parada del autobús municipal del que nos hemos apeado como únicos pasajeros, del imponente edificio central.
Mientras subimos por la escalinata de entrada observamos cómo algunos internos deambulan a solas por el exterior gesticulando con sus brazos; otros pasean sin origen ni destino fijando su mirada en el suelo. Al entrar en el inhóspito vestíbulo y mientras un celador se nos acerca, el eco de un grito lejano nos arruga el alma. Sin embargo el celador continúa como si no lo hubiese oído, mientras que a nosotros un escalofrío nos eriza todo el vello del cuerpo. Somos conocidos quizá por ser los únicos que aún no han desistido de visitar a sus enfermos, la mayoría sepultados para siempre en el olvido.
—¡Buenos días!, —saluda—. Ahora le aviso.
—Gracias, —responde mi madre.
Un interno se aproxima a hurtadillas, como un animal salvaje que al advertir una presa que pudiera servirle de alimento intenta acercarse a ella con sigilo para no ser descubierto; mira al celador y éste hace un mínimo gesto, suficiente para que desista y se aleje temeroso. Al fondo de la galería aparece mi padre. Viene sonriente y con paso rápido; como todos los domingos besa a mi madre y después la cabeza de cada uno de nosotros.
—¿Ya tengo el alta?, —pregunta esperanzado.
—¡No! ¡Todavía no!
—¡Ah! Entonces… ¿El domingo que viene?
—¡Sí! El domingo que viene. A ver qué dicen los médicos.
Tras recorrer varios pasillos desiertos accedemos a un patio interior rodeado de arcos, con algunos árboles diseminados para ofrecer algo de sombra. Bajo uno de ellos tomamos asiento sobre un mantel que mi madre pidió prestado para extenderlo en el suelo.
—¿No preguntas a tu hijo por el colegio? —Comenta mi madre.
—¡Ah! ¡Sí! ¡Sí!
—¡Tiene muy buenas notas! Las niñas también y el chico… ¡Ya veremos cuando empiece!
Algunos enfermos, tal vez añorando tiempos pasados en los que sus familiares aún recordaban que seguían vivos, nos miran sin poder disimular su envidia.
Recuerdo vagamente a mi padre antes de serle detectada su enfermedad. Con el tiempo terminé por asemejarlo a Don Quijote por su obsesión por las novelas del oeste y su posterior demencia. Fueron los primeros libros que conseguí terminar de leer cuando era niño. De ellas me quedaba la creencia de que la ley y la justicia conseguían imperar siempre, aunque «los malos” fueran más fuertes y numerosos. El tiempo vendría a demostrarme que también estaba equivocado en eso como en otras muchas cosas.
Mi madre coloca la comida sobre el mantel. Es nuestro día especial.
En los altavoces que cuelgan de los árboles suena una voz que nos invita a solicitar canciones de un raquítico repertorio, al estilo de un programa de radio; alguna de Antonio Machín. Me apresuro a pedirla en cuanto tengo oportunidad porque sé que son las preferidas de mi madre. Ella me mira y sonríe.
Suena «Dos gardenias».
Mi padre cuenta que hace unos días, uno de los enfermos consiguió entrar en el vestuario de los trabajadores, se vistió con la ropa que le vino en gana y salió a la calle con toda naturalidad saludando al personal que encontró a su paso. Nadie lo echó en falta. Entrada la noche llegó en un taxi. Ocultando su condición, se apresuró a entrar con la excusa de coger dinero; después salió para ver la discusión del taxista con el celador, sobre quién debía pagar la carrera. Lo había contado él mismo y dijo también que tomó el taxi porque se acercaba la hora de la cena.
Cuando reímos a carcajadas oyendo esas historias me asalta la idea de que Dios es injusto con nosotros por privarnos de su compañía; por eso le guardo tanto resentimiento.
—¿Cuándo me darán el alta?
—El domingo que viene hablaré con los médicos.
—¡Sí! ¡Vale!
Aún recuerdo el día que mi madre me anunció lo que ocurriría después; yo apenas tenía nueve años.
—Tu padre está muy enfermo. Le han diagnosticado una enfermedad mental grave y ya no podrá vivir con nosotros. En unos días lo ingresarán en Miraflores. Podremos visitarlo todos los domingos… si queréis.
Nunca olvidaré el terror que sentí; un nudo en la garganta me impedía articular palabra. Parecía como si me faltara el aire y sin poder evitarlo comencé a llorar.
—¡No llores hijo! Promete que tus hermanos nunca te verán así; eres el mayor y necesitaré tu ayuda; los hombres no lloran —añadió en tono de súplica mientras me abrazaba muy fuerte.
Aun sin poder ver su cara, sabía que también lloraba en silencio.
—¡Te lo prometo!, —contesté furioso, secando mis lágrimas.
En ese preciso instante tuve la certeza de que mi infancia había concluido.
Los niños juegan correteando alrededor de los árboles.
—Mi hermano dice que cuando estés bien, tendrás trabajo con él —comenta mi madre para romper el silencio.
Mi padre asiente con la cabeza, mirando al suelo. Miro a mi alrededor. Al manicomio, hospital psiquiátrico o lo que sea esto, también lo llaman, no sin cierta ironía, “Sanatorio” pero nos consta que nadie ha sanado nunca aquí dentro.
Cae la tarde.
—Hasta el domingo que viene —musita mi padre con tristeza.
Ya no sonreímos.
Nos besa a todos y tras despedirnos bajamos por la escalinata. Algunos enfermos continúan con su paseo eterno; otros permanecen con la mirada perdida. Mi madre toma de su mano derecha a la mayor de mis hermanas y ésta a la chica. De su izquierda a mí y yo al más pequeño. De su hombro cuelga el bolso, ahora tan vacío como nos sentimos nosotros.
Caminamos de regreso hacia la parada del autobús, que llegará, como siempre… también vacío.
—Fin—

Patio del Hospital Psiquiátrico de Miraflores (Sevilla)



 IV Concurso de Historias de familia
IV Concurso de Historias de familia
OPINIONES Y COMENTARIOS