En la “Plaza del Altozano”, donde desemboca la calle “la Verbena”, coronada por una cruz de hierro contemplo el paso del tiempo desde mi frialdad marmórea y mi silencio de quietud policromada, observando la alegría de las fiestas, el deambular de la gente y el llanto de los entierros. Testigo mudo de amores secretos, de traiciones y lamentos, pero también de juegos de niños, de canciones y festejos. He sufrido los dolores de una guerra y ahora encierros en confinamiento.

A todos he visto crecer, correr y charlar, ninguno me ha pasado desapercibido. He sido consciente del despertar de emociones secretas, de amores furtivos, también de otros tolerados y hasta celebrados.
He visto miradas estremecidas, anhelos de un futuro de cuento de hadas y castillos derruidos, que fueron cayendo con el paso de los años.
En este presente donde murieron los sueños grandiosos y se realizaron los más modestos, donde todavía florecen ilusiones y se fraguan algunos deseos, me preocupa que lo que era un barrio alegre hasta hace poco, ahora se esté convirtiendo en un lugar triste. Apenas salen los niños a jugar, ni toman el sol los abuelos. Todavía hay algún movimiento por ser lugar de paso y albergar varios negocios. En pocos metros hay un bar, una barbería y una tienda.

El bar es una tasca con una gran chimenea que ha hecho amarillear sus paredes transformándolo en un viejo bodegón con un zorro disecado en el topetón y cestas de varas de olivos que cuelgan de los viejos maderos de su techumbre. Siempre tuvo una serie de parroquianos fijos. Cuando el vino empezaba a nublarles la razón, las voces iban subiendo de tono enzarzándose en discusiones bizantinas, aunque rara vez acababan en broncas. No faltaban días en los que apareciera alguna mujer muy enfadada, dando voces, pidiendo cuentas de las horas perdidas y el jornal gastado. Los sábados siempre se escuchaba algún cante, la alegría del fin de semana se transformaba en música. Ahora está casi siempre en silencio y vacío.
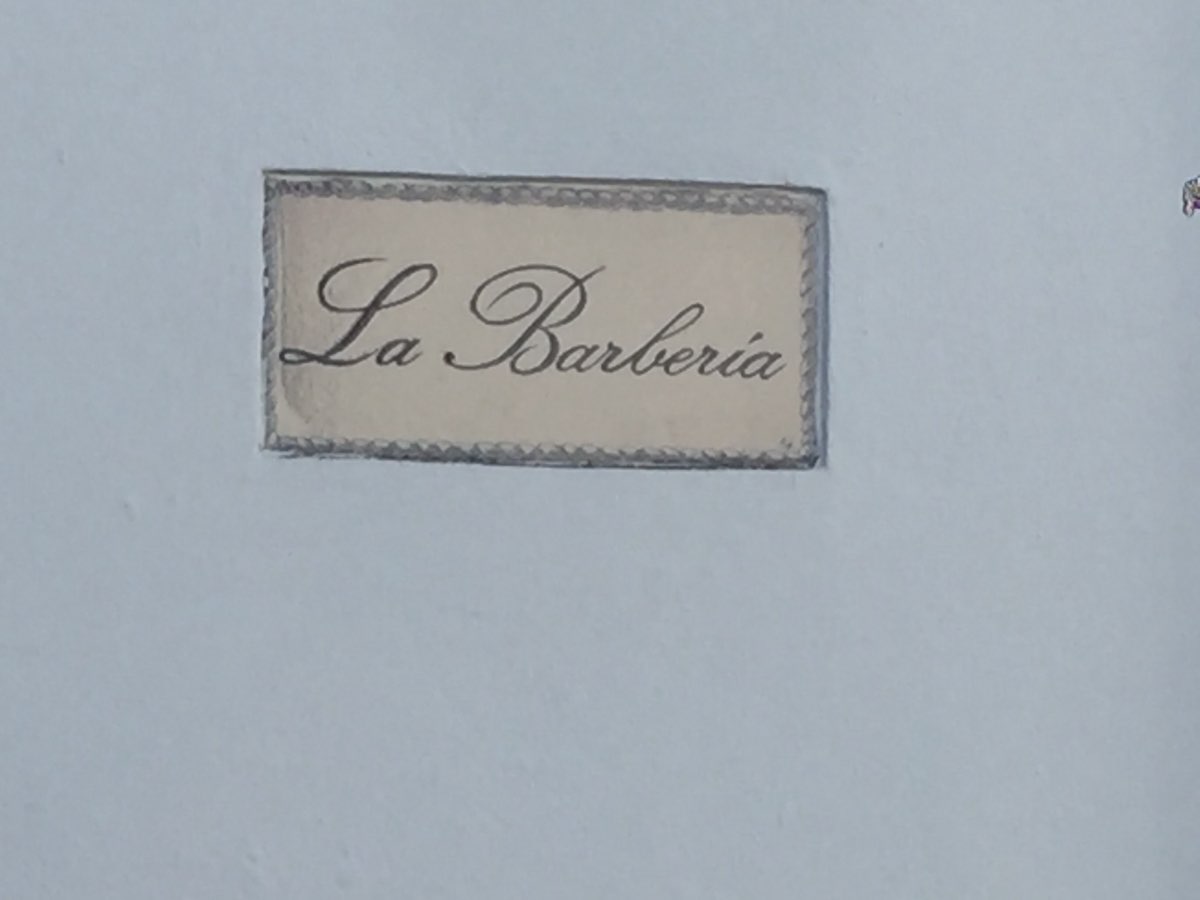
Frente al bar está la barbería de José, un pequeño salón con un sillón frente a un espejo, dos repisas de cristal, una mesa camilla con unas viejas enaguas de fieltro y varias sillas de eneas. Allí, antes, acudían muchos hombres a pelarse o afeitarse, pero mayormente a charlar, jugar a las cartas y echar el rato, hablando de lo divino y lo humano. En la actualidad sigue teniendo veceros pero se arreglan, se ponen la mascarilla y se marchan corriendo.
Frente a la cruz está la tienda de Flora, es de comestibles pero también venden artículos de droguería. Allí no se va solo a comprar, además se puede obtener información de las novedades del pueblo. Cada uno va aportando lo que sabe y así poco a poco se va engrosando el noticiero. El que va al final de la tarde se puede enterar de todo lo acontecido en la localidad a lo largo del día.
Las dos casas que están al principio de la calle son de dos grandes amigas, han sido compañeras de trabajo, comparten gustos, aficiones y muchos libros. Todos los días se juntan, y siempre que pueden, se van a pasear por el campo, empapándose de lo que les brinda cada estación. Las dos se ayudan a soltar el lastre de sus miedos, zurciendo sus frustraciones, recomponiendo algún sentimiento y hurgando en los recuerdos en su afán de revivir mejores tiempos.

La casa que tengo más cerca es la de María, una mujer muy mayor, alta y delgada, conserva algo de la prestancia que tuvo en su juventud, sus ojos surgen por encima del embozo revelando una profunda tristeza. Siempre vestida de negro. Es muy reservada, sale solo al umbral de su puerta, le llevan las compras las vecinas. En la entrada de la casa tiene unas grandes estanterías y mostradores de madera, todos vacíos. Los conserva porque su familia tuvo una tienda de tejidos, que le saquearon en la guerra cuando mataron a su padre y a su hermano. Siempre pensó que algún día volvería a montar otra igual, pero nunca vio realizado su sueño. Este virus la tiene asustada, pensaba pedir plaza en la residencia de mayores pero ahora tiene miedo. Esto me lo cuenta desde su ventana, en silencio.
Pero las vecinas que más se hacen notar son las apodadas “Las cartalleras”, tres hermanas solteras. Son muy mayores pero muy activas. Frecuentan todas las casas, siempre dispuestas a echar una mano al que lo necesite. Y siempre cuidan de mis rosas.
Dolores, la más parlanchina, se sienta todas las tardes en el banco de enfrente, con gente más joven. Le cuenta historias antiguas de la guerra y de los años del hambre.
«Cuando mataron a mi padre en la guerra mi madre para sacarnos adelante se dedicó a vender aceite. Tenía una medida de lata que vendía por una peseta, cuando subió el precio, ella pensó que mucha gente que le compraba no iba a poder pagarle más y entonces, para no perder dinero, rellenó el fondo de la lata con cera de una vela»
Hace unos días se trajo a la más joven de las dos amigas y le contó una historia muy comprometida.
«Tienes que hacerme un favor. Un día mi madre me contó algo que no quería decirle a mis hermanas porque con que lo supiera yo era bastante. Ahora pienso que pronto me moriré y tampoco quiero decírselo, aunque creo que deben saberlo. A mi padre lo mató uno que vivía en esta calle, tú no lo conociste, ni yo te revelaré su nombre. Cuando yo me haya muerto, le cuentas a mis hermanas lo que yo te he dicho, ellas sabrán quien es y comprenderán porque se lo oculté, luego, si ellas quieren, podrán compartir la historia contigo».
Las dos me buscan a un tiempo levantando sus miradas. Está cayendo la tarde, el sol se esconde tras la muralla, se encienden las farolas proyectando mi sombra sobre la plaza.

 Historias de la calle 5
Historias de la calle 5
OPINIONES Y COMENTARIOS