Con una tranquilidad pasmosa, la que me invade tras adquirir la certeza de sentirme fuera de lugar, cualquiera que sea éste, en lo que me queda de vida —el enésimo ejemplo de ello se ha producido esta misma mañana—, he paseado bien temprano por el casco viejo de la ciudad, tal es la tiranía de la rutina autoimpuesta los fines de semana en los que me toca trabajar.
Por tanto, sin nada que perder, mientras oigo mis pasos en el pavimento del que han sido desterrados los vehículos, voy completando mi recorrido circular, escuchando conversaciones ajenas y las mías propias, al tiempo que esquivo adrede la belleza circundante, tal es mi ocaso existencial.

Me doy cuenta desde un tiempo atrás que me he quedado sin interlocutores, potencialmente válidos o no, eso me da igual, y las ensoñaciones improductivas de antaño en las que la dialéctica era variada, sana, productiva y fluida, han desaparecido por completo de mis confines neuronales y ahora no imagino potenciales conversaciones, tal es el aislamiento consciente en el que me he zambullido.
Malhumorado y tranquilo, ese es exactamente el estado de ánimo con el que arranco la jornada. El umbral perceptivo con respecto a los elementos irritantes se encuentra más bajo de lo normal, y eso lo noto con los runners. Me sorprendo descubriendo que, en determinadas calles, y no precisamente cortas de recorrido, hay más corredores que viandantes. Creo que los sábados es cuando salen a correr más temprano que otros días de la semana. No dejo de verlos como un ejército hostil hacia los simples flaneuristas como yo, y desconfío de sus intenciones. Quieren gobernar las calles, hacerlas suyas. Me fijo en sus rostros, en sus rictus de sufrimiento, se sienten superiores a los simples caminantes, y me recuerdan algunas de sus expresiones faciales a la que muestra ese cuadro de Goya, el de Saturno devorando a su hijo, tal es el sufrimiento de sus facciones.
Me he colocado, tras el paseo, en este mes de febrero cuasi primaveral, al lado de los naranjos que anuncian, con su fragancia y su colorido, horizontes de cielos turquesas de abril. Febrero, mes que sucede al imberbe y soporífero enero, sirve de bisagra para situarse mentalmente entre estrellas que irradian estelas ajazminadas, tal es la necesidad de aromas templados de mi otoño existencial.

Este segundo día laboral, ya plenamente festivo, he vuelto a patear la parte vieja de la ciudad, y la única diferencia con respecto al día de ayer, ha consistido en que la mayoría de los negocios están cerrados, abriéndose únicamente los más turísticos. Los turistas, por cierto, aparecen por cualquier esquina o recoveco del centro, ataviados con sus uniformes de turistas invariables y atemporales.
La ciudad está, a esta hora, repleta de turistas y de corredores. Los corredores acuden a las calles solitarias y tranquilas en grupos moderadamente cuantiosos. ¿Qué hay de aquello de La soledad del corredor de fondo? Ahora sólo hay caminantes solitarios —La soledad del caminante urbano—, pues el mundo runner tiene tanta aceptación que el título de ese libro se ha quedado obsoleto, como lo de decir jogging. Van hablando en alto por la calle, pegando risotadas que retumban entre los edificios cercanos, consiguiendo un eco en el que se mezclan sus atronadoras voces, sus joviales risotadas y por supuesto, sus decididas pisadas que, aterrizando sobre el asfalto, parecen marcar una suerte de tamtam inequívoco que sirve tanto como de presentación como de advertencia: ¡somos los runners, apartaos! Todo, en conjunto, conforma lo que para mí es sonido runner urbano, un sonido grupal y coral ante el que hay que rendirse y plegarse.

Me queda colocar una de color, pues creo que da tiempo a que se seque la de blanco. Pondré un rato el calentador apuntando hacia el tendedero.
Más tarde, he de comprobar cuántas piezas de pan quedan por si, a la vuelta del laburo, paso a comprar. He sacado del congelador, aprovechando esta incursión en la Antártida casera, un tarro grande de garbanzos. Puta madre. Un poco de pescado, y a tomar por culo la comida de hoy.
Hablando de soledades, en determinados momentos de algunos días —un viernes por la tarde, por poner el primer ejemplo que se me viene a la cabeza — me siento como si me adentrara mar adentro, muy muy profundo, tan profundo que ya no puedo volver a la orilla aunque quisiera (“y no querer salir”), y desde ahí, contemplo entre aterrado, maravillado y relajado, la auténtica realidad de mi periplo vital actual. En consonancia con esas soledades acumuladas en mi biografía, si hay algo que he hecho en mi vida ha sido caminar solo por la ciudad, a cualquier hora, en cualquier zona, con cualquier ritmo. Y siempre he sentido, a la hora de caminar, ese adentramiento en el océano donde el horizonte lejano, silencioso y desértico estaba a mi espalda y a mis costados, además de enfrente: no había escapatoria a la soledad. Eso sí, arriba, aire fresco merced a la luna y a las estrellas, las cuales me permitían no desorientarme. Hasta ahora.
Aquí o allí, da igual verdaderamente, siento que no hay, en efecto, interlocutores. Entre los que se han ido a la capital, los que prefieren su casa y los que yo mismo he alejado adrede de mi compañía, no hay con quién dialogar. Y yo mismo esquivo mi dialéctica interna, harto de mi Yo. Sucede que me canso de ser Yo, me canso mucho de mi esencia más prístina. Y entiendo el escaso influjo que tienen y han tenido desde siempre mis mensajes. Soy el antiinfluenzer por antonomasia, incluso ante personas en principio allegadas a mí. He caído en la cuenta, por fin, de que soy un verdadero peñazo, y esa idea refuerza mi laconismo y mis tendencias huidizas.
Derivado de todo ello, y de nuevo tras años de intentos infructuosos de interacción con el metaverso literario, entiendo —¡por fin! — que mi mensaje escrito, mis textos, mis relatos, como no puede ser de otra manera, son tediosos e insípidos, y que más allá de si están bien o mal escritos, la temática y la forma de exponer esa temática son un incordio muy molesto para el potencial lector. Voy espabilando y ya no envío tantos relatos a antologías y concursos, la verdad. Recuerdo un libro de una chica que fue novia de Foster Wallace —que era y es conocedora de que esa relación es lo que más va a provocar el interés de su obra—, que trabajaba en una editorial seleccionando precisamente relatos. Pues bien, a esta chica le daba pena el tesón con el que muchos escritores insistían una y otra vez y siempre eran rechazados. Yo me he convertido en ese tipo de escritor, me temo. Y como nunca he tenido como novia a alguien famosa, no puedo aprovecharme de ello para hacer una especie de biografía.
Contradiciéndome en lo referente al párrafo anterior, si bien ya soy muy consciente del escaso valor e interés de mi producción literaria —para ser del todo honesto, no todo ha sido rechazado—, he acabado en estos páramos metavérsicos donde hasta el más pringao sube palabras juntas en lo que él estima es un alarde de creatividad y genialidad. Desconozco el motivo por el que coloco estos pensamientos en este espacio virtual; debe existir una fuerza inconsciente que se encarga de hacer encajar esa dimensión tan tuya —la de escribir, por muy mal que lo hagas— en algún lado. Y de manera paradójica, me siento fortalecido ante la libertad que se apodera de mi Yo más espiritual cuando me doy cuenta de que algo mío no va a ser leído jamás. Es como si ese abandono y aislamiento del texto en cuestión cobrara más valor ante semejante desinterés, y a la hora de escribir algo que sé no va a ser (h)ojeado por nadie, la sensación de autenticidad y libertad me embriaga unos instantes, hasta que reparo en mi cotidiana vulgaridad. Es una sensación semejante a la que tuve en ocasiones en el instituto cuando, en los momentos de hacer alguna prueba escrita de asignaturas chorras, como era religión, en mitad de un párrafo de contenido serio incrustabas frases absurdas e incluso irrespetuosas, a sabiendas de que el profesor no iba ni a leer el examen. Pues algo así es esto de escribir sabiendo que no va a ser leído.
Ese verbo empleado, encajar, me tiene atribulado. Hay personas que no han podido o sabido encajar en ningún lado de la sociedad ninguna de sus aristas existenciales. Me incluyo, por supuesto. Y con la edad, el devenir biológico te aparta todavía más de lo poco en lo que medio interactuabas con cierta normalidad. Y ello me devuelve al inicio de este extraño diario, donde hablaba de la certeza de sentirse fuera de lugar en el presente y en lo que me quede de existencia. Y por supuesto, de haber sido un outsider toda mi vida.
He tenido que programar una lavadora, y ciertamente, no me fío de lo que he hecho. No sé a qué hora voy a llegar hoy a casa y la ropa sucia sobrepasaba -como si fuera lava emergente- los confines de los cestos que la acogen. Espero que, al regresar sobre la hora de comer o más tarde, el proceso de lavado haya concluido y únicamente me reste tender.
Al terminar de trabajar un fin de semana uno experimenta un decalaje con respecto a la cadencia ordinaria ortodoxa y convencional y el lunes, ello se hace más notorio e intenso, sobre todo a la hora de volver a casa a horas inusuales para la rutina de uno mismo. El ritmo circadiano se ha alterado, claro está, y la mente lo acusa de alguna forma. El sueño me quiere atrapar, pero yo sé escapar de sus garras estas primera horas de la jornada —¡Fuck-off, Morfeo!— en las que busco alguna actividad seudodeportiva; más tarde, antes de comer, sí me dejo seducir por sus embriagadoras voces acogedoras —¡Come on, Morfeo!—, y me dejo caer sobre la cama unos 20 minutos. Me sirve, me resetea, me redirige hacia los territorios de lo ordinario.
Por otro lado, me extraña esta nueva tendencia de escribir prácticamente todo cuanto sucede en mi presente, de literaturizar el momento más inmediato. No sé a qué obedece, como tantas cosas que hago, y temo que sea de nuevo alguna cuestión inconsciente, un impulso incontrolado, tan incontrolado, que no lo tengo como impulso.
Volviendo a casa, conduciendo taciturno y reflexivo, venía tarareando una canción llamada Minoxidil en el cajón que, ¡oh, sorpresa!, la he escrito yo. Coloco aquí debajo los versos de semejante creación, y a continuación, a modo de prueba de este espacio del metaverso en el que me conduzco con cierto sigilo, la canción como tal:
Guardo en el cajón algo que me da vergüenza
Me debería dar decir todo lo que pienso
Que el declive ya llegó y que no hay brillo de estrellas
…dome sin parar conta el paso del tiempo.
–
El paso del tiempo, y yo sucumbiendo.
Todo se derrumba dentro, en mi interior.
Todo me supera, ya no uso la ilusión.
Me agarro a un clavo ardiendo ante cualquier temor.
Menos mal que aún tengo minoxidil en el cajón.
El paso del tiempo, y yo sucumbiendo.
–
Recuerdo cuando era inmortal, joven, sano e íntegro.
Mi mundo espiritual en coordenadas de tiempo.
¿Por qué has de avanzar en este ocaso incierto?
Es que yo tenga valor en la batalla vital.
El paso del tiempo, y yo sucumbiendo.
–
Luces y tinieblas en mi corazón.
Nunca tuve dudas de mi errática condición.
Ya no hay consuelo para este dolor.
Menos mal que aún tengo minoxidil en el cajón.
El paso del tiempo, y yo sucumbiendo.

Lamentablemente, el audio no termina de subir, sigue editando, con lo que tras pasar media hora de mi intento de subida, creo que daré por finalizado este efímero anhelo, el de mi voz cantada, más allá de la escrita, subida al metaverso.
Justo al escribir estas líneas ha guardado el mensaje, creo. Y en cuanto escribo otra vez, aparece el editando. Voy a darle a publicar y salgo de dudas.
Coño, pues sí que lo ha subido.
Queda mal que lo plasme por escrito, pero estoy muy orgulloso de mí mismo. Hace un rato he preparado la comida y he sido capaz de colocar al mismo tiempo tres cosas en el fuego, además de haber puesto en funcionamiento el lavavajillas. El pescado ha salido más o menos en su punto. Lástima que con las proporciones de arroz aún no tengo mucho manejo, esto es, si hago para tres, me salen para 6. Quitando eso, y que, en efecto, no dejo las superficies muy limpias, fenomenal.
De nuevo he encontrado, al azar -aunque es cierto que algo me temía-, interlocutores. Efímeros, insípidos e interesados, por supuesto. He intentado que no se notaran mis carencias afectivas, y que el efecto rebote que ello me produce no se notara en demasía. Desconozco si lo he conseguido, pero soy muy consciente de todos los pasos que voy dando y de las frases que voy exhalando, vigilándome a mí mismo de cerca por si se me va la ruta marcada desde las directrices del mantra que versa sobre la presencia, la relevancia y la gracia.
En estas experiencias novedosas cotidianas en las que trato de desenvolverme, ahora que se han largado los afines a mí, me provocan cierta hilaridad las casualidades de la vida que provocan la irrupción de interlocutores, los temidos interlocutores. Trato de ser natural. Creo que, aunque no lo consiga, sí mantengo cierta ataraxia.
La argentina es pesada e intensa, pero me llama guapo y mi niño, y eso, además de desconcertarme y de inquietarme, no deja de parecerme agradable. Toda ella conforma el ser más efímero de todos cuantos conozco, tanto, que a veces creo que su desgarbada figura se volatiliza delante de mí, y que sus palabras articuladas con un ritmo trepidante rosarino, se esfuman antes incluso de ser pronunciadas.

La norteña habla y habla del gimnasio, de lo que necesita el gimnasio en su rutina, jurando que acude 6 días con espartana disciplina -el gimnasio es la auténtica epidemia no tan silenciosa de este primer tramo del siglo XXI-, y entiendo por lo que cuenta que hace malabares dietéticos (absurdos) en aras de conseguir un óptimo estado físico/ estético. Solo habla de eso, pero me vale en mi tarea de una obligada socialización. Es mi entrenamiento, de hecho.
Al respecto del entrenamiento, mi descubrimiento más formidable en los últimos meses es el de escuchar a todo tipo de mujeres hablando en el lugar más insospechado sobre las bonanzas del gimnasio; se palpan los bíceps y los tríceps, se quejan medio en serio medio en broma de las agujetas y alaban la intensidad de los entrenamientos.
Por cierto, ya no existen deportistas aficionados, ahora todos se conducen con un rigor y una seriedad, antes, durante y después de la actividad deportiva propios de la profesionalidad. Hablan de ir a entrenar como si fuera su profesión; en efecto, pareciera que su vida girara en torno al horario de las clases y de las actividades programadas por su personal trainer.
Paso de cocinar hoy. Estoy reventado en lo que a imaginación culinaria se refiere, así que me he acercado a un negocio de comidas preparadas y, entre la paella, los filetes, la empanada y la lasaña, la creatividad en la cocina la dejo para otro día.
Me gusta observar qué se dibuja en la pizarra azul de los cielos. Y también me gusta utilizar el plural a la hora de referirme al cielo. Pues bien, me recreo muchas veces en la fantasía de que los cielos libres de nubes conforman una suerte de pizarra celeste o azulada, según la hora a la que contemple el firmamento, donde surgen de la nada trazos blanquecinos, variables en su grosor, que reproducen normalmente líneas rectas que en ocasiones se entrecruzan. Como las existencias, algunas de las cuales sufren este cruce y una posterior separación definitiva.

Intento imaginar que son mensajes encriptados dirigidos a alguien en particular, aquí en la tierra; una llamada de auxilio, un mensaje de amor, un poema celestial. O un mandato de los dioses.
Las nubes no me gustan, ni cuando ocupan la totalidad de los cielos ni cuando lo hacen de manera parcial. No me paro a analizarlas y las considero obras del diablo. Y cuando se posan deshonrosamente sobre cualquier océano, la ira me invade, no lo puedo evitar.
Maldigo con todas mis fuerzas el último minuto de la lavadora. No dura un minuto nunca jamás. A veces pienso que la lavadora quiere poner a prueba mi paciencia y se descojona viéndome con el barreño, a la espera de recoger la ropa.
Se queja a veces, la muy hijaputa se queja cuando estima que no he cerrado correctamente su ridícula portezuela redondeada. Ya te cogeré, cacho cabrona, y meteré la ropa más pestilente y mugrienta que encuentre.
Alrededor de los fines de semana, las cumbres borrascosas se instalan en la madrugada más inmediata a mis fases rem, desvelándome en mayor o menor medida. Yo agito las sábanas con discreta firmeza, pero no es suficiente. Por ello, en cuanto el alba roza el alféizar de mi agazapada vigilia, me encamino hacia la cafetera todo lo raudo y veloz que la coyuntura me permite.
Esto de hacer café bajo la luz lunar es muy fermoso. Coloco la cafetera en una ubicación en la que los rayos de la luna agonizante entran aún con valentía por los amplios ventanales, en la oscuridad premeditada de la cocina, premeditada por cuando no enciendo ninguna luz. Las luces artificiales, recién levantado, son un insulto al buen gusto y a la decencia estética/poética del momento. Tiene más fama el anochecer, pero los amaneceres, si se buscan bien los instantes y los ángulos con los que te posicionas con respecto al firmamento, poseen una belleza cautivadora. Y a ello has de sumarle el momento tan mágico que supone el hecho de estar recién levantado, donde la mente es un misterioso laberinto que trata de encontrar salida a lo onírico, y desconoces a ciencia cierta si la realidad es la que estás presenciando o todavía es sueño. Hasta que no bebo dos tazas de café, desconozco si estoy plenamente despierto, y la forma en la que me conduzco para hacer café supone una suerte de extraño automatismo fronterizo entre el sueño y la vigilia.

Todas estas maniobras matutinas, de alguna forma, son arbotantes de mi Yo, me sostienen, y soy consciente de que necesito de esos arbotantes para empezar la jornada, pues soy frágil y tendente a caer y sucumbir. O mantengo unos mínimos de arbotantes en mis rutinas, o mi Yo descendería hacia los infiernos.

Llevo muchos meses sin acceder a la ciudad azul, aquella urbe que me permite, tras esquivar su catedral, asomarme al Atlántico. Es cierto que la gente dice que es el Atlántico, pero yo, que he nacido entre el agua y la sal del Mediterráneo, entiendo que su esencia es híbrida; posee componente líquido de ambos Titanes acuáticos, y yo diría, en mis días más azules -que también los tengo- que tiene más presencia marenostruniana que atlántica, pero qué sabré yo.

Ese primer vistazo al océano, tras mucho tiempo ausente, permite que uno se vuelva a tambalear ante la vida más salvaje y auténtica posible. Esa primera ráfaga de brisa marina que te acaricia con suave violencia el rostro urbanizado y domesticado, desordenando tus cabellos, sugiere que la vida espiritual y contemplativa es acaso una ilusión vana y estúpida, como todas las ilusiones, y que más valdría encarar la vida con la fuerza serena del azote del mar en cada oleaje, saboreando su bravura descontrolada y su calma posterior, su equilibrio por siempre rugiente.
Hoy, cuando llegue, toca colada de sábanas. Es lo peor de lo peor. No sé cómo colocarlas en el tendedero. No se secan así como así. No sé cuántas meter en la lavadora sin colapsarla. No sé extenderlas bien, y por eso, acabo colgándolas de las puertas de la casa. Así dejo libre el tendedero y tengo comprobado científicamente que se secan antes, perfumando asimismo los diversos pasillos y estancias hogareñas.
Tan temprano como me he levantado… Tantas lunas como he divisado… Creo poder asegurar que he visto y sigo viendo más lunas en el amanecer de mis jornadas que en el crepúsculo de las mismas, y eso me lleva a poder corroborar que las lunas son más fermosas en esas primeras horas del día que aún no lo es, que por las noches. Nadie habla de las lunas de los amaneceres con justicia. Todo se lo lleva el anochecer, como adelanté unos párrafos atrás. Desde aquí, reivindico la belleza insoslayable y ataráxica de los astros del final de la madrugada. Que no todo sea noche. Hasta Rainer María Rilke escribió algo así como «creo en las noches, la oscuridad lo retiene todo en sí». Pues no todo es noche, Rainer. Yo creo en el amanecer, todavía en penumbra, pues además de retener todo en sí, acentúa lo majestuoso de la estampa cósmica. El amanecer embellece lo que aparece suspendido en los cielos porque no es tan abismal su oscuridad, la matiza de alguna manera, realzando contornos imposibles, arribando a colores por descubrir.

Hoy no me ha dado la gana de aguantar a la argentina. Colapsado me encuentro de su acento rosarino interminable e implacable. El gordo ozempínico se ha largado a Turín, con la de atraso que lleva en lo suyo, y secundariamente, en lo mío. Los que se han ido a la capital por largo tiempo ni están ni se les espera. El Alopécico Elegante se marcha bien lejos cada vez que huele a puente, y el resto del grupo, ha optado por ser discreto. Y yo, más que discreto, me he afanado en ser invisible, y por más que la rosarina ha aporreado mi puerta, me he quedado tranquilo sacando laburo. Eso sí, a la maníaca empoderada que me ha tocado tratar, la he irritado al más puro estilo mío, siempre sutil y distante, siempre consciente del paso que doy, siempre con mala leche premeditada. La he ignorado desde primera hora dirigiéndome a sus subalternos, con lo que yo sé que eso le molesta. Y en efecto, se ha molestado y en cierta manera, me lo ha echado en cara, cuestión que yo he sabido solventar con maestría. Te jodes, bruja.
De vez en cuando, me asomaba por mi ventana a ver si brotaban ya las jacarandas, pero temo que aún queda un tiempo para que su corporeidad violácea nos embriague de primavera. Imaginé, por tanto, el florecimiento de la primavera más cromática, sabiendo de sobra que más que violeta, lo que nos subyuga a los melancólicos, en este fin de febrero, es la tonalidad naranja y los efluvios azaharosos de otro elemento clásico de la infancia -el naranjo-, como los días azules, como los cielos infinitos, como los sueños mantenidos.


Mientras llegan y no llegan los brotes morados a los ramajes cercanos, tuve que conformarme con saborear la pizarra celeste del trozo de cielo, de entre todos los cielos, que podía vislumbrar desde mi ventanal, y me fijé en los trazos lineales entrecruzados -celestiales y no celestiales-, queriendo encontrar, además de belleza, un mensaje que nunca termina de llegar.

Se acerca abril. Se acercan sus cielos aturquesados, sus brisas suaves y sus noches límpidas. Se acerca otra vez abril y no sé reaccionar con naturalidad ante la repetición cíclica de emociones primaverales en una existencia ya plenamente otoñal. Sus estrellas nocturnas, sabedoras de su extática majestuosidad, refulgen en cuanto uno se despista con arrogante serenidad. Su luna solemne, hierática, suspendida en la nada cósmica, parece disfrutar de la primavera terrenal. Los ramajes verdes de la palmera de enfrente, meciéndose al ritmo de la frescura nocturna y del tintineo de un piano siempre lejano, acompasándose todo con la periodicidad estacional. Y la juventud del ayer, queriendo resurgir de sus brumas más profundas, queriendo no sucumbir ante tanto presente, ante tan continua inmediatez existencial.

Es marzo, ya ha llegado, en efecto, pero lo que asoma es abril. Hoy he conocido a una chica llamada Abril, y ciertamente, me ha gustado ese nombre en una mujer. A continuación, alguien me ha dicho que conoció a un tipo llamado Marzo. No sé si era una broma. Da igual. Supongo que nadie tendrá el mal gusto de llamar a nadie Enero, mes horripilante, largo y tenebroso, que alguien colocó como primer tramo anual obligatorio.
Pues sí, los exiliados de Madrid han acentuado mi sensación de vivir en una isla desierta, puesto que el ozempínico perezoso teletrabaja cada vez que puede y no hay quien lo pille. Ayer me llamó uno de los exiliados, por teléfono, y durante la conversación, él puso de manifiesto lo mismo que yo acabo de recoger: se encuentra como si estuviera en una isla -también desierta-, ahí en Madrid, ya que no ve a los otros exiliados y no conoce a nadie. ¿No había una canción de Mike Olfield llamada Islands? Creo que decía algo así como we are islands, but never too far, And I need your light tonight…
Este tipo que me llamó ayer no es muy apañado con la comida y demás, y se pasa por comedores universitarios para comer de forma decente. Es curioso su caso, se ha pasado toda su vida siendo cuidado por su señora y su suegra, sin hacer nada de nada en casa. Por no hacer, no bajaba ni la basura, algo extendidísimo entre los varones de ciertas generaciones, y cuya ejecución rutinaria te procura una serie de valores propios del ocaso testosterónico a la vez que te conecta de forma subrepticia con una red invisible formada por todos los bajadores de basura del mundo, la mayoría encajados en ese terreno del ocaso mencionado. Bueno, pues este tipo, en el momento en el que se ha tenido que ir a otro lado, sin mujer ni suegra como alegre compaña, no sabe subsistir por sí mismo. Ni ropa, ni comida, nada de nada. Y da vueltas sin cesar en su isla, recorriendo su perímetro, terminando por aborrecerla.
Por lo demás, esto de la interacción docente y de la interacción epistolar -todo contextualizado en la tecnología de este siglo- resulta curioso en cuanto te acostumbras a ella. La imagen, la pantalla, el ángulo más favorable, la voz retumbando, las fórmulas de cortesía… Es un campo tremendo, aún por descubrir, pero creo que todavía no puede sustituir a la interacción real y física.
Ahora mismo tengo precisamente una interacción docente que vamos a tratar que sea lo más decente posible, dentro de las posibilidades en las que me suelo encontrar. No me termino de acostumbrar a hablar en público, a que yo sea el único orador. En fin.
El vaciado interaccional, como yo llamo a lo que practico con moderada frecuencia, es otra de las extravagancias posibles de nuestros tiempos, y funciona según el grado de interés que proyectes sobre las cuestiones previas, donde las posiciones de cada uno queden perfectamente remarcadas. He de perfeccionarlo, no obstante. Estoy en ello.
Tampoco me termino de acostumbrar a que mientras tecleo, la cifra de caracteres y la de las palabras se muevan sin parar. ¿Soy yo el que lo permite? ¿No será un hábil juego de espejos?
No hay pan. A la vuelta he de pasarme y comprar piezas para una semana, al menos. ¿Cómo ha podido acabarse tan pronto?
La argentina es intrusiva, no hay dudas. Las palabras revolotean alrededor de su cuerpo desgarbado, escuchándose a sí misma, no escuchando al que aniquila con sus frases, y gesticulando como si fuera un argentino enfadado con el árbitro en la final de un mundial. No se relaja nunca y no consigue que los de su alrededor se relajen. Hay que estar en alerta con ella. Hay que alejarse de ella. Hay que esquivarla sin pudor alguno.
Estoy destrozado. Acabo de recoger todo lo recogible y, por fin, me siento en el sillón. He pasado una fregona con olor a limón por la casa ya oscurecida, no en vano son las 22.50 horas. El sonido del lavavajillas me llega con un tono dulce, para nada violento. Lo contrario a la lavadora, que mete unos meneos físicos y acústicos a la estructura de la casa que dan miedo. He echado la llave y el ventanal del salón, a mediados de marzo, sigue abierto para una buena ventilación. Me pongo la batamanta de la vaca, me arropo con una manta -que no bata- pintarrajeada asimismo con diseño bovino, y miro con desgana la televisión. Un señor vestido de vaca doblemente se arrellana en el sillón mientras, en la tele, unos tertulianos arreglan el mundo, ajenos al olor limón de mi suelo y a mi manta y batamanta.
Voy en los últimos tiempos con mayor frecuencia a Jutlandia, ese pedazo de península que parece querer escaparse de Europa, y allí me encuentro con Kirk, jutlandés atolondrado que entre su cabello desordenado y sus ideas inquietas presumiblemente revolucionarias pretende ser inmortal por ambas cosas, su cabello y sus ideas. A lo mejor lo es ya y yp no me he apercibido. Le gusta dar la lata al personal, y tiene miedo de las muchachas. Intercambiamos escritos y trabajos y me vuelvo para mi península, este trozo de tierra de sol, toros y vinos que a mí no me parece que quiera escaparse de Europa.
Mucho frío ahora en Jutlandia. Kirk lo aguanta bien. Yo no, macho, y las polémicas con las que él se divierte son demasiado intelectuales para mí, aburriéndome en demasía. Cuando me largo a mi península, Kirk se cabrea y no entiende mis intenciones. Det er meget koldt, le digo como si nada. Og man bliver meget vred, añado para fastidiar un poco. Kujon, responde Kirk lacónicamente, con el entrecejo enrabietado.

Mi península es más agradable entre noviembre y marzo, Kirk, así que deberías ser tú el que se trasladara a la mía, que es más grandota y confortable. Entiendo que no puedas o no quieras despegarte de tus zonas habituales, tan gélidas y ásperas, por las que pateas al mismo tiempo que disertas y encabronas a la élite, pero es que el calor aún no ha hecho acto de presencia en mis dominios, y por tanto, no te afectaría. Bueno, lo que para mí es calor, claro. Quédate, pues, en tu Jutlandia de los demonios, y vuelve a recorrer esos páramos agrestes y rurales, a ver si de una vez te aclaras.
He de decir y de hecho digo, que pegué un salto desde Jutlandia hasta Estocolmo, ciudad que no visitaba desde 1991, y recorrí las calles que arroparon mi furia por aquellos entonces, cuando no había conocimiento alguno por mi parte de la grandeza de la musicalidad generada ahí, precisamente, en Estocolmo. Me ha llamado la atención que, pasados todos estos años, he vuelto a encontrar consuelo en esos gritos, en esos puños elevados, en esa energía y en esas palabras. Es una regresión absoluta de la que no soy capaz de escaparme, como si fuera una fuerte corriente de mar que me arrastra hasta el pasado más extraño que tuve.
Las juntas de vecinos me son muy extrañas. Colocados ahí abajo en el portal, los que están conectados voluntariamente con la intercomunidad -la que coordina todas las acciones a realizar con el resto de bloques, no solo el nuestro- llevan la voz cantante, y en su tono, hay un aroma de petulancia juvenil al respecto de saber cosas del resto de vecinos de los portales colindantes que los demás no sabemos. Les gusta este tipo de eventos comunitarios para ejercer su poder y autoridad, presumir de su supuesta sabiduría y mostrar galones varoniles. Epatar, los tipos lo que quieren es epatar ante nosotros, y las miradas que se envían entre ellos así lo atestigua, como si se dijeran «si nosotros habláramos...».
Salen a la luz vocablos extraños que yo no entiendo muy bien, vocablos que hacen referencia a técnicas de ejecución de tareas como las que implican arreglar una gran grieta de la piscina, o lo referente a los «bajantes», palabra muy empleada por unos y por otros. Ellos emplean una terminología para mí distante y abstracta, pero la usan con un dominio excelso de todas las aristas posibles del asunto, al mismo tiempo que rebaten argumentos económicos en pos de acometer tal o cual faena pendiente. Me subyuga un tanto esa seguridad en unas actividades que me son muy ajenas, además de no comprender a ciencia cierta a qué se están refiriendo la mayoría de las veces.
Cuando me veo inmerso en una de estas juntas creo entender que no soy un hombre al cien por cien, que mi cromosoma Y presenta unas dimensiones en su uve algo más cortas de lo normal, o en el tramo que sostiene a la uve, y que ello no me permite comprender las cuestiones masculinas tales como las relativas a las obras, trabajos manuales de fuerza y maquinaria etc. Y cuando al terminar se van a tomar una cerveza dándose golpes en el pecho para reafirmar todo lo que han deliberado y sentenciado, me quedo todavía más, si cabe, con la sensación de que mi Y es muy pequeñita. Sería un ser tal que así: Xy.
Hoy, sin pretenderlo, perdiendo el tiempo unos minutos hasta que tuviera vía libre para llegar a casa, coincidí con una persona en una senda en la que nos despedimos para siempre, años ha. Iba delante de mí, con sus piernas finas y sus botas altas, pero había cambiado. Sus pasos no eran tan firmes. El vuelo de sus cabellos no refulgía el esplendor de antaño. El paso del tiempo, al igual que conmigo, se había hecho notar. Y ello se hacía patente, a su vez, en el tramo por el que pisábamos, que no mostraba la belleza inmisericorde de los buenos tiempos. Nuestros destinos divergieron eternamente desde nuestra preexistencia, y todo lo más, se hicieron paralelos unos años por mor de las circunstancias envolventes. Las percepciones son distintas, de jóvenes.

La indiferencia se hizo patente entre nosotros de manera natural, y la algarabía de antaño, ese jaleo escandalosamente feliz proveniente de lo más privado de cada uno de nosotros, no hizo acto de presencia. Los años dictaron sentencia, y ni una pizca de cordialidad, siquiera soterrada, irrumpió durante la breve travesía en común.
Y lo que más me ha sorprendido es que me ha dado igual encontrarme a esta persona y reaccionar con esa indisimulada lejanía y apatía. Eso sí, una necesidad de recogerlo por escrito he tenido, bien es cierto, y por eso estoy aquí, pero sobre todo por recordar -incluso con fotografía de por medio- la senda matutina en la que pétalos de buganvillas adornaban a modo de alfombra un camino corto, bajo cielos todavía por desperezarse, bajo cielos diurnos gobernados normalmente por astros de la noche.

Cuando subo o bajo las escaleras de mi bloque a horas oscuras y sombrías, solo, saboreo lo que suponen las entreplantas de los pisos sin encender luces que me delaten. A veces, aun si es de madrugada inicial o avanzada, me paro a degustar ese silencio engañoso, por cuanto si presta uno atención, surge de las sombras información sonora, sonidos provenientes de los diversos domicilios -4 por planta-, de tal forma que se escuchan voces de habitantes, voces de televisores o radios, ronquidos, música… O silencio, también se oye y se siente el silencio de cada hogar, un silencio que es una mezcla de sonidos de electrodomésticos, ruidos de muebles viejos, puertas que se abren o se cierran, pisadas, cisternas… El eco, silencioso o no, de cada hogar multiplicándose por cuatro en cada entreplanta.
Recuerdo haber leído en El lobo estepario, de Hesse, cómo el protagonista se paraba en una entreplanta en la que había araucarias colocadas por algún habitante de su bloque, y se regodeaba en su contemplación. Yo no las he visto en mi piso, pero pienso en ellas, en lo bonito que sería que un vecino tuviera la feliz idea de regalarnos, en las zonas comunes o en los arriates de su propiedad que dan a las escaleras interiores, unas preciosas araucarias. A lo mejor soy yo ese vecino. ¿Por qué no?
Araucarias en todos los bloques de viviendas del mundo en homenaje a Hesse; seguro que habría más admiradores de las entreplantas, pero no cabríamos todos ante lo que debe conformar una protocolaria admiración de las mismas: soledad, horas intempestivas, refugio contra el bullicio exterior y el interior. Las entreplantas como territorio fronterizo entre lo externo y lo interno, como antídoto contra la sinrazón de ambos emplazamientos.
Y bien pensado, no estaría de más una ordenanza municipal en la localidad donde nació Hesse -Calw- en la que se obligara en todos los bloques de viviendas con entreplantas a colocar, en ellas, araucarias. La vida civil contemplada desde el lirismo más galopante y homenajeador posible. ¿Por qué no?
¿Cómo se puede estar al lado de criaturas celestiales y salir indemne de dicho trance? ¿Cómo puede uno mantener la cordura estando en el cielo aunque sea por unos breves momentos, jugando entre esponjosas nubes, generando ingravideces por doquier? ¿En qué sentido debe uno condicionar su credo y conducta para mantenerse siempre impasible y no fiarse jamás de los cantos de sirena fantasiosos? ¿Es que nadie vislumbró el poder de Calipso? ¿Es que no fue lo suficientemente evidente? ¿Hace falta marcharse de Ítaca para tenerlo claro?
Era un jardín recargado de flores demasiado hermosas. Era un paraíso de rosas de fragancias empalagosas. Detrás del extenso follaje, vivaracho y ondulante, se escondía el demonio, que sonreía ante tu reiterada debilidad, ante tu lucha contra la naturaleza, ante el sinsentido de todo cuanto ha acontecido.
Y yo, extrañado de mi permanencia en ese jardín donde no cesaban de moverse los tallos y de desprenderse hacia mí pétalos y pétalos, me mantenía hierático, solemne, indiferente, aun a sabiendas de que con posterioridad me dejaría caer por este espacio virtual en blanco, para exponer el miedo que sentí en ese edén efímero, fraudulento y, lamentablemente, embaucador.
No para de llover. Nadie me quita de la cabeza que desde que los fenómenos meteorológicos tienen nombre, hay más borrascas y mal tiempo. Al dios de las inclemencias temporales le ha gustado esto de los nombres, tan rimbombantes a la par que vulgares, y no hace más que enviar más y más nubarrones tormentosos para apuntalar su ego, puesto que los dioses también tienen ego. Nada más escribir esta última línea, dicho dios ha rugido ahí fuera, el muy cabrón, para hacerse presente y decirme que es cierto lo que estoy escribiendo. Incluso lo del ego.
El problema más acuciante es la sonrisa, sobre todo si es efectuada con la naturalidad espontánea del encuentro imprevisto. La media sonrisa, me atrevería a concretar. A partir de ahí fluyen las carencias retrógradas y lo biológico llama a lo biológico, ergo, he de fortalecer la razón por encima de la vasta y ruda naturaleza para que, a través de razonamientos pausados, reconduzca las conductas más inmaduras y primitivas que surgen de manera innata. Pero ese primer momento en el que dedica una media sonrisa no esperada, cuasi furtiva, es el más peligroso, por cuanto invoca al animal herido que llevas dentro, además del animal engañado.
La morsa se agarraba con un brazo al escualidín con una querencia llamativa. Por otra parte, se trata de una querencia que vengo observando años ha, con lo que no sé de qué me sorprendo. Bueno, pues ya con dos cervezas (de más) se atornillaba al escualidín sin disimulo. Me pregunté entonces cómo era capaz de soportar el escualidín, estando sentados ambos -como nosotros- en unos taburetes sin sujeciones para brazos, el peso de semejante cachalote apasionado. Pues aguantó el tío. Nunca se debe infravalorar a los canijos, sacan una fuerza descomunal de no sé dónde.
Ya con el vino, la querencia alcanzó su punto álgido, y la maniobra de agarre se efectuaba con dos brazos. El hombre delgado jamás perdió su verticalidad sobre el taburete. Ella balbuceaba tonterías, y él, no parecía estar incómodo. Ya digo que se trata de una querencia de larga evolución temporal.
A la hora de pagar, la morsa quiso ser, como siempre, la gran protagonista, y pagó ella bajo la condición de que todos, bizum mediante, le devolviéramos la cuantía proporcional. Y en ese momento, el escualidín se erigió en su portavoz/ defensor, en su gran escudero, y fue recorriendo, muy serio y circunspecto, la mesa para que, uno por uno, los comensales se portaran con concreción e inmediatez.
Acto seguido, me fui con dos más al fútbol, dejando a la morsa y al escualidín -que en principio iban también al partido- entrando tambaleándose en un bar de copas contiguo. Cierto es que se tambaleaba más la morsa que el canijo, pero aquí, estando ambos de pie, la agarradora sí fue capaz de hacer perder la verticalidad al agarrado, y por poco se caen.
Todavía desconozco si fueron al fútbol.
Y es que a la morsa la tengo más que calada. Es el tipo de mujer que detesta a las mujeres -hay mujeres misóginas-, especialmente a las que forman parte, junto con ella, de una agrupación mayoritariamente masculina, como es el caso. Es decir, recelan de cualquier hembra porque las capta como rivales, y ello es más notorio en este tipo de asociaciones o reuniones en principio varoniles. Hay que llevar cuidado con este tipo de féminas; yo me las he encontrado de manera irregular a lo largo de mi biografía y son las más insolidarias y las más envidiosas, además de ser las causantes de destrozar amplios grupos de amistades consolidados.
Esta tarde está despejada. Por fin. Mañana parece ser que también hará bueno. El domingo y la semana que viene, no. Otra vez las putas nubes y las putas lluvias.
Al estar laburando este viernes -todo el viernes y parte del sábado-, me he pegado el homenaje que me pego últimamente. Con la intención de aguantar en el mejor tono psicofísico posible hasta las 9 de la mañana, salgo alrededor de las 19.30 horas para comprarme un café de esos facilones, que ni es café ni nada, pero están ricos y fresquitos. Placebo y capricho al mismo tiempo.
De regreso, he contemplado la fermosura de lo que suponen los cielos despejados, ahora a mediados de marzo, y solo su contemplación invita a apaciguar los ánimos, tan destemplados y airosos. No sé si lo he conseguido.

El centro está repleto de turistas. Cuando interacciono con ellos porque preguntan por alguna dirección o monumento, percibo el decalaje existente entre sus humores y los míos; el humor de los turistas es acorde con el modus vivendi del presente del turista, donde siempre parece encontrarse uno de vacaciones interminables, y la jovialidad y la sonrisa son dos constantes; y el humor del autóctono, en este caso yo, pues es el de un autóctono encabronado. Y es una diferencia más que palpable, que el foráneo percibe con nitidez y se va a llevar consigo de vuelta, pues no siento la necesidad de ser excesivamente amable. En ocasiones, como hace un rato, los envío adrede en la dirección opuesta, para que la jovialidad y la sonrisa excesivas se la metan en la mochila asquerosa que llevan a la espalda.
Parezco un turismofóbico, pero no es así. Es solo los días de encabronamiento, como hoy. Leí el otro día a Vila-Matas en su París no se acaba nunca que una novela de Stevenson versa sobre las oportunidades perdidas para hacer el mal de las personas buenas convencionalmente buenas, siendo conscientes de ello dichas personas y quedando fascinados ante el material desaprovechado; debe ser algo así como que cada persona siente una atracción vertiginosa hacia la realización de acciones malvadas, o hacia aquellas acciones que supongan algún punto de maldad, siendo más acuciante esta atracción para los considerados buenos. Al leerlo, no pude estar más de acuerdo. Yo hago el mal -o lo que creo que es el mal- a pequeña escala, a pequeños sorbos, con escasa profundidad en lo que al significado de maldad se refiere. Pero lo hago con gusto y me quedo muy a gusto. A determinadas personas, incluso allegadas, las machaco con sutilidad a base de pequeños detalles que a fuerza de repetirlos, adquieren un tamaño descomunal, visto en perspectiva. Son actos insípidos que realizo con una paciencia, una premeditación y una discreción impresionantes. Llevo años así. Lustros así. Décadas así. No supone un revés para nadie ni genera conflicto alguno, pero a mí manera, hago el mal. Es una suerte de justicia poética hacia personas que me han provocado algún tipo de desaire años ha y que no he podido querido olvidar. Y con respecto a los turistas, no provoca grandes cambios en sus rutas planificadas. A lo sumo, les hago recorrer unos 200-300 metros más. Y lo ejecuto en respuesta a su desmesurado e histriónico rol de turista simpaticón y optimista. El universo necesita que su entropía se compense a través de estos actos opuestos y enfrentados, aquí en la tierra. Así funciona todo, hacia la búsqueda del equilibrio, el cósmico, y el interior de cada uno. Y solo a través de estas pequeñeces y menudencias, se equilibran los polos.

El mal, por tanto, es necesario para reparar las disarmonías reinantes en las sociedades y en los cielos, además de constituir algo innato e instintivo del ser humano. Decir lo contrario es mistificar a la creatura humana. En pequeñas dosis, debería ser recomendada a las personas de bien.
Vaya gripazo tonto, y breve, que he pasado. Tanta madrugada, tanta lluvia, tantos sitios indeseables cerrados. No asoma el buen tiempo ni por asomo. Llueve sin cesar y el ánimo se resiente. Esto parece Escocia, coño.
No me puedo creer que los cielos de esta mañana sean enteramente límpidos y celestes, celestiales en definitiva, pareciendo que, de una vez por todas, dejamos atrás las tristezas algodonosas que las nubes matutinas se empeñaban en depositar sobre mi espíritu sureño estas últimas 4 semanas. Y eso que encontraba cierta belleza en esa tristeza dibujada en los cielos, en esa lluvia todavía invernal que me empapaba de desazón y que me hacía introducirme en laberintos emocionales sin salida, cual Teseo deseoso de matar al minotauro de la melancolía. Ha sido tan habitual y continuo este desastre climatológico, que he llegado a salir de casa cogiendo el paraguas con el mismo automatismo con el que uno se pone un pantalón, como si fuera una pieza más dentro del vestuario cotidiano.

Los cielos tienen la clave en el devenir anímico. Los cielos nos muestran su infinitud azulada clara u oscura, celeste o estrellada, para recordarnos nuestro papel efímero aquí en la tierra. Y esa infinitud se proyecta sobre aquel que sepa leer esa enseñanza y, aun sabiendo que sigues siendo mortal, consuela ante tanta grandeza incomprendida. Y cuando el dibujo de los cielos no obedece a estos patrones, al no poder aprehender dicha infinitud consoladora, empequeñeces y tu pathos se agiganta, y solo puedes hacer una cosa para sobrevivir: no olvidar coger un paraguas.
Cuando entro en el vestuario y veo hombres en culo, no saludo. Si no están en culo, normalmente, tampoco. Pero como estén en culo, ni buenos días ni nada de nada. Hay hombres, maduros en su mayor parte, que se entretienen en demasía en los vestuarios. Y ese entretenimiento lleva implícito quedarse con el culo al aire el mayor número de minutos posible. No lo entiendo.
Hoy mismo, esta mañana. Un mozo de unos 45-50 años, resoplando sin cesar de satisfacción tras la ducha y el entrenamiento#bocadillo -las endorfinas del diablo que genera el deporte-, se ha pasado alrededor de 5 absurdos minutos en culo: ora agitaba un frasco con bebida; ora se secaba el cabello; ora recolocaba artilugios varios en su taquilla. Y todo lo hacía en culo.
Yo, que llegaba de mi ducha, me he cambiado en esos 5 minutos en los que él ha estado en culo paseándose para arriba y para abajo, sin comprender el fundamento de su proceder. Eso sí, me he tenido que desplazar a la estancia de enfrente de mi taquilla -casi contigua a la suya-, porque este ciudadano ocupaba media banca, entre todos sus macutos, toallas y demás enseres deportivos. ¿Ha estado 48 horas dentro del recinto?

Además, es de los que -una vez más debido a las indeseables endorfinas- canturrean de puro alborozo postdeportivo, algo que me ha fastidiado desde tiempos inmemoriales. Y canturrean bien alto, con la virilidad recién reseteada merced a las pesas levantadas y a la contemplación continuada y extasiada de su imagen reflejada en los numerosos espejos:¿habéis notado con qué pasión se miran los hombres en los espejos de los gimnasios?
Ahí, en esos instantes, al igual que en muchos otros, vuelvo a notar la y que supuestamente acompaña a mi X, muy muy muy pequeña.
El pozo en el que cayó uno de los personajes de Murakami, en las crónicas pajareras, es parecido al que nos sumergimos todos, de vez en cuando. Siempre oscuro, siempre húmedo, siempre asfixiante… Pero no quieres salir de ahí, al menos, temporalmente. Es como un refugio personal e íntimo donde te lames las heridas para poder salir, emergiendo en el momento que decidas o puedas. No sé si vuelves renacido y fortalecido cual Ave Fénix, pero estás de nuevo ahí. ¿Y dónde es ahí? No lo sé ni importa mucho; lo que importa es que has salido del pozo. Hasta el siguiente descenso. Y así de manera periódica va transcurriendo la vida, tu vida, tu existencia.

Yo también alzo la mirada en ocasiones y escucho un ruido que creo proviene de un pájaro instalado en el cableado urbano, emplazamiento habitual de estos seres vivos, desde donde contemplan la rutina de los humanos, desde donde perciben, antes que nadie, a las criaturas que han bajado a los perturbadores pozos de las soledades infinitas.
Ahora que han llegado nuevos tiempos en los que personajes inéditos primaverales interaccionan con los ya existentes, el fuego no alcanza las alturas de antaño, y no me permito que los gases emanantes intoxiquen mi razón. Hieratismo, distancia y frialdad conforman una coraza protectora que se proyecta sobre mis esperanzas y mis fantasías en aras de seguir caminando únicamente por mi sendero. Presencia. Relevancia. Gracia.
Al mismo tiempo, entiendo que la ausencia de interlocutores se vuelve cada vez más acuciante en mi rutina, y mis palpables y (espero) latentes carencias me convierten en alguien vulnerable, por lo que los mecanismos de defensa que me autoimpongo han de ser más férreos que nunca. En mi sendero, por ende, ya no aparecen voces interiores ni escenas que nunca existieron y que antaño me consolaron. Es un sendero más pragmático y más peligroso por cuanto en el horizonte vislumbro que no es muy largo ni muy confortable. Menos mal que en el trayecto hay pozos a los que bajar.
El Yo escribiente anda escondiéndose de mí un tiempo, y lo entiendo. No es la primera vez, ni será la última. Siempre sucede así.
El Yo escribiente es alguien muy alejado de mí que, en ocasiones, toma las riendas de mi voluntad e intelecto para, dirigiéndose por ejemplo hacia este espacio virtual, explayarse con lo que quiera.
No me fío mucho de él; es más, si releo párrafos antiguos o incluso de hace tan solo unas semanas, no reconozco esas palabras, no estoy familiarizado con esos pensamientos, no me hallo en ese fondo existencial plasmado en su escritura.

Ahora se encuentra agazapado, turbado, desorientado. No quiere emerger a la superficie creativa, abomina de todo lo anteriormente escrito y desconfía con ferocidad de los concursos de relatos. Y el Yo escribiente, si no escribe, no es nada, no es nadie, no existe.
La ventana está a medio abrir, mediante una disposición suficiente para dejar pasar la noche agradable de abril. Hemos atravesado un estrecho pasadizo en el que, por unos momentos, han coexistido las frialdades más atrasadas del invierno con las tibiezas más incipientes de la primavera, y de esa mezcla, ha salido triunfante -ya saliendo del pasadizo-, la impúber calidez de la época de las flores y de los cielos turquesas.

Siempre acuso su irrupción. Los días alargados, cuasi infinitos diría yo, dejan ver los cielos horas y horas ahí arriba, y tardan en oscurecerse una eternidad. La eternidad del momento previo al anochecer. El anochecer se hace eterno y es lo que ahora contemplo, con esta ventana a medio abrir y con mis calideces emergiendo de entre mis entrañas, olvidándome de anhelar lo que por estos meses solía anhelar. Las noches de abril han llegado. Las inmisericordes -conmigo- noches de abril me vigilan desde el infinito celestial. Que alguien me ayude.
A esta hora, iluso de mí, surgen ideas de renacimiento cuasi davincianas. A esta hora, iluso de mí, la cafeína me hace creer en un horizonte de mar en calma y lunas llenas. A esta hora, iluso de mí, vago todavía por las calles del reino de Morfeo, y la memoria más reciente -la de ayer- no ha puesto sobre mi conciencia las desavenencias existenciales exploratorias, con lo que creo haber nacido de nuevo, esta noche pasada, y por ello, aspiro a luchar contra todo y salir triunfador.
Hablando de triunfos, la tarea creativa está inhibida casi en su totalidad, y la fuerza que conseguía que ideara e inventara historias breves, sencillamente no existe. ¿A dónde ha ido? Para crear, para que la narración irrumpa y las páginas en blanco se colapsen de palabras con cierto sentido, la mente ha de estar animada por un mínimo de autoestima y arrogancia; si no, yo no puedo con la escritura, y acabo obligándome, a estas horas, a escribir aquí para desahogarme. Algo es algo.
Escribo para sobrellevar la realidad. Escribo para escapar de la realidad.

El advenimiento de una semana que para en seco la rutina puede hacer recolocar mis emociones en su sitio adecuado. Estas semanas previas han cursado con tsunamis de estrés y marejadas -las famosas turbulencias-, y los iones positivos, que son los peores, han azotado mi fina piel como antaño lo hacían, replegándome sobre mí mismo y alejándome, solo, de la supuesta cordura.
Por ello, la exquisita duplicidad de cavidades inundándose de denso oro blanquecino. Por ello, los alientos entrecortados avivando las fuentes transmisoras y receptoras de sonido. Por ello, los contornos precisos, tan caravaggianos, de la pintura más pragmática y explícita, simulando escenas de las realidades anheladas, de esas realidades que estuvieron ahí.
Ergo, tras la tempestad, aconteció en mi jornada una inédita vigorización muscular, global, mediante ejercicios recuperados ante los cuales obtuve un óptimo rendimiento y que me permitió sobrevivir en la antesala de la semana que detiene la rutina. Otra cosa será el discurrir de esa semana como tal.
Me dejo ir en numerosas ocasiones hacia la ubicación de la muchedumbre foránea. Y de forma sutil y aparentemente disimulada, me mezclo entro ellos, saboreando la diferencia de acentos, de hablas, de tonos, de culturas, de pieles… Y me los imagino regresando a sus lugares de procedencia, en donde no llaman la atención de nadie ni sus atuendos ni sus poses ni la inflexión que dan a sus vocablos al aire.
Al rato, como el que se sale de una corriente de agua, me alejo de la muchedumbre y recupero del todo mi sentimiento identitario, buscando mis senderos de toda la vida, los que recorría ya de niño, antes de las invasiones.
Mientras busco y busco libros con títulos sugerentes y portadas seductoras, reparo en las últimas noches. Y reparo debido al exilio que se produce en torno a las 3-4 horas de la madrugada, obligado como cualquier exiliado por las condiciones sociopolíticas de ese tramo nocturno: existe una comunicación directa entre los universos del sueño y de la vigilia, donde la realidad acústica se introduce en la trama onírica, fundiéndose ambos universos durante unos minutos que terminan invariablemente en la búsqueda y consecución -ahora sí- de mi horizontalidad.
Hablando de horizontalidad, he empezado a leer un recopilatorio de Cheever donde, en el prólogo escrito por él mismo, se dirige al lector –quienquiera que seas– en una de sus frases. Y esa atemporalidad e impersonalidad, a la vez que muy ajustado a cualquier época y muy relacionado conmigo, me ha cautivado y me he hecho reforzar los cimientos de la lectura y sus potenciales realidades con respecto a la capacidad comunicativa con cualquier lector del mundo, en cualquier año de cualquier siglo. Por lo demás, después de haber leído parte de su primer relato, me he sentido avergonzado por atreverme a escribir de vez en cuando. Y no solo eso, sino ser tan estúpidamente arrogante como para presentar escritos a concursos y esperar ser premiado.
Hablando de escritores, me ha sorprendido que un cantante pop blandito y wokizado hasta el tuétano, recomiende escribir para salir del remolino depresivo en el que dice hallarse. Yo precisamente, huyo de la escritura en cuanto el remolino coge velocidad, y solo a ratitos, consigo plasmar algunas líneas. El cantante pop sigue dando consejos, a cada cual más absurdo e impracticable, aleccionando a sus hordas melifluas por si se ven en su tesitura. No sé en qué tramo de la realidad vive este ser blandito del mundo pop, pero está claro que es un tramo VIP, alejado de las cumbres de la cotidianidad, donde precisamente, hay más valles que cumbres. Me da pavor lo que puede haber escrito este ser saltarín lenitivo.
Entre tanto fervor aparentemente religioso y politeísta, entre tanta estridencia sonora, entre tanto espacio infinito compartido por nubes y cielos azules, contemplé ayer mismo una escena conmovedora que sacudió los cimientos de mi desfasada existencia pequeñaburguesa.
Me alejaba de la ribera semiplateada cuando, en unos bancos a los que me aproximaba, divisé lo que parecía conformar parte de un disfraz, el de Buzz Lightyear, sobre el suelo . Al acercarme, verifiqué la autenticidad del disfraz, que tenía parcialmente retirado un muchacho arremolinado en el banco, esto es, el chico se había despojado de la mitad superior del mismo mientras permanecía sentado y exhausto junto a una chica joven.
Ella portaba un táper con comida, y pacientemente, le daba de comer a su -entendí- pareja. Eran los dos muy jóvenes, sudamericanos y rebosantes de dignidad y calma.
Me resultó cautivadora la estampa con la que me topé al azar, tras almorzar de manera burguesa, pasearme entre la multitud expectante como un César regresando de las Galias, reposar en el tapete verde con árboles que introducían sus ramajes en el río y comenzar el camino de regreso esquivando las estrecheces del populacho.

Supuse que el chico estaría contratado por alguna empresa para, con el disfraz siempre a cuestas, repartir algún tipo de publicidad a los múltiples transeúntes. Y supuse que su pareja, a la hora del almuerzo, se acercó a su zona de trabajo para, en el tiempo que le permitieran descansar, apoyarle, animarle, e incluso, tal como estaba haciendo, darle literalmente de comer. El chico, exhausto como digo, masticaba con paciencia, y la muchacha, mostrando más paciencia si cabe, esperaba a que, una vez finalizara la periódica tarea mandibular, volver a cargar el tenedor.
Yo regresé a mis aposentos y a mis lecturas, con el ocaso de la imperecedera tarde de abril a mis espaldas, y entre mis atribulados y aburguesados pensamientos, se colaron las imágenes de la pareja de la ribera, cuyo afán existencial estaba muy alejado del afán del resto de personas que pululábamos en los márgenes del río. Decidí que debía escribir de manera burguesa sobre las reflexiones que me invadieron, y sopesar las inquietudes de mi cotidianidad.

Vengo a este espacio de forma urgente, a desahogarme ante la turra que he tenido que soportar hace un rato escaso. Estaba sentado en una mesa degustando un brioche de carne de cerdo cuando en la mesa de al lado, un tipejo no paraba de hablar del pádel a un compañero de mesa. Como quiera que las mesas están muy próximas, pareciera que se dirigía a mí el muy joputa, y el que se detuviera a escuchar con cierta atención, no podría sino asombrarse de lo intensa que era la conversación padeliana. Pareciera mismamente, a tenor de sus palabras, sus gestos y sus supuestos tecnicismos, que se trataba de un profesional de este cuasi deporte, lo que ocurre es que yo conozco al ser intenso que no cesaba de hablar, y sé que no lo es. Lo que él no sabe de mí es que yo tengo un umbral muy bajo de tolerancia hacia los padelistas en general, umbral bajo gestado a base de experiencias directísimas con personas que creyeron e incluso aún creen, que nacieron para esta actividad que simula ser un deporte.
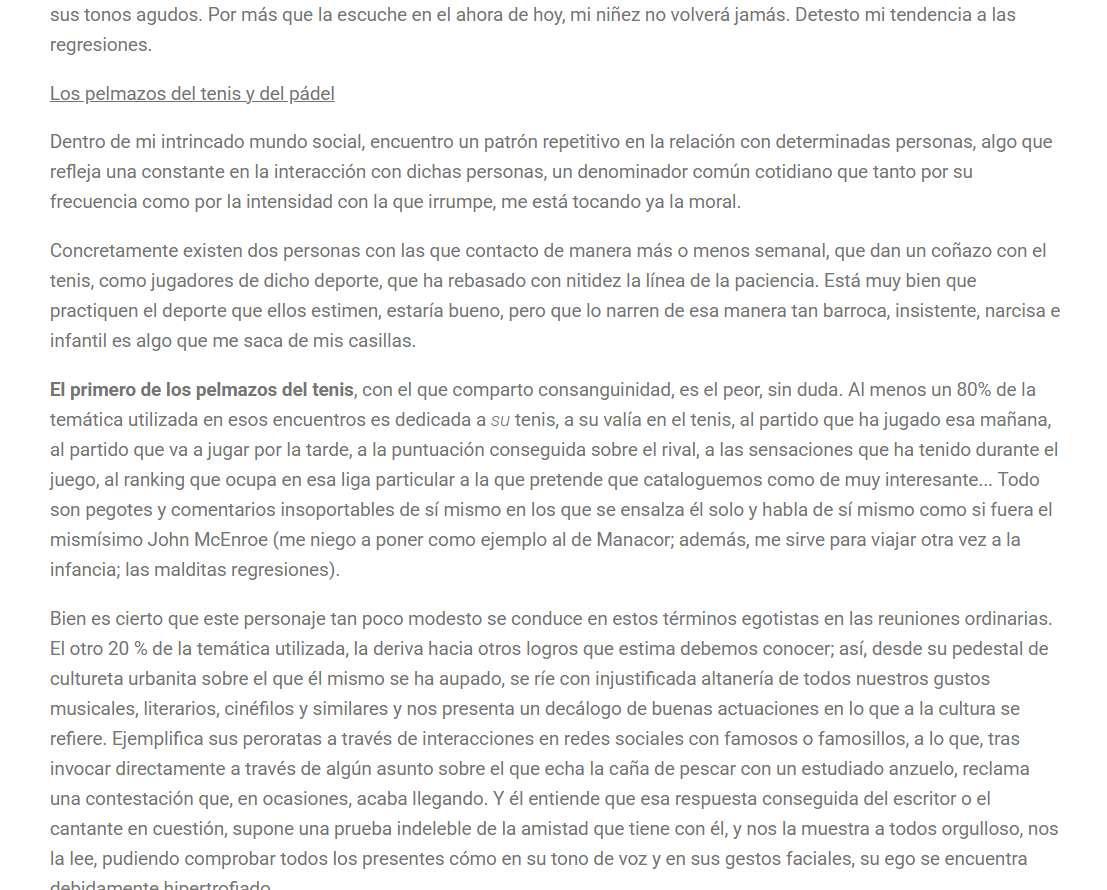
Y la posición de mi muñeca por aquí. Y el sonido de mi pala al golpear la pelota por allá. Y la calidad del torneo por arriba. Y mis puntos fuertes por abajo… A punto estuve de levantarme y derramar mi brioche sobre su boca, en aras de un rápido atragantamiento.
La conclusión a la que llego tras escuchar a padelistas anónimos y no anónimos, supone un continuo e inquebrantable deja vu biográfico: los jugadores de pádel aficionados son unos pelmazos inaguantables que van dando el coñazo a diestro y siniestro.
¿En qué momento se sintieron deportistas cuando cogieron esa pala ridícula?
La ciudad ha vivido una semana de micropoliteísmo, como era de esperar en estas fechas. Con los años, la verdad es que se me hace muy cuesta arriba enfrentarme a tantos dioses y a tanta deidad circulando por las calles, y me paso los días esquivando a las multitudes fanáticas que colapsan la urbe, anhelando aires frescos de agua y sal que no terminan de llegar.
He llegado a pensar que es imposible eludir a los dioses en esta semana, y que cada barrio, cada calle, cada bloque de viviendas está impregnado de ese micropoliteísmo arcaico que, además, no termina de crecer: en cada barrio, sobre todo en los más alejados del centro, se gestan nuevos dioses para que en un futuro no muy lejano, se unan a los ya consolidados. Es un micropoliteísmo que tiende al infinito.
Yo, más que contemplar las múltiples deidades, me extasiaba y relajaba con los cielos, siempre más verídicos y auténticos. Supongo que buscaba respuestas; sucede que no tenía ni preguntas que formularme, tal ha sido el grado de actividad instintiva que ha dominado mi extraña lucidez.

Y ahora, lo que toca, es la Ciudad de las Luces y de la Alegría. De las divinidades pasamos al jolgorio folclórico en un lapso de tiempo mínimo.
Desadaptado a todo lo que venga.


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS