“SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO MUTUALISTA Y VALORES DEMOCRÁTICOS, CASO DE LA COLONIA SAN JOSÉ DE LA MANO DE ALEJO PEYRET Y EL GRAL. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA”.
Autor: Martínez, Ramiro Ezequiel.
Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Profesorado en Historia.
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.
San José-Concepción del Uruguay.
Año: 2021.
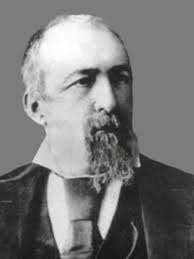
Alejo Peyret (arriba) y Gral. Justo José de Urquiza (abajo).


ÍNDICE:
INTRODUCCIÓN: ……………………………………………………………………Pp.4
Alejo Peyret, un intelectual y revolucionario llega a la provincia de Entre Ríos. Pp.5-7.
- Influencias teórico-intelectuales de Alejo Peyret y su participación revolucionaria – Pp.5-6.
- Exilio para su destino colonizador – Pp.6-7.
Proyecto político de Urquiza (1854-1860) y rol de Alejo Peyret. ………………. Pp. 7-12.
- Presidencia de Urquiza, su proyecto nacional inmigratorio, organización del espacio y convocatoria a Peyret – Pp.7-11.
- Contexto europeo proclive a la inmigración – Pp.11-12.
Colonia San José, experiencia de mutualismo proudhoniano y democracia en consonancia con el Gobierno Nacional. …………………………………………… Pp. 12-28.
- a) Experiencia de la Colonia San José, reflejo fiel de los ideales de sus líderes. Pp.12-16.
- Similitudes y diferencias con otros proyectos de socialismo utópico, el Falansterio de Durandó. – Pp.17-19.
- Colonia San José, éxito socioeconómico interno y problemáticas en su objetivo externo – Pp.19-26.
- Colonia San José y Alejo Peyret, un intelectual y su producto, como ejemplos (colonial y mutualista) a nivel Nacional. Pp.26-28.
CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………..Pp.28.
INTRODUCCIÓN: La temática planteada en el siguiente trabajo monográfico, tiene como objeto entender la experiencia de la Colonia San José (período 1857-1860) en el marco del primer gobierno Constitucional de la aún Confederación Argentina. A sabiendas de la importancia de investigar nuestra historia político-económica nacional y continental y ubicar procesos y características en la organización de la misma, considero importante tratar las primeras experiencias del país y en mi caso particular, de mi ciudad, San José. En la colonia convergieron ideales y proyectos sociopolíticos y económicos fundamentales para el devenir argentino, en donde se destacan la organización republicana, democrática y federal, valores consagrados por la Constitución Nacional y que estarán presentes en la Colonia San José a través de su gran líder Alejo Peyret.
El primer apartado del trabajo podrá contextualizarse en la gran escala espacial y temporal decimonónica, dónde habían tenido origen los ideales liberales-republicanos y seguía luchándose por ellos, hoy ya consagrados en Occidente, pero que en aquel momento pujaban aún con los resabios del Antiguo Régimen europeo, lo que provocó que Peyret se vea obligado a partir y traer consigo los mismos en el marco de la influencia de Michelet y del mutualista Proudhon. En este sentido, puede destacarse a Peyret y la Colonia San José como modelos a nivel Nacional, un intelectual y administrador junto a su proyecto, experiencia que marcaría el rumbo de los primeros avatares en búsqueda de una sociedad más igualitaria y de expansión de derechos.
En el segundo apartado, podrá ser observado el importante rol que tuvo Justo José de Urquiza, personaje histórico discutible para algunos y a la vez indiscutible para otros, pero de quien no se puede negar la importante labor que tuvo como Presidente de la Nación en la organización político-económica argentina en un contexto de organización del espacio y la industria prácticamente nulo. Su política inmigratoria, sumado a los ideales de protección al inmigrante de Alejo Peyret, hicieron de la Colonia un lugar donde los Colonos pudieron adaptarse y autoabastecerse luego de salir de Europa por sus innumerables conflictos.
Por último, en el tercer apartado, serán expuestas las características propias de la Colonia San José y se expondrá el nivel de éxito interno y externo de San José, para terminar con las razones de por qué la Colonia y su adalid fueron considerados ejemplos ingentes a nivel regional y Nacional.
Alejo Peyret, un intelectual y revolucionario llega a la provincia de Entre Ríos.
1) Influencias teórico-intelectuales de Alejo Peyret y su participación revolucionaria –
El principal protagonista en la experiencia colonial que será abordada, además del General Justo José de Urquiza, fue el francés Alejo Peyret nacido en diciembre de 1826, en un pequeño pueblo, Serres-Castet, el cual está situado próximo a Pau –en el departamento entonces llamado de los Bajos Pirineos y actualmente Pirineos Atlánticos.
Su elevada formación intelectual pudo concretarse al poseer orígenes familiares de importante posición en su patria, según nos cuenta Blázquez Garbajosa, familia de magistrados municipales y propietarios agrícolas acomodados. (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.130)
Siendo universitario, en la década del 40´s, su formación se vio envuelta en las disputas teórico-políticas y económicas del contexto. Bruchez de Macchi explica que Francia atravesaba «una época signada por la turbulencia provocada por los ecos de la revolución francesa y la primera revolución industrial» (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.1)
Es en la época indicada donde gran cantidad de los autores, llamados actualmente «socialistas utópicos», comenzaron a destacarse al proponer teorías político-económicas revolucionarias para aquél contexto. La mayor controversia y debate existía entre foureristas y sansimonianos.
El autor Blázquez Garbajosa expone que en el caso de Alejo Peyret, las influencias más claras fueron las de Proudhon y Michelet, ya que a ambos les preocupaba la cuestión de la pobreza labriega en Europa y entendían que la solución radicaba en emigrar a América a trabajar tierras vírgenes y no la rotación del cultivo y el desarrollo de la ganadería. (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.133)
Bruchez De Macchi agrega también que Edgard Quinet sería uno de los maestros filosóficos de Peyret con su interpretación histórica y ratifica la influencia de Michelet y su historia francesa como homenaje al liberalismo y a la democracia. (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.1)
En este marco, la autora nos da un panorama aún más amplio del contexto indicando las características de aquella sociedad francesa: «La sociedad se polariza, proporcionalmente a su industrialización, en una burguesía liberal y un proletariado que aspiraba a mejorar su condición y a participar de la riqueza generada por la industria.
Así surgió un amplio espectro de teorías económicas y políticas que pretendieron, cada una a su manera, dar solución a los arduos problemas del momento.
Peyret adhiere, como lo hicieron gran parte de la intelectualidad y los jóvenes de la época, a la república y al liberalismo»
(Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.2)
2) Exilio para su destino colonizador –
La actuación más destacada de Alejo en su Patria fue en el contexto de la Revolución de 1.848, llamada «La primavera de los pueblos». Siendo rey Luis Felipe de Orleans, sus políticas fueron favorables para la alta burguesía, lo que había provocado tensión en la pequeña burguesía y el proletariado urbano. En el año 1.847 estalla la crisis agrícola debido a una seguidilla de malas cosechas, las cuales provocaron una drástica subida de precios en alimentos básicos, afectando a las clases populares y también a la industria, lo que provocó paros obreros.
En este marco, la pequeña burguesía y el proletariado urbano, se aliaron para demandar el sufragio universal. Debido a la gran presión el rey tuvo que abdicar y los revolucionarios proclamaron la II República, presidida por Luis Napoleón Bonaparte. Con la revolución se logró establecer el sufragio universal masculino y fue extendida la libertad de prensa y asociación. El autor Lozano Cámara expone además lo siguiente: «Asimismo se articularon medidas de carácter social: la jornada de 10 horas y la creación de los Talleres Nacionales, para paliar el paro obrero» (Lozano Cámara, J. J. 2010 p.20). Al extenderse este movimiento en gran parte de Europa, la burguesía vio con malos ojos el empoderamiento del sector obrero y le soltó la mano en su revolución.
Fue por este motivo que en el año 1.852, los avances logrados por la revolución son trastocados. Lozano Cámara describe los hechos: «Luis Napoleón dio un golpe de estado y se proclamó emperador (Napoleón III), iniciando una etapa de carácter reaccionario que terminó con las conquistas de la revolución». (Lozano Cámara, J. J. 2010 p.20).
Si bien las luchas democráticas y obreras tuvieron que dar marcha atrás, la experiencia vivida marcó un rumbo que iría a crecer sin que nadie pueda detenerlo. Aún así, aquellos que participaron activamente de la revolución no podrían vivir en paz en aquel contexto reaccionario que comenzaba un nuevo capítulo en Europa y tuvieron que exiliarse. Este fue el caso de Alejo Peyret, quien decide en primera instancia instalarse en Montevideo. El francés trae consigo los ideales republicanos, democráticos y sufragistas, nacionalistas y de consciencia de clase del proletariado. En segunda instancia, Peyret iría a instalarse en su lugar definitivo, donde los esperaba el destino, la República Argentina. En nuestro país, luego de servir como profesor en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay, fue convocado por el presidente de la Nación, Justo José de Urquiza para dedicarse desde 1.857 a los problemas de la Colonia San José, donde desplegaría principalmente los ideales mutualistas de Proudhon en la organización socioeconómica de la misma, del cual traduciría al español en 1.864 su obra “Sobre el Principio Federativo”. En cuanto a la organización social y política, pondría en práctica los ideales democráticos, sufragistas, nacionalistas y republicanos en consonancia con el Estado Nacional y su flamante Constitución, recientemente sancionada. Es aquí, como exponen los autores Canepa y Gariboglio, que Peyret podría materializar lo que en Francia no pudo, proyectando una colonia cuyo sistema económico sería asociativo y cuyo fin sería la prosperidad individual y comunal, pero sobre todo igualitaria. Es así como los autores reflejan en este marco la consonancia de los proyectos de los dos protagonistas de la monografía, tomando al Dr. Gatti, quien expone: «Así fue como Peyret proponía y Urquiza prestaba apoyo. (…) Prueba que Urquiza sabía reconocer y respetar las valiosas iniciativas de su ilustre colaborador». (Cánepa, J.C. y Gariboglio, J.A. 2020 p.65)
Proyecto político de Urquiza (1.854-1.860) y rol de Alejo Peyret.
1) Presidencia de Urquiza, su proyecto nacional inmigratorio, organización del espacio y convocatoria a Peyret –
El General Justo José de Urquiza, una vez lograda la victoria en Caseros, consiguió reunir en Santa Fe a los diputados que sancionaron la Constitución de 1.853. Luego de cinco décadas de disputas acerca de qué proyecto adoptar para el país, la República Argentina pudo confeccionar su Ley central, la cual daría orden institucional y jurídico a la República Argentina. La Constitución imponía la organización federal de la Nación, conjunto a la división tripartita del poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una vez culminada su promulgación se llamó a elecciones en noviembre y en el año 1.854 asumió el primer presidente constitucional argentino, Justo José de Urquiza, quien comenzaría a llevar a cabo las políticas pertinentes a cumplir sus promesas.
Como indica Benvenuto Oscar, sus primeras acciones fueron la creación de ministerios y la convocatoria a elecciones para diputados y senadores. Una vez terminadas las cuestiones político- administrativas puso en marcha su proyecto socioeconómico, el cual tendría como principales componentes el impulso de la educación y el fomento de la inmigración. El autor mencionado narra: «La inmigración y la colonización fueron permanentes preocupaciones del gobierno.
El inmenso territorio que constituía la Confederación Argentina estaba casi despoblado. La Constitución de 1.853, a través de todo su cuerpo orgánico, permite encarar una política decidida tendiente a terminar con el Desierto.»
(Benvenuto, O. 1988 p.153)
Es en este marco que, debido al despoblamiento de las tierras y la falta de hábitos de trabajo en las aquellas que estaban habitadas, el autor expone que Urquiza apoya planes de inmigración en Corrientes, Chaco y Santa Fe a pedido de sus primeros organizadores Aarón Castellanos y Auguste Brougnes.
Como sigue teorizando el autor, Urquiza continúa con la organización jurídico-administrativa del país en el período 1.854-1.857 donde son reglamentadas las leyes de abogados, de la Corte Suprema, tribunales federales y ley de elecciones. Además de esto se fomentaba la creación de vías de comunicación, creación de mensajerías, servicios de carruaje en las provincias del interior y proyectos de ferrocarril posteriormente frustrados por falta de capital. Benvenuto expone sobre estas políticas económicas lo siguiente: «Los tres aspectos fundamentales de organización económica y financiera abordados por el gobierno de Urquiza a través de sus ministerios, especialmente el de Hacienda; fueron:
1. Apertura de la Cuenca del Plata al comercio internacional, a la inmigración y a la colonización; 2.Integración económica y política del territorio nacional mediante el desarrollo de los transportes y las comunicaciones, y 3. Creación del sistema rentístico nacional, provincial y municipal.
Este Ministerio a través de su Ministro Mariano Fragueiro pone en práctica el Estatuto».(Benvenuto, O. 1988 Pp.158-159)
Es evidente que el trabajo en materia organizativa, laboral, industrial y monetaria que debía hacerse era arduo. Es en este marco que Urquiza comprende la necesidad de traer labriegos europeos que le ayuden con el crecimiento económico del país y es por eso que su mencionado apoyo a proyectos de colonias agrícolas se debieron a determinadas razones y con objetivos específicos, los cuales son expuestos por Djenderedjian:»(…) Esa extensividad pecuaria no posibilitaba un gran desarrollo agrícola ni facilitaba las necesarias inversiones en animales refinados. Hacia 1850, entre abundantes rebaños de ganado vacuno, la superficie cultivada con trigo apenas alcanzaba unas 1 800 hectáreas.
(…) el sector, además, tenía serias dificultades de rentabilidad aun para suplir el corto y cercano consuma local. Es en ese contexto que se intentara encarar la formación de colonias agrícolas con motivaciones estratégicas: no solo para asegurar el control del territorio y aumentar a largo plazo su población, sino también para apuntalar los abastos».
(Djenderedjian J. C. 2007 p.134)
Aportan en este sentido también los autores David Rodríguez y Soraya Flores, exponiendo lo siguiente: «Durante la segunda mitad del siglo XIX, el espacio rural rioplatense fue lugar de diversos cambios operados en las esferas socioeconómica y política-institucional en el marco de la expansión del capitalismo agrario pampeano. Éste presentó pautas y ritmos de transformación heterogéneos, que se fueron definiendo según las múltiples experiencias locales y regionales.
Sin duda, una de las claves cardinales para comprender este proceso de expansión regional y particularmente el desempeño económico del mundo rural entrerriano durante este período fue el proceso de formación de colonias agrícolas que tuvo lugar desde mediados de 1850 hasta principios de 1890, momento en el cual el ciclo fundacional colonizador comenzó a contraerse»
(Rodríguez, D.- Flores, S. p.2)
Dentro de estos proyectos impulsa el que nos ocupa, la colonia San José, en su provincia, Entre Ríos, cuando los inmigrantes saboyanos, piamonteses y valesanos de 1.857 ven frustrada su llegada a Corrientes. Urquiza, si bien ya consolidado en el poder nacional y en cuanto a su patrimonio territorial, no vio con malos ojos la creación de la Colonia en sus tierras, lo cual iba a generarle intereses particulares. Esto coincide con lo que expone Djenderedjian, y por esta razón, los proyectos que menciona fueron apoyados por los gobiernos, los cuales al menos en el caso analizado «entregarían la tierra gratuitamente, y habrían de construir la infraestructura de la colonia». No coincide con el caso de otras colonias que menciona en el apartado de «Colonización estratégica y militar» en los objetivos empresariales privados ni militares que proyectaban otros caudillos a fin de afianzar sus tenencias, sobre todo hasta principios de la década de 1.850.
Para concretar el proyecto predilecto de Urquiza la Colonia San José, el presidente, quien había estado interesado en contactar intelectuales nacionales e internacionales como expone la autora Sara Elena Bruchez De Macchi, decide entregar el liderazgo del mismo a Alejo Peyret. Así lo relata Celia Vernaz, tomada a su vez por los autores Canepa y Gariboglio: «En 1.857, por pedido expreso de Urquiza, se hizo cargo de la Administración de la Colonia San José, fundada con colonos suizos, franceses y piamonteses. Pudo plasmar entonces sus ideales sobre colonización, organizando un núcleo poblacional junto al cual pasó la mayor parte de sus años vividos en la Argentina».
Y siguen narrando los autores: «Fue de 1857 a 1864 Juez de Paz. Se desempeñó como Administrador y Director de la Colonia San José, Comisario, Presidente Municipal, Oficial del primer Registro Civil, de 1866 a 1869 dirigió la Mesa de Estadística de la Provincia, entre muchas otras ocupaciones». (Cánepa, J.C. y Gariboglio, J.A 2020 p.60).
Las razones por las que el Presidente elige al prohombre francés son evidentes. Como fue expuesto anteriormente, Alejo ya tenía un largo historial de defensa no sólo intelectual y teórica sino también a través de la militancia activa y revolucionaria de los mismos ideales que habían sido consagrados en la Constitución Nacional, los cuales le valieron el exilio. Además de coincidir con la República, con la democracia y demás valores liberales, tenían la misma visión en lo que respecta a la inmigración. Ambos creían que los inmigrantes europeos irían a resolver los problemas socioculturales y económicos que atravesaban al país. Esto está más que comprobado, pudiendo citar al mismo Peyret, al que recurro de segunda fuente a través de los autores David Rodríguez y Soraya Flores: «La población [europea]… resolverá naturalmente, de por si los problemas políticos y administrativos con que tenemos que luchar, asegurando la pacificación definitiva […] y desarrollando todos los gérmenes de la riqueza, de sociabilidad y de moralidad que son necesarios para la construcción de una nación verdadera.» (Rodríguez, D.- Flores, S. p.17). Además Urquiza y Peyret veían urgente la necesidad de cambiar la actividad pastoril simple de los pobladores entrerrianos por una máquina productora agropecuaria de parte de los inmigrantes calificados que trabajen en sociedad, así lo propone el mismo Peyret a quién cito por segunda vez tomando a los autores David Rodríguez y Soraya Flores: «la sociabilidad no tiene como verificarse, la soledad engendra los vicios que en todas partes la acompañan, desaparece el estímulo moral, el talento se embota, la inteligencia se aniquila y queda el pueblo momificado en la segunda o tercera etapa de la civilización, en el pastoreo […] la agricultura sola puede concluir con las agitaciones de la vida nómade y las costumbres vagabundas […].» (Rodríguez, D.- Flores, S. p.17).
Es de esta forma como, en palabras de la autora Sara Elena Bruchez De Macchi: «En 1857 el general Urquiza le encargó la organización de dicha colonia, de reciente fundación en campos de su propiedad, en Entre Ríos. A fines de julio de ese año, Alejo Peyret se hace cargo de la organización y administración de la flamante colonia, totalmente consustanciado con la política inmigratoria del fundador. A partir de entonces el novel administrador despliega una actividad sin límites y sin interrupciones. Solicita, reclama, exige lo indispensable para satisfacer las necesidades crecientes de la colonia y, Urquiza, personalmente o por mediación de sus secretarios, brinda su apoyo material y moral a la empresa».(Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.3)
Puede decirse en este sentido que el proyecto de Peyret no iba a tener un carácter anti-sistémico como sí podría haberlo tenido en Europa, la cual estaba dominada por la burguesía en el marco de la cada vez más creciente revolución industrial, sino que la Colonia San José le serviría a Urquiza para dar provecho a sus tierras y además como lo pensaba al principio, un emporio productivo a nivel nacional. También le sería útil al mismo Peyret para materializar sus ideas en consonancia con el orden Constitucional e iba a ser provechosa, en última instancia también, a los inmigrantes, los cuales estaban acostumbrados a trabajar de forma asociada y lo iban a necesitar en un contexto de características biomáticas desconocidas a las que debían adaptarse y sería más sencillo hacerlo en conjunto.
2) Contexto europeo proclive a la inmigración
–
En el marco del proyecto inmigratorio impulsado por el Presidente Urquiza, es esencial mencionar también que el mismo pudo ser llevado a cabo debido a un Contexto europeo proclive a la inmigración. El Libro del Sesquicentenario de la Fundación de la Colonia San José, elaborado por varios escritores locales con motivo del aniversario número 150 de su fundación, expone las causas del por qué de la inmigración masiva desde Europa: «El trabajo era escaso, principalmente para los que vivían en las montañas; la naturaleza se presentaba indomable, con inundaciones, aludes, avalanchas; el enfrentamiento entre católicos y protestantes; las guerras eran casi constantes; familias numerosas, buscaban un futuro para sus hijos; la propaganda de las casas contratistas que apoyaban la emigración hacia América, con beneficios económicos, también por simple aventura». (2007 p.23).
Pero el autor Aguirre, si bien ratifica con las cifras el aumento de inmigración en el período estudiado, expone las siguientes características sobre la misma: «en los diez años comprendidos entre 1855 y 1866, la inmigración ha aumentado de una manera lenta, pues, en 1866, ingresan al país 13696 inmigrantes, cifra que en 1857 era de 4951, lo que nos da un aumento en un decenio de 8745 habitantes inmigrantes. (Aguirre, J. 1916 p.111). Esto confirma la teoría del autor Blázquez Garbajosa, quien caracteriza a la inmigración que pobló la colonia San José como «inmigración espontánea», es decir, no planificada, no artificial como fue por ejemplo la de los contingentes recibidos en el proyecto colonial de Brougnes (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.10). Aún así, esto no quita que hayan sido aceptadas y posteriormente apoyadas por el estado a través de las casas contratistas europeas y que luego el recibimiento y el orden colonial lo hayan sido también.
Es así como se daría la inmigración europea y se cumpliría con los ideales de la Constitución de 1.853, artículo 25: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea, sin que pueda restringir, limitar ni cargar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino a los extranjeros que vendrán, con el propósito de trabajar la tierra, mejorar las industrias, introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
Los inmigrantes que irían a habitar la Colonia San José, salen del puerto del Havre el 22 de marzo y llegan a Buenos Aires el 24 de mayo de 1.857, teniendo como destino original la provincia de Corrientes. La razón por la que se asentaron finalmente en Entre Ríos es narrada por el mismo Peyret a quien tomo del autor Blázquez Garbajosa: “La Colonia de San José data de 1857. Fue algo improvisado, por decirlo así, por el General Urquiza, con familias que primitivamente estaban destinadas a la provincia de Corrientes. Habiendo sido considerado por ésta el contrato como caduco, estas familias le fueron ofrecidas al General Urquiza quien, en un gesto de deber humanitario, las aceptó inmediatamente y las estableció en una de sus más hermosas “estancias”. (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.143)
Estas mencionadas tierras eran el actual Ibicuy, pero el agrimensor encargado de delimitar las parcelas Thomas Sourigues, constató de forma instantánea que aquel lugar no era propicio para la instalación de una colonia debido a que era inundable. Por este motivo se volvió a comunicar con Urquiza y este le autorizó a buscar otro sitio en sus tierras. Sourigues escogió un lugar llamado calera de Espiro (cantera de piedra de cal) en que las familias desembarcaron el 1 de julio de 1.857.
Colonia San José, experiencia de mutualismo proudhoniano y democracia en consonancia con el Gobierno Nacional.
1) Experiencia de la Colonia San José, reflejo fiel de los ideales de sus líderes:
a) Una vez acordado que Urquiza les daría espacio a aquellos colonos para que se asienten, comenzó el trabajo de Alejo Peyret. En primera instancia, como narra Adrian Blázquez Garbajosa tomando a Peyret «Hubo que improvisar todo. Los inmigrantes encontraron refugio bajo los árboles confeccionando una especie de tiendas de campaña con las sábanas y mantas que llevaban, sirviéndose igualmente de los cofres y cajas que traían; cazaban para alimentarse aunque pronto se les aprovisionó de carne, galletas y harina de mandioca. Las cien primeras familias instaladas eran en mayoría de origen suizo, del Cantón de Valais y de Berne; había igualmente algunas familias originarias de Saboya y tres o cuatro provenientes de Alemania». (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.143). Ante esto, Urquiza les presentó sin demora el proyecto de colonia a través de un contrato privado de 22 artículos que debían firmar a fin de esclarecer la política agraria que sería llevada a cabo. Blasquez Garbajosa explicita los detalles del contrato: «Cada familia recibía 16 cuadras de tierra (cerca de 27 ha.), 100 pesos para la adquisición de bienes de primera necesidad, así como simientes, 4 bueyes, 2 caballos, 2 vacas lecheras, madera para la construcción y madera para calentarse y cocer los alimentos, carne y harina de mandioca. Cada familia podía abrir una cuenta bancaria y disponía de un plazo de cuatro años para pagar sus deudas al representante de Urquiza.
Los colonos se comprometían a respetar las leyes establecidas por la administración de la colonia. No obstante, no eran propietarios de sus respectivas producciones y de los beneficios que realizaran sino una vez reembolsadas las deudas que les hipotecaban. Podían, sin embargo, vender sus parcelas con la condición de asegurarse antes de la solvencia del comprador»
(Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.144)
Sobre castigos por abandono y las características del trabajo, el autor expone lo siguiente: «En caso de abandono no autorizado de la colonia, perdían todos sus derechos y debían pagar una multa de 200 pesos. Los hombres estaban sometidos a trabajos de interés general en beneficio de la colonia, trabajos que no podían, sin embargo, representar más de 20 días al año». (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.144)
En este sentido, la autora Guzzo Conte-Grand, tomando a Guillermo Wilcken, aporta lo siguiente sobre la empresa de Urquiza, diciendo que el objetivo fue: “favorecer a hombres industriosos […] con el objeto de impulsar el progreso […] del país.” En este marco, de las posesiones de Urquiza “(…) Se entregaron parcelas relativamente extensas para favorecer el crecimiento económico y que los descendientes de quienes las habían obtenido pudieran tener en ellas una fuente de trabajo y recursos. Estas parcelas fueron distribuidas entre los colonos a quienes se les dio la oportunidad de convertirse en propietarios con el fruto de su trabajo.
La colonia originaria comprendía una extensión de alrededor de tres leguas, encerradas entre los arroyos La Leche y Perucho Verna. A cada familia se le dio una concesión. En la distribución se hicieron secciones según los idiomas”. (Guzzo Conte-Grand, C.2013 p.14).
También explica Guzzo Conte-Grand que los colonos fueron proveídos de “dinero, útiles de labranza, semillas, animales y alimentos” pero que el sistema de devolución a 4 o 5 años entregando la tercera parte de la cosecha más tarde cesó y sucedió que “(…) los colonos tuvieron que comprar las concesiones al precio de 16 pesos fuertes la cuadra, lo cual representaba una suma de 256 pesos, pagaderos en 3 o 4 anualidades”.
(Guzzo Conte-Grand, C.2013 p.15)
Veremos que luego de la organización primigenia de la colonia, Urquiza delegó a Peyret la administración de la misma para que él asegurara su desarrollo con libertad, en el marco de cumplimiento de las pautas del contrato que libremente firmaron los colonos y Urquiza. En estas características podremos ver la organización de Peyret basada en dos conceptos centrales de la teoría de Prouhdón, intelectual que vivió en el período 1.809-1.865 y había influenciado al francés administrador de San José. Estos eran, según teoriza el autor González Abrajan, los conceptos de AUTORIDAD-LIBERTAD en donde «la libertad hace de la autoridad y del gobierno algo gradualmente superfluo, permitiendo de esta manera al individuo asociarse con sus semejantes de mutuo acuerdo y en condiciones de absoluta libertad e igualdad”
(González Abrajan, M. 2011 Pp.3 y 4).
Y además el concepto de FEDERALISMO, en el cual se pretende “(…) no sólo descentralizar el poder político y hacer que el Estado central se disgregue en las comunas, sino también, y ante todo, descentralizar el poder económico y poner la tierra y los instrumentos de producción en manos de la comunidad local de los trabajadores.(…)“ (González Abrajan, M. 2011 p.6 ). Aquí coincide además con el proyecto Constitucional del presidente Justo José de Urquiza en cuanto al Federalismo que consagraba la Ley máxima recientemente sancionada. Esta imponía un orden de Estado Nacional central, pero que a su vez delegara ciertas facultades de gobierno a las provincias, cuyo poder se repartiría de forma tripartita (ejecutivo, legislativo y judicial) y sancionando sus propias constituciones y leyes orgánicas.
La colonia San José entraría en este esquema y sería favorecida por una autonomía protegida por el marco Constitucional y en ese sentido adoptar la tercera característica que Peyret le dio inspirado en Prouhdón, el MUTUALISMO. Esta última hacía que la Colonia esté «fundada en la reciprocidad —mutualidad—, garantiza el goce de igualdad de derechos a cada cual a cambio de una igualdad de servicios. El promedio de tiempo empleado en la elaboración de todo producto, da la medida de su valor y es la base para el intercambio. Por este procedimiento, al capital se le priva de su poder usuario y se ata completamente al esfuerzo de su trabajo. Poniéndosele así al alcance de todos, deja de ser un instrumento de explotación”. (González Abrajan, M. 2011 Pp. 24 y 25). Al principio la producción fue para saldar las deudas de lo recibido sin intereses y en un marco productivo agropecuario de beneficio para el conjunto de los colonos, en donde la relación servicio a la comunidad e igualdad de derechos era justa y donde cada uno, por su aporte al conjunto, podía disfrutar de sus bienes, ganar dinero y hasta colocarlo en el banco sin caer en un modelo de usura y privilegios de unos sobre otros.
En el marco del Principio Mutualista que poseía la Colonia San José, teoriza también la autora Guzzo Conte-Grand: “Se establecieron restricciones al derecho de propiedad. No se podía vender ni comprar un lote sin el consentimiento de la administración, que velaría para que las nuevas familias reunieran los requisitos y garantías acordes a las normas y espíritu de la colonia. Se impuso a los colonos la obligación de contribuir con su trabajo personal para realizar algunas actividades que la administración considerara que eran importantes para el interés general de la colonia. Se observa que la administración en un sentido defendía los derechos de los colonos y en otro los educaba, creando en ellos un sentimiento de unión y solidaridad”. (Guzzo Conte-Grand, C.2013 p.16).
El mutualismo como sistema desarrollado en la Colonia San José está en concordancia también con el teorizado por el autor Pere Solà i Gussinyer, el cual caracteriza al mismo como una “forma colectiva de organización social para conseguir, en común, fines que no se pueden lograr individualmente, sino mediante el esfuerzo y los recursos de muchos. A la organización que resulta -la mutualidad- le corresponde hacerse cargo de las consecuencias negativas de la consumación de los riesgos a cada uno de los socios en particular, siempre que todos ellos contribuyan solidariamente a soportar los efectos negativos de los riesgos posibles a otros miembros. La actividad aseguradora necesita un número suficiente de socios para que se produzca la imprescindible dilución de los riesgos que asume la organización voluntaria”. (Pere Solà i Gussinyer, 2003 p.177). En la Colonia San José, la producción individual favorecía el crecimiento del conjunto y la generación de riqueza que iba a permitir pagar deudas propias y ayudar a los demás colonos a pagar las suyas por mantener autoabastecida a la Colonia y hacerla crecer en aras del posterior contacto exterior. También coincide en la finalidad que expone el mismo autor en la mayoría de los proyectos mutualistas latinoamericanos, el cual era «(…) disponer de medios económicos ante contingencias particularmente difíciles. Por ello dice que se las ha definido como “expresión organizativa de protección de un grupo social” frente a un medio hostil. Es decir, expone que tenían el objeto de proveer “seguridad social” “(Pere Solà i Gussinyer, 2003 p.181). Los colonos se sintieron cómodos con este sistema ya que el trabajo solidario al que estaban acostumbrados en Europa, les favorecía para protegerse ante un contexto desconocido, un país a cuyas características naturales debían acostumbrarse y comenzar a crecer social y económicamente.
El proyecto coincide también con los conceptos que Peyret adquirió por su influencia del intelectual Michelet (1798-1874) de Liberalismo y Democracia. Esto ya que, como teoriza el autor Blázquez Garbajosa «Para defender el interés colectivo de la colonia –en vías de convertirse en un pueblo- y como lo preveía el artículo 14 del contrato, los colonos podían elegir un Consejo municipal compuesto de 5 miembros. Tenía éste, como principal función, presentar a la Administración el conjunto de observaciones emitidas por los habitantes de la colonia sobre el reglamento, así como todo tipo de propuestas u otras medidas de utilidad pública. En caso de necesidad, el Consejo podía dirigirse directamente al General Urquiza. Este proceso de elección, que hacía participar directamente a los colonos en la gestión de la colonia, permitiría a su vez la expansión de los ideales democráticos tan caros a Peyret y que éste consideraba como uno de los principales beneficios aportados por la inmigración europea a la nueva República Argentina. Es así como, en 1861, el Consejo municipal, compuesto por entonces de 12 miembros, solicitó del General Urquiza la implantación de leyes, justicia y tierras que regularan la actividad ganadera». (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.18) Los derechos democráticos consagrados por la Constitución Argentina y los derechos y garantías que les correspondían, fueron cumplidos en la Colonia San José, en otra evidente prueba de la compatibilidad de los proyectos de Urquiza y Peyret. Con la pujanza de los colonos y la gestión de su líder, los derechos representativos-democráticos y de administración federal siguieron creciendo a tal punto de que, como continúa narrando Blázquez Garbajosa «El perfecto desarrollo de la colonia, bajo la tutela de Peyret, desembocó en la creación, de acuerdo con la Constitución Provincial de 1860, de la Municipalidad de la Colonia San José el 11 de agosto de 1863, realizándose el 3 de octubre de ese mismo año las primeras elecciones municipales». (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.145)
Habiendo analizado las características propias de la Colonia San José a través de la gestión de Alejo Peyret, podemos observar, tomando a Blázquez Garbajosa, que el francés trajo sus ideales político-económicos a nuestro país y vio una oportunidad excelente para aplicarlos en la Colonia San José.
Habiendo expuesto también que Alejo estaba preocupado por la miseria de los labriegos europeos, a causa de la influencia de Proudhon y Michelet, vio en estos inmigrantes y la conformación de la Colonia, una oportunidad de mejora en las condiciones de vida de los labriegos y como contraparte también un desarrollo rápido de la economía argentina (Blázquez Garbajosa, A. p.133).
Es así que el teórico francés adaptó su proyecto al contexto político Federal existente desde la sanción de la Constitución en 1.853 y específicamente a los objetivos de Urquiza de poner a trabajar sus tierras en Entre Ríos; entendiendo de que sería lo mejor para los colonos. (Blázquez Garbajosa, A. Pp.142 y 143). En este marco, ambos vieron ventajas en este proyecto y pudo ser concretado.
b) Similitudes y diferencias con otros proyectos de socialismo utópico, el Falansterio de Durandó:
En cuanto al Falansterio de Durandó, los profesores Walter Maidana y Ariel Bessón[1]
relatan que «La figura central de esta historia es la de Juan José Durandó, un inmigrante del Cantón de Vaud (Suiza) que llegó al puerto de Montevideo en 1874, para instalarse días después, en lo que se conoce como Colonia Nueva, en cercanías de San José. Influenciado por una creencia espiritista y de sanación, la cual ejerció abiertamente en Europa en donde era conocido como «El Mago de Salvan», Durandó reunía seguidores en cualquier lugar que transitaba gracias a su oratoria y a las ideas de cooperación comunitaria que transmitía. A mediados de los 80′ (siglo XIX) logró formar el «Establecimiento Agrícola Industrial de Juan José Durandó» en Colonia Hugues, un complejo productivo que logró casi un total autoabastecimiento gracias al trabajo de los miembros de la comunidad». Podemos ver en primera instancia la diferencia de que la organización llevada a cabo por Durandó comienza 17 años después de la Colonia San José y a través de la libre iniciativa de este inmigrante suizo, es decir, sin estar amparado por un proyecto político estatal como lo era el caso de la Colonia San José.
Siguen exponiendo que el proyecto de Durandó influenciado por Fourier «proponía crear una comunidad de 1.620 personas en donde cada uno de sus integrantes conviviera en comunión con sus deseos y habilidades para hacer funcionar una sociedad agrícola. La falange, era concebida por Fourier, como un conjunto de personas que se unían tras un mismo propósito, a las cuales, por pertenecer a la organización, les correspondía realizar una serie de trabajos determinados para llevar adelante la producción». Puede hacerse una analogía entre los objetivos de cooperación y producción agrícola de interés común en el falansterio y en la Colonia San José, mas no en cuanto a la cantidad determinada de personas, en la cual un Falansterio era algo minuciosamente predeterminado, no siendo así en la colonia inspirada por Peyret.
Continúan exponiendo sobre Durandó «realizó su propio «falansterio» en la Colonia, el cual se emplazó en un predio de aproximadamente 200 hectáreas que, según se estima, las consiguió a través de una «venta» de tierras que le hizo uno de sus adeptos. A mediados de los 80 (s. XIX) se instaló allí el primer contingente de 26 adultos provenientes de Europa, el cual no se sabe a ciencia cierta cómo arribó al paraje rural de Colonia Hugues.
Luego, entre 1888 y 1895 llegaron muchas personas más, contabilizándose una convivencia aproximada de más de 100 individuos entre niños y adultos (…)»
En este sentido, vemos una diferencia clara ya que las tierras de la Colonia San José eran del General Urquiza y el recibimiento de los colonos y su instalación fue llevado a cabo a través de un proceso organizativo que es conocido por los historiadores y fue expuesto arriba.
Continúan: «El contrato ofrecido por Durandó era en principio simple: brindaba trabajo, comida, techo, vestimenta y educación, a cambio de que las personas le cedieran todos sus bienes, los cuales pasaban a la órbita de la comunidad. Él no realizaba tareas rurales en el establecimiento, ya que se encargaba de la logística y la organización del trabajo, el cual se ejecutaba en base a tres estrategias: una férrea disciplina; un grupo de élite conviviente que lo secundaba en sus decisiones; y una gran admiración religiosa generada hacia su persona, la cual estaba fundada en una supuesta comunicación espiritual con Dios y la realización de curaciones». Es claro que la admiración cuasi idolátrica y de extrema pleitesía que vivió Durandó no fue experimentada por Peyret, el cual se limitó a la organización socio-productiva de la Colonia, aunque desde un rol cercano con los inmigrantes asentados. Además, si bien Alejo Peyret se encargó de visar la evolución social y productiva de la colonia, no tenía un séquito elitista que se encargara de asegurar el desempeño de la misma a través de un conjunto de decisiones unipersonales y autoritarias, legitimadas en su poder de convencimiento oral y hasta místico, como era el caso de Durandó. Tampoco sucedió en la Colonia San José que los colonos entreguen absolutamente todos sus bienes, es más, fueron provistos de sustento y medios para el trabajo como también la tierra para que, una vez pagada la deuda, puedan poseer la propiedad privada de la tierra y producir con ella para autoabastecerse y proyectar la producción para el comercio exterior.
Narran: «Por las labores, los trabajadores no recibían ningún tipo de retribución económica, hecho por el cual Durandó tuvo más de un cruce con la ley, ya que caía sobre él la sospecha de esclavitud. Si bien esto nunca se pudo comprobar, porque las personas que allí permanecían aseguraban que él les prestaba sus propias herramientas para realizar el trabajo y que a cambio ellos tenían lo suficiente para vivir, se evidenció a través de diversos documentos, que quienes decidían abandonar el establecimiento lo hacían sin nada, y que en varias oportunidades, por esto mismo la gente regresaba». Esto no era así en el caso de la Colonia San José, ya que se podía vender la tierra y abandonar la colonia con previo aviso sin perder sus bienes.
Exponen: «La economía en el «Falansterio» se basaba en una constante producción para la comercialización y el autoabastecimiento». En el caso de la Colonia San José sabemos que la misma tendría contacto con el puerto de Colón para la comercialización y, si bien el nivel de éxito de la misma será expuesto más adelante, existió contacto externo además del rol auto abastecedor que tenía la Colonia.
En última instancia, teorizan: «En el establecimiento había un edificio principal donde se encontraba un gran comedor comunitario y otro comedor que era para la elite, invernaderos con una amplia variedad de productos de huerta, tres molinos con diferente sistemas de tracción (uno a malacate, uno a viento y uno mixto), jardines y plantaciones, depósitos de almacenaje, talleres de herrería y carpintería, varios cuerpos de dormitorios y baños con agua corriente». En la Colonia San José, si bien muchas actividades podían hacerse en conjunto, la vida privada era llevada a cabo por las familias en sus aposentos, como fue expuesto arriba.
Los autores terminan relatando que, si bien en un principio las ideas centrales de Durandó provinieron de Fourier, luego se alejó mucho a su proyecto teórico para construir en Hugues lo que a posteriori sería denominado como «familisterio», aunque la experiencia sirve para contrastarla muy bien con la de la Colonia San José por su proximidad espacial y temporal. Con esto, podemos finalmente inferir la idea de colonia en la época: “Organización agrícola-ganadera en donde un conjunto de personas firman un contrato para asentarse en un territorio geográfico determinado y, a través del desarrollo económico del mismo, ir obteniendo la propiedad de los terrenos y de los medios de producción. La misma posee un administrador que le puede dar una organización sociopolítica y económico-productiva libre, en el marco del respeto del contrato firmado con el dueño de las parcelas y/o en el marco jurídico-legal y constitucional del estado donde es desarrollada”.
2) Colonia San José, éxito socioeconómico interno y problemáticas en su objetivo externo.
Habiendo analizado en profundidad las características de la Colonia San José, las cuales llegan a ser mejor comprendidas en comparación a la experiencia del familisterio de Durandó; habiéndonos detenido también en los ideales filosófico-políticos que fueron la columna vertebral de la misma y que fueron posibilitados por el contrato con el que fue organizada la Colonia; abordaremos en el apartado siguiente el nivel de éxito que obtuvo y si fue eficaz para los objetivos con que se ideó.
Es imprescindible explicar en primera instancia que la Colonia San José y su ínclito líder tuvieron que lidiar con problemáticas de distinta índole. En primera instancia, como narra la autora Bruchez de Macchi, para el progreso de la Colonia era nodal que su población esté acostumbrada fundamentalmente al trabajo de agricultor, pero también a otros oficios, con lo cual fue positivo el arribo de colonos que aportaron siendo albañiles, maquinistas, herreros, panaderos, etc. Aún así, uno de los más complejos dramas era que un importante sector se mostró remiso a llevar a cabo las mencionadas actividades debido a que eran cazadores de gamuza, encuadernadores, decoradores o relojeros, entre otras actividades.
Lo que había sucedido es que, al no urdir el plan inmigratorio en clave del tipo de trabajo que debían conocer los colonos, muchos de ellos emprendieron viaje siendo engañados acerca del trabajo que les era solicitado y el principal culpable de esto eran las casas contratistas o agentes inmigratorios que llevaban a cabo su trabajo: «(…) con descuido del aspecto humanitario de la empresa (y) cometían toda suerte de abusos y no vacilaban en engañar a los incautos quienes recién al llegar a destino advertían la estafa de que habían sido víctimas«. (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.5).
En este sentido, una buena parte de los colonos «transfirieron sus derechos y abandonaron el lugar para radicarse en las poblaciones más cercanas como Uruguay y Paysandú o fueron a buscar trabajo al Saladero Santa Cándida, propiedad del General Urquiza». Y esto podía llevarse a cabo ya que «El artículo 7° del contrato estipulaba la obligación de los colonos de permanecer en el establecimiento, de ahí que Peyret diera cuenta de algunos abandonos que se autorizaron en beneficio de la colonia». (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.5).
En este marco, la autora explicita que el sostenimiento y éxito interno de la colonia, hubiera sido imposible sin la «oportuna y acertada intervención de Urquiza» el cual «permitió la continuidad de la colonia que de otro modo se hubiera malogrado. Hubiera significado incorporar inmigrantes y no arraigar colonos». (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.8). Es aquí que vemos este binomio: organización estructural en términos federales y democráticos de la Colonia junto a una dependencia económica de Urquiza.
Ante otros conflictos, Peyret no vaciló en alzar la voz a Urquiza y otras autoridades en defensa de los intereses de los colonos, por ejemplo, como sigue narrando Bruchez de Macchi, para la extensión de las parcelas dadas a los mismos, las cuales en principio, eran demasiado pequeñas para la explotación que se pretendía llevar a cabo y aún más si luego debían subdividirse por cuestiones de herencia.
En cuanto al desarrollo de la Colonia, Peyret sabía que el autoabastecimiento de la misma debía ser llevado a cabo urgentemente en el sentido de que los primeros alimentos de los que fueron aprovisionados, principalmente la carne vacuna, la cual les causaba repulsión (sólo consumían leche) o la fariña, luego reemplazada por galletas, que comenzó a escasear, sumadas a las cuestiones burocráticas que retrasaban la llegada de los mismos, iban acrecentando el descontento de los Colonos que, apiñados, hacían de Alejo el «receptáculo de todas las protestas» y hacían crecer las probabilidades de fracaso de su colonia.
Es por esto que Peyret, no dejándose amedrentar por los copiosos conflictos que iban acumulándose periódicamente, concreta uno de sus principales proyectos, el cual nos narra la autora Bruchez de Macchi: «Propicia entonces que se utilice la propia producción de maíz de la colonia que, además, sería más barata que la provisión de mandioca o de galleta pues se evitarían los transportes. El mismo General Urquiza no tendría que hacer tantos desembolsos, y, además, porque “la industria local debe siempre preferirse a la extranjera”.
El plan proteccionista de Peyret fue aceptado desde el momento que beneficiaba a ambas partes. Desde entonces la colonia comenzó a consumir su producción de maíz, con lo que se dio término al conflictivo suministro de fariña y galleta». (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.12).
La acción organizadora de Peyret fue llevada a cabo también en cuanto a la división de tareas con respecto a las habilidades que traían los colonos desde sus respectivas patrias, expone Guzzo Conte-Grand: «Las primeras cien familias se establecieron entre agosto y septiembre de 1857 en un terreno ondulado, excelente para la cría de ganado, con variedad de suelos que se prestaban para todo tipo de cultivo. Los valesanos que tenían mayor experiencia en las actividades ganaderas, se orientaron a la cría de animales vacunos, y se dedicaron a elaborar productos de la leche, manteca y quesos. Los saboyanos trabajaron con mayor laboriosidad en las tareas agrícolas».
Hacia el segundo año de existencia, la Colonia era un éxito y Urquiza decide ampliarla: «Urquiza envió un agente especial para buscar 200 familias más, que llegaron entre el mes de diciembre de 1859 y octubre de 1861”. En estos contingentes vinieron grupos inmigrantes de las mismas regiones europeas de 1857, pero la novedad fue que el agente introdujo la inmigración piamontesa que según Alejo Peyret “es laboriosa y económica, siendo por este motivo, la que más ha prosperado” «. (Guzzo Conte-Grand, C. 2013 p.15).
En cuanto a las condiciones naturales, la autora también explicita que ayudaron a la concreción de la Colonia: «Entre los factores positivos que cooperaron con la expansión fue la disponibilidad de agua proveniente de los arroyos y de pozos con agua de muy buena calidad a la que se alcanzaba de 10 a 20 varas de profundidad y la proximidad a los montes de la costa del rio Uruguay, donde los colonos podían proveerse de maderas y leñas sin mayores limitaciones» (Guzzo Conte-Grand, C. 2013 p.17).
Estas condiciones, hicieron posible que la Colonia San José no sólo sea exitosa en cuanto a su provisión interna, sino que también sea proyectada en una primera instancia como emporio productivo para la exportación a través del Puerto de la ciudad de Colón, la autora narra: «En 1863, con la fundación de la ciudad-puerto de Colón, la colonia San José se integró al espacio nacional accediendo a una vía de comunicación fluvial que le permitió el intercambio de bienes y la salida de sus productos. La ubicación geográfica de la colonia le dio una ventaja relativa por su proximidad a dicho puerto, que le permitió una permanente comunicación con Paysandú, Concepción del Uruguay, Concordia, Salto, Gualeguaychú» (Guzzo Conte-Grand, C. 2013 p.17).
Es así como la Colonia seguiría en crecimiento, y la autora narra que el censo de 1.869 da testimonio de ello, como también los informes de Guillermo Wilcken y de Alejo Peyret, que se refieren a los años 1.872 y 1.874. La producción de pollos, gallinas y huevos seguiría creciendo y sería enviada por vía fluvial incluso hasta la ciudad de Buenos Aires. También existió una incorporación de tecnología disponible en la época y se desataca la construcción de Molinos y la producción de la miel. Pero todo esto iría funcionando a largo plazo, cuando ya Urquiza no pudo vislumbrar su proyecto ya que estaba inmiscuido en asuntos bélicos nacionales y luego acontecería su fallecimiento el 11 de abril del año 1.871 en su residencia en el marco del conocido atentado que sufrió.
En síntesis, habiendo brindado estos argumentos, puede afirmarse que la Colonia San José significó un éxito socioeconómico interno. Pero aún así, también puede argumentarse que, si bien logró conectar su producción con otros asentamientos nacionales mediante la vía fluvial, tuvo problemáticas en su objetivo externo debido a los argumentos que a continuación se describen.
Más allá de los obstáculos que tuvo que vivir la Colonia San José en el contexto de su génesis, los cuales fueron expuestos tomando a la autora Bruchez De Macchi, también la Colonia tuvo problemas debido a la cuestión climática y geológica. La autora se diferencia en este sentido con Guzzo Conte-Grand y expone lo siguiente tomando como referencia al fundador de la Colonia San Carlos en 1.872: «los bajos rendimientos de las cosechas de San José se deben, no sólo a las concesiones pequeñas, sino a la configuración del suelo pues mientras en Santa Fe la capa espesa de tierra vegetal es uniforme en toda la extensión de la colonia, en San José no ocurre lo mismo ya que en partes aparece mezclada con arena o arcilla de modo tal que los rendimientos son desparejos y “lo que beneficia a uno puede no hacerlo al otro» « (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.9). Y afirma esto tomando como referencia a Charles Beck-Bemarc y también al mismo Alejo Peyret. Y agrega: «Algunos de estos colonos, desalentados por las limitaciones materiales de las propiedades, se lanzaron a la búsqueda de condiciones más estimulantes y se establecieron en otras colonias». «Parte de los pobladores se fueron dispersando y se alejaron a lugares que ofrecían mejores oportunidades materiales aun a riesgo de encontrar inseguridades mayores como era el problema del indio, presente en algunas colonias santafesinas y chaqueñas pero ajeno a la colonia San José» (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.9).
Por último, otros desafíos más serios que menciona la autora son, no tanto la adaptación al clima y al paisaje, sino a las particulares características del país como la alimentación y la coexistencia con la vida rural; como fue mencionado anteriormente, pero que Alejo Peyret con mucho tesón pudo resolver.
Pero todo lo expuesto aquí no conforma los argumentos principales para afirmar que la Colonia sufrió inconvenientes con sus objetivos exteriores. Los argumentos de mayor peso serán expuestos tomando en primera instancia, al autor Djenderedjian. El proceso Colonizador en que estuvo enmarcada la experiencia de la Colonia San José, es llamado por el autor «COLONIZACIÓN AUTOCENTRADA», y lo adscribe al período 1.857-1.864. En este sentido, el autor nos dice que «La fundación de San Carlos, en Santa Fe, en 1858, con inmigrantes alemanes y suizos, y la de San José, el año anterior en Entre Ríos, marcaron puntos de inflexión en el proceso». Esto debido a los cambios en cuanto a «las formas de organización y gestión concretas del proyecto: por vez primera, todos los preparativos necesarios se hicieron antes de la llegada de los colonos; la administración se ocupó de dirigir rígida y escrupulosamente los trabajos, llevando diarios de los mismos, siguiendo la situación familia por familia, elaborando censos periódicos e intentando resolver los problemas que se presentaban.
No solo se limita a distribuir semillas, instrumentas de labranza y animales para esperar luego el resultado; por el contrario, se prestó atención a importantes aspectos sociales, coma el culto religioso, el establecimiento de escuelas o el orden policial». (Djenderedjian J. C. 2007 p.138). Esto fue evidenciado claramente al abordar las características de la Colonia San José, más allá de que la fase inmigratoria no fue exactamente planificada como la recepción y organización colonial posterior. Sigue diciendo: «Por lo demás, tanto en San Carlos como en San José se estableció un severo régimen disciplinario de inspiración fabril, con un reglamento que todos los colonos debían comprometerse a aceptar. Los ecos de esta práctica perdurarían; todavía en 1872 Peterken opinaba púdicamente que San José estaba «dirigida de una manera un poco demasiado militar» « (Djenderedjian J. C. 2007 p.139). En este punto, vuelve a imperar la necesidad de exponer la característica en clave de “binomio” que experimentó la Colonia; por un lado se hizo énfasis en los valores democráticos y federativos, como fue expuesto en el segundo apartado, pero al mismo tiempo Peyret necesitó de la ayuda militar en primera instancia para dar ordenamiento inicial a la Colonia y luego, durante toda su historia, asistencia económica por sus dificultades. Es así que, por sus características, la Colonia experimentó libertad, democracia y los demás valores de Peyret y la Constitución, pero limitados por la dependencia del gobierno nacional, que llevó a la Colonia a autoabastecerse solamente.
Y es así como, aún con la minuciosa planificación llevada a cabo, las expectativas de la Colonia como un enclave económico significativo a nivel nacional que se conecte con muchos puntos del país y el exterior y que aporte al objetivo inicial de Urquiza que era el desarrollo socioeconómico integral de la Confederación Argentina, no pudo ser concretado. Y es que el proyecto fue diagramado con una estrategia incompatible con los objetivos macroeconómicos del gobierno nacional. Djenderedjian teoriza: «Sin embargo, aun cuando luego de las lógicas dificultades iniciales San Carlos logró prosperar, la empresa de Beek y Herzog debió ser liquidada. Y, probablemente, San José hubiera provocado también la quiebra de su desarrollador, si este no hubiera poseído la inmensa fortuna de Justo José de Urquiza. Uno de los problemas principales al respecto fue que estas colonias habían sido pensadas todavía ante todo como núcleos de producción auto-centrados, a fin de cubrir principalmente las necesidades de subsistencia de cada grupo familiar». Y en cuanto a sus características propias, explica: «Las concesiones seguían planificándose como granjas de estilo europeo, dedicadas a un abanico muy amplio de actividades en una superficie relativamente pequeña. El mismo aislamiento tendía a reforzar ese esquema; a tal punto, que incluso la circulación de dinero en efectivo fue en algunas colonias muy limitada en este periodo, lo que a su vez resultaba potenciado porque aun las cuotas por la tierra debían satisfacerse en especies. Solo en segundo lugar las colonias se orientaban a generar excedentes comercializables, los cuales, por otra parte, apenas tenían como destina los exiguos mercados del área (la ciudad de Santa Fe en el casa de San Carlos y la de Concepción del Uruguay en el de San José)»
(Djenderedjian J. C. 2007 p.139). Y continua diciendo acerca de los esfuerzos infructuosos por crecer: «Por más que se ensayó diversificar los rubros, el impacto de varias cientos de familias produciendo lo mismo, y por ende compitiendo por escuálidos mercados locales de demanda muy inelástica, determinaba invariablemente inmediatos descensos de precios, más ruinosos aun par las dificultades de la comunicación, que ponían en desventaja a la producción colonial ante las quintas y chacras periurbanas. Por lo demás, las administraciones exigían en pago de los adelantos el tercio de las cosechas de cereales, pero nada sobre los demás rubros, la que era un incentivo a reducir la superficie de aquellos» (Djenderedjian J. C. 2007 p.140).
Esto produjo que, en el siguiente período de las Colonias (1.865-1.871) las pertenecientes al territorio santafesino prosperen y las del entrerriano decaigan en un proceso de estancamiento, lo que hizo que se replantease el proyecto colonizador. En este marco, jugó un rol fundamental el aprovisionamiento de alimentos a los ejércitos de las guerras del Paraguay, en donde las colonias santafesinas ganaron la competencia a las entrerrianas. Djenderedjian expone: «La creación, de improviso, de una importante demanda de alimentos para los ejércitos en marcha significó para las colonias no solo el afianzamiento, sino aun una vigorosa prosperidad: pero mientras al inicio de la contienda el foco del conflicto se encontraba sobre el río Uruguay, a medida que los ejércitos aliados invadían el territorio paraguayo el eje del Paraná fue convirtiéndose en la vía principal de tránsito, lo que benefició en mayor medida a las colonias santafesinas»
(Djenderedjian J. C. 2007 p.141).
Esto hizo que, si bien San José siguió prosperando por el puerto de Colón, sea eclipsado totalmente por las colonias santafesinas. Igualmente, el estancamiento de San José se manifestó en la provincia en general, el autor expone: «Entre 1848-1849 y 1868, la superficie sembrada con trigo en Entre Ríos solo aumentó a poco más de 3% anual, es decir, bastante menos que el aumento poblacional, que entre 1856 y 1869 paso de 79.282 a 132.474 personas. Esa poca brillante evolución se corresponde con un largo estancamiento en la fundación de colonias: salvo las dos iniciales de Villa Urquiza y San José, no hubo hasta 1871 ninguna otra en todo el territorio provincial» (Djenderedjian J. C. 2007 p.142).
Y es que Ente Ríos sufrió problemas de índole estructural, los cuales repercutieron directamente en las colonias agrícolas, el autor sigue exponiendo: «El primero, el escaso desarrollo entrerriano de los transportes modernos y las obras de infraestructura; el segundo, el acusado proceso de valorización de la tierra debido al rápido aumento poblacional, al proceso de regularización de títulos y a la inexistencia de una frontera a conquistar; el tercera, la alta conflictividad del periodo».
«Las consecuencias de esos procesos fueron un rápido aumento en los precios de la tierra, que llegaron a triplicar a los santafesinos; y una acrecida presión fiscal, combinada con intentos de cobrar arrendamiento a los ocupantes de tierras públicas, quienes se consideraban con pleno derecho a ellas en función de los servicios militares prestados. Ello resultaba aun más antipático ante las franquicias y exenciones de que gozaban los colonos extranjeros”. En este sentido, el autor concluye: “(…) es lógico que el proceso colonizador no lograra en Entre Ríos nuevos avances». (Djenderedjian J. C. 2007 p.142-143).
Los autores David Rodríguez y Soraya Flores, al teorizar acerca de la organización ejidal de la provincia de Entre Ríos y sus primeros centros urbanos y rurales, ratifican los problemas que tuvo la Colonia San José ya que esta: «“plantearía los problemas y dificultades fundamentales que se debían encarar para llevar adelante este emprendimiento productivo” y al nombrar la Colonia de las Conchas también ratifica los problemas estructurales de la provincia y sus colonias, en este caso la de las Conchas la cual “evidenciaba la falta de experiencia de la empresa colonizadora entrerriana y los diversos obstáculos organizacionales con los cuales se enfrentaría este emprendimiento”. Y desarrollando uno de los principales problemas de Entre Ríos en su empresa colonizadora, teorizan: «Por otro lado, la ausencia de una frontera que permitiera la incorporación progresiva de espacios marginales para ser ocupados productivamente a través de la colonización agrícola (como el caso santafesino) iría definiendo parte del modelo entrerriano impulsado por el Estado provincial, que tendría como referencia a los ejidos de los principales núcleos poblacionales para ese entonces». (Rodríguez, D.- Flores, S. p.11)
Con los argumentos brindados, puede concluirse que la Colonia San José no logró ser un destacado centro productivo, sino más bien sirvió a los intereses de Urquiza de poner a labrar sus tierras baldías por colonos europeos que traerían el progreso según la opinión política de la época, como expone Blasquez Garbajosa en cuanto al momento en que Beck recurrió al General Urquiza luego del frustrado proyecto de Colonia en Corrientes, quien «(…) deseaba igualmente hacer venir colonos para desarrollar la agricultura en su feudo de Entre Ríos» (Blázquez Garbajosa, A. 2011 p.142). Aún así, puede afirmarse que la experiencia de la Colonia San José sirvió como modelo de cómo proceder en futuros proyectos de colonización, lo cual será ampliado en el siguiente apartado.
3) Colonia San José y Alejo Peyret, un intelectual y su producto, como ejemplos (colonial y mutualista) a nivel Nacional.
La Colonia San José, fundada el 2 de julio de 1.857, más allá de sus resultados, no sólo significa una fecha importante para los ciudadanos de la actual San José o Colón, sino que su importancia organizativa fue tomada como ejemplo de otras. La autora Guzzo Conte-Grand teoriza: «La colonia San José se transformó en una colonia madre, cuyo modelo de organización fue imitado por otras que se fundaron en los años siguientes, como las colonias 1º de mayo, Hughes, San Juan, San Anselmo, Hocker, El Carmen». Además, fue destacada por lo que sigue diciendo: «La importancia de la Colonia San José fue reconocida en aquel tiempo. A trece años de su fundación fue visitada en 1870 por Sarmiento y Urquiza que eran presidente de la nación y gobernador de la provincia de Entre Ríos. ‘En la Colonia San José los visitantes comprueban la prosperidad de este centro agrícola’, que puede ser considerado un complemento de la victoria de Caseros, dijo en aquella ocasión el administrador Alejo Peyret». (Guzzo Conte-Grand, C. 2013 p.20).
En cuanto al prohombre administrador de la Colonia San José, defensor de Urquiza hasta después de su muerte y de Entre Ríos, desaprobando la intervención a la Provincia y defendiendo el federalismo y las autonomías provinciales a través del envío de una serie de cartas anónimas al diario La República de Buenos Aires, lo que le costó el puesto de Administrador de la Colonia en 1.874, por ser descubierto como afirman los autores Canepa y Gariboglio; fue destacado referente del mutualismo y cooperativismo en experiencias futuras.
En este sentido, la autora Bruchez De Macchi teoriza sobre Peyret: «(…) se manifiesta en 1878 partidario del movimiento cooperativista, afirmando que no basta erigir una colonia y abandonarla sino que debe fomentare la instalación de instituciones cooperativas; bancos de crédito agrícola para ayudar a los trabajadores rurales, cooperativas agrícolas donde el agricultor pueda comprar artículos de consumo a precios ventajosos y donde pueda depositar su cosecha en espera de una venta conveniente, por último instalación de fábricas cooperativas que beneficien a la producción y al productor. Por tal circunstancia podría considerarse a Peyret como uno de los precursores y propulsores del movimiento cooperativista en Entre Ríos». (Bruchez de Macchi, S. E. 1982 p.12).
Los autores Canepa y Gariboglio exponen acerca de sus diversas obras de fomento del mutualismo. En cuanto al campo literario, narran: «Su producción literaria ha sido tan vasta como excelente, entre sus escritos se pueden citar: la publicación de sus ideas y conceptos en un sinfín de artículos en la prensa, como en El Uruguay, La República, La Tribuna Nacional, o en el Courrier de la Plata. Notas y apuntes sobre “Emigración y Colonización: la Colonia San José”, traducido al francés, al igual que en 1870 los “Countes Biarnés”. En 1871, un Proyecto de Constitución para la República Francesa». (Cánepa, J.C. y Gariboglio, J.A. 2020 p.60)
En el campo político, luego de abandonar la Colonia San José, Alejo Peyret «fue designado por la Sra. Dolores Costa de Urquiza en el mes de julio de 1874 como agente en Buenos Aires para la selección y envío de colonos a la colonia Caseros» (Cánepa, J.C. y Gariboglio, J.A. 2020 p.60).
Más tarde, también afirman que Peyret «fue designado presidente de la comisión directiva provisoria de la naciente “Sociedad Francesa de Socorros Mutuos”, y en 1882 fue elegido como su presidente honorario» (Cánepa, J.C. y Gariboglio, J.A. 2020 p.66).
Y culminan diciendo: «(…) Por las vastas razones demostradas, Alejo Peyret es considerado como un reconocido motivador y organizador en la economía social. “La Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos”, fue en su época de esplendor una institución representativa para toda la comunidad. Sirvió de inspiración a las demás asociaciones mutuales que posteriormente se fundaron en la ciudad de Concepción del Uruguay, impulsadas éstas por las distintas colectividades de inmigrantes. (…) como vimos ha sido merecidamente reconocida por variados autores y dirigentes del movimiento mutualista de la región». (Cánepa, J.C. y Gariboglio, J.A. 2020 p.67).
Por último, es propicio citar una frase del mismo Peyret, tomada por Adrian Blázquez Garbajosa, que sintetiza sus ideales y su lucha: “La pobreza no es ya solamente el resultado de los vicios del hombre; ésta podría corregirse. Se trata en realidad de un mal orgánico de la sociedad, una consecuencia inevitable del libre juego de las fuerzas económicas. El “dejar hacer, dejar pasar” proclamado por los discípulos de Adam Smith y de J. B. Say ha producido una inmensa anarquía industrial y comercial del tipo de la que reinaba en la Edad Media (…). Y, como si la historia debiera repetirse sin cese, del seno de este caos surgió un nuevo feudalismo, una aristocracia financiera de la que la Bolsa es el castillo roqueño, y cuyos señoríos son los ferrocarriles, los canales, los bancos, los préstamos, las factorías, en una palabra todo tipo de privilegios y monopolios”. Finaliza: “El buey no es de donde nace sino de donde pasé”. (Blázquez Garbajosa, A. 2011 Pp.135-136)
CONCLUSIÓN:
El trabajo presentado cumple con el objetivo de comprobar la convergencia del proyecto político constitucional argentino con Urquiza, su líder, y Alejo Peyret, su mentor, materializado en la Colonia San José.
La experiencia que tuvo como paladín al francés, puede considerarse influenciada por sus ideales federales y mutualistas, como también democrático-republicanos que obtuvo en Francia en su edad juvenil. Peyret también pudo lograr que el sistema que adoptó para la Colonia sea exitoso para que los colonos se adapten.
La Colonia San José significó un éxito en su abastecimiento interno, pero aún así no logró erigirse como un enclave económico de peso en el país, sino que más bien sirvió a los intereses de Urquiza. Sin embargo, San José sirvió como una de las primeras experiencias que marcó el rumbo de cómo proceder en la organización de otras Colonias agrícolas y Peyret pasó a la historia como un importante referente del mutualismo en Argentina.
El trabajo monográfico aporta una mirada teórica de los ideales que subyacieron a la organización material de la Colonia, perspectiva desde la cual fue analizada por vez primera.
ILUSTRACIÓN SOBRE MUSEO DE LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE LA COLONIA SAN JOSÉ. Primeros Colonos S/N 3283 Villa San José, Entre Rios, Argentina
BIBLIOGRAFÍA:
-Aguirre, J, (1916). La inmigración en la República Argentina, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. capítulos III, IV y VIII.
– “Libro del Sesquicentenario de la Fundación de la Colonia San José 1857-2007”. Apartado Historia de San José. 2007. Programa identidad entrerriana. CFI.
-Benvenuto, O, (1988). El general Urquiza yla Unión Nacional,Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Capítulo VI.
-Blázquez Garbajosa, A. (2011) “Auguste Brougnes y Alejo Peyret: Dos iniciadores de la colonización agrícola argentina en la segunda mitad del siglo XIX”. Programa de investigación Emigration et présencebasco-béarnaiseauxAmériquesdel equipo de investigación ITEM (E.A. 3002) de la Universidad de Pau. Coloquio internacional “Ilsontfait les Amériques… Mobilités, territoires et imaginaires (1776-1930).
-Djenderedjian, J. C. (2007) “La colonización agrícola en argentina, 1850-1900: problemas y desafîos de un complejo proceso de cambio productivo en santa fe y entre ríos”. América latina en la historia económica. número 30, julio-diciembre de 2008.
– Rodríguez D. Flores, S. “La colonización agrícola en Entre Ríos: la experiencia de la colonización ejidal, 1870-1890” Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
-GuzzoConte-Grand, C. (2013) “Las familias fundadoras de laColonia San José según el Censo Nacional de 1869” Épocas – revista de historia – usal – núm. 7, primer semestre 2013.
-Bruchez De Macchi, S.E. (1982) “Alejo Peyret – Colonizador A los 80 años de su muerte y en el 125 Aniversario de la fundación de la colonia San José (Entre Ríos)” Revista de Idelcoop – Año 1982 – Volumen 9 – Nº 33.
-Cánepa, J.C. y Gariboglio, J.A (2020) “Mutualidades en Entre Ríos” Paraná – Entre Ríos (Rep. Argentina) Capítulo III.
-Solà i Gussinyer, Pere (2003). “El mutualismo y su función social: sinopsis histórica”. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (44). ISSN: 0213-8093. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17404406
-González Abrajan, M. (2011). “Proudhon, o los principios de autoridad y libertad. Breve introducción a la teoría del sistema federal”. Andamios, 8 (17), 259-285.]. ISSN: 1870-0063. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62821337011
-Lozano Cámara, J. J. (2010) “La crisis del Antiguo Régimen. El liberalismo (3)”. En Geografía e Historia 4to. ESO. Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España). Disponible en: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena3/index_quincena3.htm
– https://www.miradorprovincial.com/?m=interior&id_um=246147-una-utopia-una-comunidad-y-la-enigmatica-existencia-del-falansterio-de-durando-tesoros-de-la-historia-regional
[1] https://www.miradorprovincial.com/?m=interior&id_um=246147-una-utopia-una-comunidad-y-la-enigmatica-existencia-del-falansterio-de-durando-tesoros-de-la-historia-regional


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS