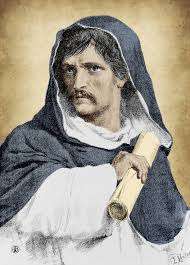
Sucedió
en Roma, reinando en los Estados Pontificios el papa Clemente VIII
(1536-1605), considerado como el último pontífice de la
Contrarreforma. Este príncipe de la Iglesia hoy estaría olvidado,
de no haber sido el tenaz impulsor del proceso, condena y ejecución
del famoso Giordano Bruno (Filippo Bruno, de nacimiento, 1548-1600),
un fraile dominico napolitano que fue acusado de hereje por sus
enseñanzas filosóficas y astronómicas, y que pereció abrasado en
las hogueras de la Santa Inquisición el 17 de febrero del 1600, en
el Campo di Fiore (Campo de Flores).
Discípulo
intelectual de Nicolás Copérnico y de otros sabios de su tiempo,
como Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della
Mirandola, o el mallorquín Ramon Llull, Giordano Bruno fue filósofo,
astrónomo, matemático y poeta, además de un talentoso precursor
del conocimiento científico. Hombre enamorado del saber y de la
Ciencia, también ejerció la docencia y resultó un aventajado
profesor de filosofía, matemáticas y astronomía, en las
universidades de la Sorbona, Oxford, Cambrai, Wittenberg, Praga y
Helmstedt, enseñando a sus alumnos otra forma de pensar, mirar y
observar la Creación ajena a las Sagradas Escrituras que
el Renacimiento ya ponía en cuestión.
Con su magisterio, Bruno despertó conciencias a la vez que apeló a
la experiencia y la experimentación como las únicas fuentes seguras
del conocimiento al que debía aspirar todo el género humano.
Aunque
el nacimiento de la Cosmología moderna no tuvo lugar hasta un siglo
después de su desaparición, Giordano Bruno intuyó, antes de la
invención del telescopio, que las estrellas del firmamento y en
especial la Vía Láctea, pertenecían a un sistema estelar del cual
formaba parte el propio Sol; a
la vez que la Tierra solo era su satélite. No
cabe duda que el
joven napolitano, ingresado
a los 14 años en el convento de Santo Domingo y ordenado sacerdote
en 1572,
se familiarizó muy pronto con los postulados heliocéntricos que
sostuvo
hasta su muerte Nicolás Copérnico (1473-1543), el polaco
descubridor de los anillos de Saturno, y que luego defendieron
el danés Tycho Brahe (1546-1601), y más adelante otros dos grandes
astrónomos:
el pisano Galileo Galilei (1564-1642) y el alemán Johannes Kepler
(1571-1630). Recordemos que la primera formulación de la teoría
heliocéntrica aparece con
la publicación en 1543 ─el año de su muerte─, de la obra con la
que hoy consideramos se inicia la Revolución Científica de
Occidente: De
Revolutionibus
orbium coelestium (Sobre las revoluciones de los orbes celestes)
que firma el gran Copérnico. Sin embargo, De
Revolutionibus…,
enseguida fue incorporada al Index
Librorum Prohibitorum
de la Iglesia de Roma, que consideraba a la Tierra como el centro del
Universo creado por Dios ─así se afirma en la Biblia─,
una creencia que se acomodaba bastante bien con el sistema
aristotélico-ptolemaico hasta entonces vigente, y la idea cristiana
de que los seres humanos ─la única criatura del Universo hecha a
imagen del Señor─ constituyen, al igual que la Tierra, la obra
favorita y central del Creador.
El
rechazo visceral al modelo heliocéntrico se escenificó dos años
después de la desaparición de Copérnico en el primer Concilio de
Trento (1545), convocado por el papa Paulo III y que a lo largo de
sus veinticinco sesiones celebradas hasta su clausura en 1563 ─dentro
del contexto de la lucha contra la Reforma─, acabó decretando:
«que la Biblia era una fuente fidedigna del saber
científico…, y que cualquier afirmación contenida en ella debía
tomarse como verdadera…, lo mismo que la interpretación de las
Sagradas Escrituras no debían desviarse de las doctrinas
mantenidas por los Padres de la Iglesia».
Por
fortuna, la condena explícita de la teoría heliocéntrica y la
censura inquisitorial no impidieron la difusión de las nuevas ideas,
gracias a la imprenta, y el renovado esfuerzo de los astrónomos por
comprender mucho mejor el Universo y el lugar que ocupábamos dentro
de la Creación, independientemente de lo que sostuvieran la Iglesia
de Roma y las Sagradas Escrituras. De ahí que Giordano Bruno,
que se había doctorado en Teología con 28 años, se desviara muy
pronto de la ortodoxia, elaborando en sus escritos y enseñanzas una
idea revolucionaria, y de la que a partir de entonces siempre se
mostró totalmente convencido: «Que en el cielo existían
incontables Soles (estrellas) e incontables Tierras (planetas), cada
una de las cuales orbitaban alrededor de su propio Sol». Y siendo
valiente hasta el final de sus días, el napolitano defendió
públicamente la teoría heliocéntrica de Copérnico y su concepción
neoplatónica del Universo, desafiando a la Inquisición y negándose
a retractarse de ellas, pese a ser condenado como hereje y padecer
las torturas a que lo sometieron sus verdugos.
Quizá
fuese por un mal disimulado orgullo, propio de intelectuales, o mejor
aún, por defender y abrazar los frutos de la razón, que Giordano
cometió el delito de atreverse a sostener y defender en contra de
las enseñanzas de la Iglesia católica: «esas ideas tan equívocas
como peregrinas, y a todas luces propias de herejes dejados de la
mano de Dios», tal y como le acusaron los obispos. Y como todos
sabemos, estas creencias con las que abiertamente desafiaba el
sistema geocéntrico defendido por Roma, y que renegaba de las
enseñanzas del Génesis vertidas en la Biblia,
le procuró el suplicio de padecer una muerte tan injusta como atroz.
Aunque sus tesis no resultaron en vano, y podemos seguir su registro
en las enseñanzas de Galileo Galilei, el matemático Gottfried
Leibniz, el físico Isaac Newton, o los filósofos Arthur
Schopenhauer, Friedrich Schelling y Guilles Deleuze.
Uno
de los primeros heterodoxos
Poseedor
de una inteligencia poco común, Giordano se interesó desde muy
joven por el estudio de los clásicos; pero insatisfecho con la
imperante filosofía de Aristóteles y la astronomía Ptolemaica,
pronto descubrió el mundo de la Ciencia que, tímidamente, ya se
abría paso dentro del pensamiento renacentista. Se trataba de una
nueva época, llena de cambios, en la que se habían ensanchado las
fronteras del mundo de forma extraordinaria, gracias a las
exploraciones ultramarinas de los pueblos ibéricos. Cierto que el
acceso al conocimiento seguía siendo en Occidente casi un monopolio
de la Iglesia; lo que justificaba el tomar los hábitos para todos
aquellos jóvenes que, queriendo estudiar, no disponían de los
recursos económicos necesarios. Pero sumados al despertar de las
Universidades y la irrupción de la imprenta, estaba una sociedad
ansiosa por dejar atrás el pasado medieval y que buscaba su
inspiración en el modelo greco-latino, admirando los logros habidos
en aquellas dos antiguas civilizaciones que la Edad Oscura había
sepultado en el olvido.
Corría
el siglo XVI y el impulso de Quattrocento se dejaba sentir con
mucha fuerza en el foco de la península Itálica y más allá de sus
fronteras, en casi toda la Europa mediterránea. Entonces, tanto en
el arte como en las ciencias, se trataba de recuperar la escala y
medida del hombre en relación con todas las cosas, dejando de lado
el temor piadoso y enfermizo del Medievo, que tanto había
caracterizado la relación del hombre con los oscuros designios
divinos. Dentro de este ambiente tan esperanzador, en donde se
multiplicaban las experiencias y descubrimientos procedentes de las
nuevas tierras, incluidos los problemas y desafíos que planteaban
las sociedades más primitivas que habitaban ese Nuevo Mundo, hacía
falta una renovación filosófica acorde con los nuevos tiempos. Lo
mismo que el concurso de las investigaciones médicas que por fin
podían llevarse a cabo ─no sin reticencias religiosas─ sobre el
cuerpo humano, y que impulsaban las disecciones anatómicas
practicadas por el médico belga Andreas Vesalio (1514-1564), quien
por serlo del emperador Carlos I, pudo burlar la censura religiosa y
publicar una obra capital para la medicina de su tiempo: De humani
corporis fabrica (La fábrica del cuerpo humano). Y no digamos la
revolución que trajo consigo la observación directa de las
estrellas, tan necesaria para el progreso de la navegación oceánica,
y que hizo posible la invención del telescopio a cargo de Galileo.
En su conjunto, filosofía, medicina, botánica, geografía, náutica,
cartografía y astronomía, serán las disciplinas responsables de
acelerar el hasta entonces lento desarrollo del conocimiento y los
saberes humanos.
Con
todos estos precedentes, no cabe duda de que el inteligente Giordano
Bruno, interesado desde muy joven en la contemplación del cielo
nocturno, se sentiría atraído por recorrer el camino que había
iniciado Copérnico, quién además de servirle siempre de ejemplo,
significó el primer revulsivo de la razón contra el misticismo y la
pobre filosofía Escolástica que él aprendió durante su noviciado.
Más adelante, convertido en un profesor emérito y ansioso por
ampliar sus conocimientos, poco le importó el tener que deslizarse
en su camino del saber por la pendiente de la heterodoxia, que a lo
largo de su amplio peregrinaje por las cortes europeas le llevó
finalmente hasta Ginebra.
Giordano
ya era un hombre maduro cuando se interesó por las doctrinas del
teólogo francés Juan Calvino (1509-1564), uno de los padres de la
Reforma protestante que en su fanatismo, y tan solo durante los años
que gobernó en Ginebra (1541-1564), convirtiéndola en la Jerusalén
del protestantismo, acabó matando a más gente que toda la
Inquisición española a lo largo de su dilatada historia. Recordemos
que uno de sus crímenes más famosos fue el proceso y condena en
1553 del médico y teólogo español Miguel Servet (1511-1553),
uno
de sus más
apasionados enemigos ideológicos, autor
del libro Christianismi
Restitutio,
donde aparece por primera vez una descripción científica
de
la circulación pulmonar de la sangre.
Pero
al poco tiempo de residir y estudiar en la ciudad suiza del gran
lago, Bruno acabó rechazando la Reforma protestante, al comprender
que los calvinistas también resultaban contrarios a sus
irrenunciables exigencias de libertad intelectual y de conciencia. Y
desengañado de casi todos, el fraile dominico terminó por renunciar
a sus hábitos y optó por regresar a la península Itálica,
imaginando en su fuero interno «la existencia de un universo tan
infinito como Dios mismo y, justamente por ello, no distinto del
Creador».
Fue
entonces cuando un discípulo suyo, un fanático malnacido y
desagradecido cuyo nombre no merece pasar a la historia, lo denunció
a la Inquisición de Venecia, acusándolo de hereje por sostener y
enseñar unas doctrinas tan contrarias a la verdadera fe. Y remitido
su proceso hasta llegar a Roma, debido a su notoria fama y
significación, el papa Clemente ─tan contrario a su nombre y a la
caridad cristiana─, decidió que Giordano Bruno merecía un castigo
ejemplar por su heterodoxia y el abandono de los hábitos.
Él
nunca se amilanó y para irritación de sus enemigos, jamás se
retractó de este especial neoplatonismo que predicaba, y con el que
alimentó sus deseos de conocer mucho más acerca de la existencia de
Dios y del Universo. Lo explicó y desarrolló ampliamente en los
tres ensayos que le dieron fama en vida, al tiempo que precipitaban
su desgracia, y que a diferencia de los sabios que le precedieron
escribió en su lengua materna, en lugar del latín, con el ánimo de
que le pudieran entendieran mejor todos sus contemporáneos. Estas
obras fueron: De la causa, principio y uno, hoy el texto más
leído suyo, publicada en 1584; al igual que Del universo,
infinito y mundos, considerada
como el primer tratado de cosmología moderna en el Giordano critica
la física y la astronomía escolástica; y por último, De
mónade, número et figura (1591), en donde ya se anticipa a la
existencia de los átomos. Por fortuna, y a diferencia de su autor,
estas obras nunca acabaron en la hoguera, y pese a figurar durante
demasiado tiempo en los índices infames de los libros prohibidos por
el Santo Oficio, fueron rescatadas al cabo de dos siglos por el
Risorgimento que las dio a conocer en la Europa ilustrada.
No
obstante, estos ensayos no fueron los únicos libros que le dieron
fama y prestigio en
su vida,
y Giordano Bruno también se
hizo famoso ridiculizando
a la Iglesia de su época con algunos textos cómicos
o satíricos,
entre los que destacó
La
cábala del caballo Pegaseo y del asno Cilémico,
una
sátira con
la que se mofa de la «santa asnalidad» que
conllevan la humildad y la sencillez de espíritu pregonadas por el
cristianismo, lo que sin duda le granjeó numerosos enemigos que
finalmente
procuraron
su castigo.
Precursor
de la Cosmología
En
la actualidad, y siguiendo las reflexiones que puso de manifiesto el
conocido astrónomo norteamericano y divulgador científico Isaac
Asimov: «…por desgracia, la muerte de Giordano Bruno tuvo un
efecto devastador y disuasorio en el avance científico de la
civilización, particularmente en las naciones católicas, pero a
pesar de esto, sus observaciones científicas continuaron influyendo
en otros pensadores como Newton y hoy se le considera uno de los
precursores de la Cosmología y la Revolución Científica».
Y
en efecto, tras la ejecución en la hoguera de Giordano Bruno y la
pública humillación de su contemporáneo y mucho más longevo
Galileo Galilei (1564-1642) ─uno de los sabios cumbre del
Renacimiento─, la Iglesia católica pareció ganar la batalla
contra la supuesta «herejía científica», permaneciendo en la
ignorancia por voluntad propia. En consecuencia, las cosmogonías
religiosas de todos los credos volvieron a ensombrecer las
incipientes luces del conocimiento; pero nada más lejos de la
realidad.
Ochenta
y siete años después de la desaparición de Giordano Bruno, sus
cenizas se transmutaron en la purga amarga que el genio del físico y
matemático Isaac Newton (1643-1727) elaboró para todos los
fanáticos de cualquier pelaje, poniendo los cimientos de las nuevas
ciencias de la Física y la Cosmología. Conocedor de los estudios
sobre el Sistema Solar de Copérnico, el movimiento de Galileo, la
cosmología de Giordano Bruno y las leyes sobre las órbitas
planetarias desarrolladas por Kepler, Newton estableció las tres
leyes fundamentales de la dinámica: ley de la inercia,
proporcionalidad entre fuerza y aceleración, y el principio de
acción y reacción, deduciendo de ellas la nueva «Ley de
gravitación universal».
Los
hallazgos de Newton deslumbraron a toda la comunidad científica de
su tiempo, para irritación de la Iglesia de Roma y de no pocos
protestantes; pero la verdad era que la clarificación y formulación
matemática de la relación entre fuerza y movimiento, permitía
explicar y predecir tanto la trayectoria de un disparo de cañón
como la órbita descrita por los planetas o la Luna, unificando así,
por primera vez, la mecánica terrestre con la celeste que por fin
desvelaba sus misterios. Con su magistral sistematización de las
leyes del movimiento, el estudio de la emisión de la luz, la
determinación de las masas del Sol y los planetas que giran
alrededor del astro, la explicación de las mareas, el cálculo
infinitesimal, o sus avanzados estudios de óptica, el físico inglés
liquidó para siempre el aristotelismo y el tomismo, tal y como a
Giordano le hubiera gustado.
Toda
la filosofía Escolástica, hasta entonces sustentadora de la
enseñanza universitaria tutelada por la Iglesia y defensora de la
Contrarreforma en los países católicos, caía en el abismo del
ridículo y el descrédito. Y gracias a la publicación de sus
conocidos: Philosophiae naturalis principia mathematica
(Principios matemáticos de la filosofía natural), obra editada
en 1687, nacía la Física clásica y la Mecánica celeste, que se
mantendrían vigentes hasta principios del siglo XX, cuando otro
genio de su misma magnitud, Albert Einstein, formuló en 1905 la
teoría de la Relatividad.
Desde
entonces, y hasta llegar a las ecuaciones espacio-temporales de
Albert Einstein (1879-1955), la Ciencia consumó su divorcio de la
Religión, arrinconando desde la época de la Ilustración a todas
las cosmogonías en el reducido espacio de las creencias sin mayor
fundamento. Para la Ciencia, el deseo de trascendencia de los seres
humanos, que les hace pensar en la existencia de una vida más allá
de la muerte, carece de importancia y fundamento, y hasta la propia
noción de una deidad anterior al espacio y el tiempo, la materia y
la energía, ni tiene valor ni importa lo más mínimo. De hecho,
todas las cosmogonías desarrolladas por la Humanidad, sin excepción
de culturas ni credos, no dejan de ser historias inventadas que nos
hemos contado generación tras generación para vencer nuestros
miedos, o incluso no volvernos locos, al pensar en el misterioso
origen del mundo y aun de nosotros mismos.
Sin
embargo, cualquiera de nosotros, los ciudadanos que hoy tenemos
noticias de los avances científicos y disponemos de los medios
técnicos necesarios para el acceso al conocimiento, sabemos que el
Universos resulta más grande, complejo y espléndido, de cuanto
pudieron imaginar nuestros antepasados. Lo más seguro, es que a las
gentes del Renacimiento les resultaría tan inconcebible como
asombroso el saber que, por ejemplo, en términos cosmológicos y
viajando a la velocidad de la luz (299.792.458 km por segundo), los
cúmulos o clústeres galácticos se extienden por el espacio-tiempo
del cosmos a una distancia de alrededor de 13.800 millones de años
luz de la Tierra. Y para colmo, no se trata de un universo estático
o inmutable, tal y como pensaba Newton, Copérnico, Galileo, Kepler,
o Bruno, sino que el cosmos posee un pasado y evoluciona hacia un
futuro. Aunque jamás haya existido algo parecido al concepto o la
percepción de la nada, puesto que el cosmos jamás ha estado vacío
ni parece que necesite del impulso o la decisión de ningún Creador.
Y
siguiendo con las ecuaciones de la teoría de la relatividad de
Einstein, el físico y jesuita belga Georges Lemaître, construyó a
principios del siglo XX un modelo matemático de un universo
imaginario, que por primera vez se expandía y contraía según
viajáramos en el tiempo. La conclusión a la que llegó no podía
resultar más clara: «nuestro Universo, posiblemente tuvo un
inicio». En la actualidad, cualquier teoría que afirme que todo lo
que contiene el cosmos visible tuvo en algún momento del pasado un
tamaño (por caliente) igual al cero matemático (o muy próximo al
cero), recibe el nombre de teoría del Big Bang (por grande y
explosión), aunque no resulte oportuno pensar en términos de
ninguna explosión, sino más bien, una especie de deflagración de
la materia que tuvo lugar a lo largo de todo el espacio gravitatorio
físico-temporal.
Seguro
que Giordano Bruno hubiera disfrutado hasta la saciedad de haber
podido vivir en nuestra época, sabiendo de los logros de las
ciencias físicas y la Cosmología, que con tanto esfuerzo
intelectual él mismo concibió y ayudó a que se hicieran realidad.
Y frente a tanta intolerancia religiosa, tal y como la que él
padeció y que aún hoy nos persigue y anida en la mente de los más
crédulos ─y no digamos en los fanáticos de todos los credos
sagrados─, estoy convencido que sabría perdonar a sus verdugos,
consciente de que la ignorancia y la superchería nunca tuvieron
fácil remedio.


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS