–¿Qué? ¿No hay situaciones privilegiadas?
–Eso es. Yo creía que el odio, el amor o la muerte bajaban sobre nosotros como las lenguas de fuego del Viernes Santo. Creía que era posible
resplandecer de odio o de muerte. ¡Qué error! Sí, realmente pensaba que existía «El odio», que venía a posarse en la gente y a elevarla sobre sí misma.
Naturalmente, sólo existo yo, yo que odio, yo que amo. Y entonces soy siempre la misma cosa, una pasta que se estira, se estira… y es siempre tan igual que uno se pregunta cómo se le ha ocurrido a la gente inventar nombres, hacer distinciones.
La muerte, la locura, el amor, el odio, la soledad, la guerra, la tortura o el hambre… son todas experiencias humanas que entendemos como extremas y que se encuentran, sin embargo, a un sólo paso de cada uno de nosotros, en ese ámbito insustancial e indefinible que constituye lo probable.
Vivimos, pues, al filo de los límites y los extremos, y la literatura, precisa- mente, es quien mejor se nutre, ordenando e interpretando, de los sentimientos que en tan expuesta situación se producen.
Ni uno sólo de los grandes personajes que desfilan por nuestra historia literaria es ajeno a la vivencia de las situaciones límite. Aureliano Buendía, don Quijote, Hamlet o Madame Bovary, cayeron para poder elevarse. A cada uno de ellos algo se les quebró por dentro en un momento crucial de su vida y, precisa- mente, esa situación extrema que los colocó al borde de sí mismos, es lo que cuenta cada una de sus historias. Cien años de soledad, Hamlet o Don Quijote de la Mancha son la narración de un cambio, de ese cambio.
TENER CONCIENCIA
Si buscamos minuciosamente el sentido último de la cita de Sartre con la que abríamos esta lección, observaremos que, desde su punto de vista, no hay sentimientos absolutos: hay sólo lo que cada cual pueda sentir. Yo que odio, yo que amo…; incluso yo, que no siento nada.
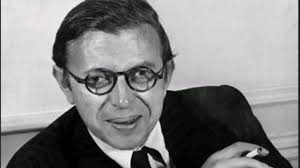
Cuando hablamos de situaciones límite en literatura queremos referirnos a todas esas circunstancias, sean de la naturaleza que sean, que desequilibran y que acosan —para bien o para mal— a los personajes, dándoles entidad real.

En el magnífico ensayo que Albert Camus dedica al análisis de El mito de Sísifo, el autor nos conduce a conclusiones que pueden ayudarnos a encontrar la luz necesaria en tan intrincado asunto. Veamos…
Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.
(…) Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volver a subirla hacia las cimas, y baja de nuevo a la llanura.
Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya él mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento pero igual hacia el tormento cuyo fin no conocerá jamás. Esta hora que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino. Es más fuerte que su roca. Si ese mito es trágico lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo.
Pero no es trágico sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su miserable condición; en ella piensa duran- te su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento, consuma al mismo tiempo su vic- toria. No hay destino que no se venza con el desprecio.
Más que la vivencia de una situación límite, es, entonces, la conciencia (la consciencia) de encontrarse ante ella y el cambio que ello implica lo que constituye el corazón del asunto. Con cada momento extremo el universo se derrumba, de golpe, y todo puede entonces volver a construirse, según un orden dife- rente y con unas reglas nuevas, hasta ese momento desconocidas.
Llevar a la literatura las experiencias que sitúan al borde al ser humano —y al personaje— no solamente es una buena idea… No hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche, dijo Camus. Para ganar algo —todos lo sabemos— es preciso arriesgar.
La historia de la literatura es también la historia de las situaciones extremas por las que pasan sus personajes, y es la historia de los cambios que sufren. Si afinamos la observación y la vista en una atenta lectura de cualquiera de las grandes obras que conforman nuestra memoria literaria, podremos ver que el devenir de los personajes y de la narración apunta al cambio: ningún personaje es igual al comenzar el relato que al concluir. En el transcurso de su historia «algo» cambia (en él, en sus circunstancias, en su manera de ver el mundo…).
Ese cambio, propiciado por alguna situación extrema, sea de la naturaleza que sea, constituye la piedra de toque de la mayor parte de las obras que podemos leer.
Por supuesto que todos, de una o de otra manera, conocemos ese terreno y podemos escribir sobre él.
Existen autores cuya experiencia al respecto es extrema e inquietante: Paul Auster presenció una muerte, un episodio escalofriante que vivió cuando era niño y que marcó su vida (como él mismo ha contado). A Samuel Beckett le apuñaló un mendigo por la calle, en el pecho, mientras paseaba; estuvo a punto de morir y, cuando se recuperó, fue a visitar al mendigo y le preguntó por qué lo había hecho, a lo que éste respondió que no lo sabía. Quién sabe si la historia del teatro del absurdo no hubiera sido muy diferente si a Beckett no le hubiera sucedido esto en su juventud… Todo el pensamiento existencialista surge tras la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia directa de ella.
De cualquier modo, y sin llegar a líneas tan extremas, todos podemos dar cuenta de momentos determinantes que pueden servirnos como materia literaria. Son muchas las situaciones que no nos dejan indiferentes, seamos víctimas o testigos de ellas; situaciones que en circunstancias normales, es inevitable que inciten, al menos, a la reflexión. No obstante, es fundamental no olvidar que no todos somos sensibles a lo mismo, que no a todos nos sacuden por dentro las mismas cosas. La literatura nos lo demuestra con un catálogo infinito de situaciones, de un modo u otro, fronterizas.
¿INSENSIBLES?
En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta el proceso de insensibilización al que estamos sometidos en nuestros días, y que también nos coloca en la frontera de los sentimientos extremos.
Vivimos una época en la que cualquier niño puede presenciar una media de cinco mil asesinatos e innumerables actos violentos en el cine y en la televisión antes de cumplir los quince años. En Estados Unidos se puso a la venta, hace algunos años, una colección de cromos cuyos protagonistas son célebres asesinos en serie, violadores, necrófilos y descuartizadores; ni que decir tiene que obtuvo un éxito extraordinario entre los adolescentes, que leían con avidez la relación de crí- menes de sus héroes. En cualquier macrociudad es relativamente normal que un hombre caiga muerto en una calle transitada sin que nadie se detenga ante él. Comemos tranquilamente absorbiendo las escenas estremecedoramente reales de cualquier crónica de guerra . Todo ello, sin embargo, constituye también materia susceptible de ser elaborada literariamente de un modo complejo.
El personaje que nos muestra Camus en El extranjero, por ejemplo, no es un ser insensible, por mucho que mate a otro hombre sin saber por qué. Y es que las cosas, tampoco en la literatura, son tan sencillas…
En la oscuridad de la cárcel rodante encontré, uno por uno, surgidos de lo hondo de mi fatiga, todos los ruidos familiares de una ciudad que amaba y de cierta hora en la que ocurríame sentirme feliz. El grito de los vendedores de los diarios en el aire calmo de la tarde, los últimos pájaros en la plaza, el pregón de los vendedores de emparedados, la queja de los tranvías en los recodos elevados de la ciudad y el rumor del cielo antes de que la noche caiga sobre el puerto, todo esto recomponía para mí un itinerario de ciego, que conocía bien antes de entrar en la cárcel. Sí, era la hora en la que, hace ya mucho tiempo, me sentía contento. Entonces me esperaba siempre un sueño ligero y sin pesadillas. Y sin embargo, había cambia- do, pues a la espera del día siguiente fue la celda lo que volví a encontrar. Como si los caminos familiares trazados en los cielos de verano pudiesen conducir tanto a las cárceles como a los sueños inocentes.
Las razones de su acción no parecen ser las típicas, aquéllas que aducen sus acusadores. Y es que, curiosamente, ni siquiera en el mismo momento en que mataba se nos aparecía como un hombre insensible (no, al menos, en un sentido estricto):
Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como cuatro breves golpes que daba en la puerta de la desgracia.
¡TODAVÍA ESTOY VIVO!
Las experiencias límite (las vividas como tales por cada cual) cuentan, lógica- mente, con una tradición literaria extensísima, puesto que, sean cuales sean los modos particulares de llegar hasta ellas, es indudable que son siempre vivencias que desatan las fuerzas más esenciales (más animales) de lo humano.
En el final de la obra de teatro Calígula, también de Camus, se incide especialmente en la intensidad que tales vivencias pueden llegar a alcanzar.
Quizás el fragmento que sigue nos ayude también a intuir algo acerca del texto anterior. En todo caso, nuestro consejo es que no dejéis de leer, despacio, muy despacio, a Camus (sin olvidar que, tanto él como Sartre, son pensadores y escritores existencialistas).
(Se rompe el espejo; en el mismo instante entran por todas las puertas los conjurados con armas. Calígula les sale al paso con risa incontenible. El Viejo Patricio le hiere por la espalda. Quereas, en pleno rostro. La risa de Calígula se transforma en hipo. Todos le hieren. Agonizante entre el estertor y la risa, Calígula grita:)
—¡Todavía estoy vivo!
Resulta escalofriante este último grito de Calígula: sólo un loco podría atreverse a lanzar un desafío así, tan lúcido y vital, al borde mismo de la muerte, mientras le están cosiendo a puñaladas.
MORIR DE VIDA
A lo largo de todo este capítulo, como habréis visto, nos hemos adentrado en una de las zonas menos técnicas y más inaprensibles de la escritura: una de esas franjas extensísimas de luz que no se dejan guiar por directrices ni por consejos. En ellas el escritor debe aprender a bucear por debajo de lo convencional. Y es que se trata, en esencia, de arriesgarse a entrar más allá del nivel normal de la conciencia para interpretar las razones del alma. Plantear una situación límite y colocar al personaje dentro de ella implica verle actuar, moverse, comprenderse, cambiar… de los modos más personales (menos convencionales) que nos sea posible imaginar.
Perder la lucidez, morir, enamorarse… Son todas experiencias completamente personales y esencialmente subjetivas, en el sentido de que sólo nos tocan, sólo nos afectan, si las sentimos.
Pero no olvidéis que tampoco en literatura hay situaciones susceptibles de ser más límite que otras. Los personajes, al igual que las personas, también pueden sucumbir, como dijo el poeta peruano César Vallejo, de las cosas sencillas: de vida, y no de tiempo… Las situaciones límites pueden estar tan cerca que a veces ni las vemos. En cualquiera de ellas, si cuidamos de enfocarlas bien, podrá colocarse nuestra pluma.
¡Y si después de tanta historia, sucumbimos, no ya de eternidad,
sino de esas cosas sencillas, como estar en la casa o ponerse a cavilar!
¡Y si luego encontramos,
de buenas a primeras, que vivimos, a juzgar por la altura de los astros,
por el peine y las manchas del pañuelo!
–
El Club de escritura es una plataforma gratuita para la didáctica y la práctica de la escritura gestionada por la Fundación Escritura(s). Los materiales de la biblioteca del recursos para escribir han sido cedidos por Talleres de escritura creativa Fuentetaja, la mayor plataforma de talleres literarios en español.
