Desde mi primera novela he sido el reacio ocupante de un cajón de archivo rotulado «Ciencia Ficción»; y me gustaría salir de él, en especial dado que tantos críticos confunden regularmente dicho cajón con un orinal.
Kurt Vonnegut, J.R.
La ciencia ficción es, probablemente, uno de los géneros de la narrativa más marginados por la crítica y por el aprecio de los eruditos. Y la razón principal del prejuicio es algo que hasta los propios entusiastas del género aceptan: el noventa o noventa y cinco por ciento de la producción que sale al mercado bajo el sello de ciencia ficción es basura: ha sido concebida para un consumo rápido y superficial. Pero también hay buena literatura de ciencia ficción: la que obliga a su autor a realizar un profundo y disciplinado esfuerzo para proyectarse con rigor en otra realidad —una de las claves del género—. Y tan grande es el poder de fascinación intelectual que provoca ésta, la que respeta las reglas del juego, que no es extraño que cuente con una legión de adictos entre los aficionados a la literatura de calidad.
A lo largo del presente capítulo nos aproximaremos a las claves de este género con el claro objetivo de despertaros un nuevo interés hacia él, de animaros a redescubrirlo, si es que hasta ahora no lo habéis hecho; porque pensamos que, después de conocer un poco en profundidad en qué consiste realmente, también vosotros probaréis a trabajarlo.
QUÉ ES
Si tuvieseis que definir la ciencia ficción, probablemente enseguida se os vendrían a los labios palabras como «nave espacial», «robot», «viaje intergaláctico», «planetas extraños»… Pero, aunque es verdad que comúnmente este género trabaja con esos temas, no es esos temas, ni tiene obligación de ceñirse a ellos. Así que analicemos primero, sucintamente, a qué llamamos ciencia ficción.
Según Darko Suvin, este nombre intenta aproximar dos nociones en cuya unión se fundamenta el género: el componente de cognición (ciencia) en combinación con el de extrañamiento (ficción); así lo dice en su obra Metamorfosis de la Ciencia Ficción. Sobre la poética e historia de un género literario…
La Ciencia Ficción parte de una hipótesis ficticia («literaria»), que desarrolla con rigor total («científico»), de forma que, por ejemplo, la diferencia específica entre El viaje de Cristóbal Colón y Los viajes de Gulliver de J. Swift, es menor que su proximidad genérica.

A diferencia de la literatura fantástica, que se burla de esquemas reales e incluso hipotéticos, la ciencia ficción los respeta. A ella no le interesa lo imposible —al contrario que al género fantástico, a la literatura maravillosa— sino lo posible llevado a un extremo que, aunque pueda rozar lo imposible, cuente siempre con la posibilidad de una verificación verosímil. Es decir: una nave espacial o una galaxia desconocida, serán tratadas como algo verificable científicamente, aunque no pueda hacerse con los conocimientos existentes en la época del autor; por eso insistimos en que lo esencial es que esa verificación sea verosímil, creíble, y no necesariamente verdadera.
No queremos, no obstante, sugestionaros con ejemplos de naves espaciales o robots, porque — insistimos— la ciencia ficción no tiene que referirse necesariamente a ficciones relacionadas con la ciencia de los científicos: ésta no tiene por qué desempeñar en ella un papel decisivo.
Los estudiosos del tema barajan varias definiciones; de modo que nosotros hemos destilado una que engloba sus características principales, enfatizando las que consideramos más incitantes a la hora de enfrentarnos creativamente al género. A partir de ella extraeremos sus claves y os invitaremos a trabajarla. Es esta…
La ciencia ficción es aquella forma de narración determinada por un lugar y unos personajes radical o al menos significativamente distintos de las épocas, lugares y personajes empíricos de la literatura naturalista y, a la vez, simultáneamente aceptados como no imposibles de acuerdo con las normas cognoscitivas —ya sean cosmológicas o antropológicas— de la época del autor. Las situaciones y la trama desarrolladas no podrían darse en el mundo que conocemos, pero su existencia debe estar fundada, ya sea en innovaciones de origen humano o extraterrestre, ya sea en el mundo de la ciencia —entendiendo como tal también la psicología, la política, la economía…— o en el de la técnica.
De esta definición debéis retener, sobre todo, los dos principios básicos sobre los que se desarrolla el género: el extrañamiento (alejamiento, proyección) y el rigor (rigor científico, en todas sus áreas, no sólo en ingeniería o en biología). Y le cedemos ahora la palabra a Stanislaw Lem, uno de los autores paradigmáticos del género…
La ciencia ficción se compone casi exclusivamente de clichés. Los autores poseen una responsabilidad intelectual, pero no responden de ella. Mire usted, si se describe, por ejemplo, un viaje espacial fantástico que durante años ha de llevar a unos hombres a un planeta desconocido, se tienen que plasmar con lógica minuciosa todas las condiciones psicológicas, sociales y culturales del marco. Pero se presupone con frecuencia demasiado y se siembra un desconcierto innecesario. Tengo, desgraciadamente, la impresión de que la capacidad de representación de los escritores se ha paralizado y se crea una expectación barata a costa de la fantasía.
Y todavía, antes de pasar a los antecedentes del género y a las claves que os permitirán trabajar con él, queremos llamar vuestra atención hacia un detalle que, a menudo, se escapa a la hora de enfrentar, no sólo el trabajo, sino el juicio que puede catalogar a una narración como de ciencia ficción o no. Se trata de que no es condición obligada que la acción se desarrolle en el futuro, ya sea el del autor o el del narrador; las historias de ciencia ficción pueden desarrollarse perfectamente en el presente o el pasado históricos, tal y como nos cuenta Darko Suvin…
La ciencia ficción comparte los horizontes omnitemporales de la literatura naturalista y cubre todos los tiempos posibles. Si bien se concentra en los futuros cognoscitivamente plausibles y en sus equivalentes espaciales, puede manejar el presente y el pasado como casos especiales de una posible secuencia histórica, vista desde el punto de vista del extrañamiento.
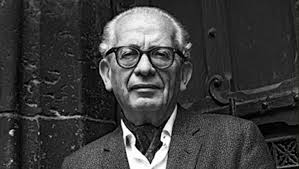
Por ejemplo, el discurso de Max Aub para ingresar en la Academia de la Lengua —en la que nunca estuvo—, evocado por Haro Tecglen en el prólogo a Crímenes Ejemplares, bien podría haber sido una fuga al género que tratamos, tomando como marco temporal el pasado del autor que la narra…
Yo había leído mucho a Max Aub en París, encontrado en la nunca suficientemente elogiada librería que el editor Soriano tenía en la calle Bonaparte. Más que su teatro (que luego aprecié mejor en un espectáculo creado por un paisano de Valencia, José Monleón) admiré sus novelas, sus Campos, y esas divertidas y profundas incursiones en una especie de género suyo de falsificación declarada, de impostación de voz: por ejemplo, el extraordinario discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, en la que nunca estuvo. Había imaginado que la guerra civil no existió nunca, y que él mismo había sido nombrado director del teatro español; su programación de ese teatro, los escritores que habían caído en el olvido y los que habían alcanzado renombre en esa inventada historia de la república sin guerra, constituían un verdadero ensayo. Lo mismo la inventada biografía de un pintor, al que dio por nombre Jusep Torres Campalans, y que ilustró con cuadros pintados por él mismo pero atribuidos a ese pintor inexistente: algo que iba más allá de la novela, de la crónica del arte; y que una vez más utilizaba la diversión intelectual de esa ucronía y esa utopía que tanto le gustaba.
UN CAMINO MUY LARGO
La ciencia ficción encuentra, posiblemente, su antecedente más remoto nada menos que en La República de Platón. Más tarde la encontramos, por extensión, en todos los escritores utópicos que siguieron la tradición iniciada por el filósofo griego al especular sobre una sociedad ideal, es decir, al proyectarse —por medio del extrañamiento— desde el mundo real para especular con unos cambios y situaciones no posibles en el presente directo, pero sí discernibles y probables —en rigor cognoscitivo, diríamos—. La Utopía, de Tomás Moro, las de Bacon y las de los utopistas ingleses del XIX son, de hecho, consideradas hoy como obras integrantes de subgéneros de la ciencia ficción por muchos estudiosos.

Otros parentescos que la ciencia ficción encuentra en el pasado son las narraciones clásicas y medievales de viajes hacia islas afortunadas, los viajes fabulosos —practicados en la literatura desde la Antigüedad— y las novelas de anticipación, más recientemente. Autores como Rabelais, Cyrano de Bergerac, Johnathan Swift, H.G. Wells, Julio Verne, Jack London o Zamiatin son eslabones evolutivos imprescindibles de este género en la época moderna.
La ciencia ficción comenzó a forjarse, como es lógico, en el momento en que surgió la curiosidad, expresada a través de narraciones, por todo lo desconocido que se encontraba más allá de la cadena de montañas donde terminaba el horizonte. Entonces se empezó a especular sobre lo que podría haber más allá, en aquellos espacios desconocidos. Esa curiosidad, con el paso del tiempo, se trasladaría a lo desconocido que se encontraba más allá del mar, detrás del océano, de la Tierra, del Sistema Solar… Podemos decir, así, que la ciencia ficción surge cuando en la curiosidad se unen la emoción del conocimiento y la emoción de la aventura.
Pero no sólo es la curiosidad humana lo que da origen al género. Y es que, desde siempre, por encima de esa indagación impelida por la curiosidad, esta manera particular de escritura ha estado siempre unida a la esperanza de encontrar, en lo desconocido, en otro ambiente, en otra tribu, en otro estado, la inteligencia ideal, la organización perfecta, o cualquier otro aspecto del Bien Supremo —a la vez que el rechazo a su opuesto—. De ahí su más íntima relación con la utopía, a la que podríamos considerar el subgénero estrictamente sociopolítico de la ciencia ficción.
El gran momento del género se produjo con el desplazamiento históricamente decisivo que consistió en llevar el núcleo del extrañamiento y la curiosidad desde el espacio —la curiosidad sobre lo que haya detrás de las montañas, del mar, del Sistema Solar…—, hasta el tiempo —la curiosidad hacia el futuro—. Y así llegamos hasta el momento actual, sobre el que Darko Suvin enfatiza lo siguiente…
La ciencia ficción moderna de importancia, dueña de fuentes de gozo más profundas y duraderas, presupone cogniciones complejas y amplias: examina ante todo el uso y efecto político, psicológico y antropológico del conocimiento y de la filosofía de la ciencia, y el surgimiento de fracasos a causa de ello. La consistencia de la extrapolación, la precisión de la analogía y la magnitud de la referencia que haya en el examen cognoscitivo, se vuelven factores estéticos. Es por ello que la novela científica a secas resulte estéticamente mucho más pobre, al no contar con estos refuerzos estéticos.
LA UTOPÍA
Y queremos profundizar un poco más en el subgénero de la utopía, ya que consideramos que resulta especialmente interesante para trabajar. De modo que os animamos a que probéis con algún relato utópico, y a que tengáis presentes las siguientes peculiaridades…
—Utopía es la construcción verbal de una comunidad humana particular. En ella las instituciones socio-políticas, las normas y las relaciones individuales están organizadas de acuerdo con un principio más perfecto que el de la comunidad del autor. La base de dicha estructura será un extrañamiento producido por una hipótesis histórica alternativa.
—El autor de utopías trata de captar las otras posibilidades de la naturaleza, pero sin abandonar la noción esencial de naturaleza.
—Toda utopía debe contar con un espacio aislado, concreto y completo —sea valle, isla, planeta o, incluso, un simple marco temporal—.
—Deberá, además, mostrar relaciones organizadas y las categorías mediante las cuales el autor y su tiempo clasifican esas relaciones —de gobierno, de economía, de religión, de conflictos bélicos, etc.—, siempre con mayor perfección —en la intención, al menos— que las encontradas en el tiempo del autor.
—Habrá que articular esas categorías y esas relaciones de forma que resulte una visión panorámica, cuya suma sea la organización interna de ese lugar. Por ejemplo, en Utopía, de Tomás Moro, se nos muestra una pirámide federalista que va de la base a la punta, en oposición a la pirámide centralista, que va de la cima a la base, propia de la Inglaterra y de la Europa del tiempo de Moro.
—Un sistema jerárquico formal constituye el orden supremo y, por tanto, el valor supremo, en la utopía: existen utopías autoritarias y libertarias, clasistas y sin clases; pero no hay ninguna desorganizada.
—Será precisa una estrategia dramática que entre en conflicto con las expectativas normales del
lector, que consiga implicarle, proyectándole en la posible acción.
—En resumen, la utopía como género no busca la recreación de la Perfección Absoluta, sino de un estado radicalmente mejor o basado en un principio más perfecto que aquél dominante en la comunidad del autor.
POR UN MUNDO FELIZ
Una de las obras utópicas más conocidas es la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Obra utópica ésta, decimos, por más que tome cuerpo y partido, explícitamente, en contra de «la benéfica tiranía de la utopía». También utópica, pensamos, incluso a su pesar; porque hacer crítica de algo es también, cómo no, crear otro camino con el mismo objetivo, arriesgarse a través de otra senda distinta de la criticada, lógicamente. Desde luego, os aconsejamos leerla, si no lo habéis hecho ya: sobre todo porque leer utopías, como escribirlas, como pensarlas o desearlas, supone un sanísimo ejercicio de organización mental y, sobre todo, de amor al mundo.

El fragmento que sigue os puede dar ideas, esperamos… Forma parte del prólogo que el propio autor escribió para una de las numerosas reimpresiones del libro, más de cincuenta años después de la primera edición, en 1989. Otra utopía, y otra más este anhelo último de reescritura… Pero no es nunca demasiado tarde: quien la nombra la busca, sin duda; y es seguro que ella vuelve —que vuelve siempre— por lo menos a quien la necesita…
Si ahora tuviera que volver a escribir este libro, ofrecería al Salvaje una tercera alternativa. Entre los cuernos utópico y primitivo de este dilema, yacería la posibilidad de la cordura, una posibilidad ya realizada, hasta cierto punto, en una comunidad de desterrados o refugiados del Mundo Feliz, que viviera en una especie de Reserva. En esta comunidad, la economía sería descentralista y al estilo de Henry George, y la política kropotkiniana y cooperativista. La ciencia y la tecnología serían empleadas como si, lo mismo que el Sabbath, hubiesen sido creadas para el hombre, y no (como en la actualidad) el hombre debiera adaptarse y esclavizarse a ellas. La religión sería la búsqueda consciente e inteligente del Fin Último del hombre, el conocimiento unitivo del Tao o Logos inmanente, la trascendente Divinidad de Brahma. Y la filosofía de la vida que prevalecería sería una especie de Alto Utilitarismo, en el cual el principio de la Máxima Felicidad sería supeditado al principio del Fin Último, de modo que la primera pregunta a formular y contestar en toda contingencia de la vida sería: «¿Hasta qué punto este pensamiento o esta acción contribuye o se interfiere con el logro, por mi parte y por parte del mayor número posible de otros individuos, del Fin Último del hombre?»
Educado entre los primitivos, el Salvaje (en esta hipotética nueva versión del libro) no sería trasladado a Utopía hasta después de que hubiese tenido oportunidad de adquirir algún conocimiento de primera mano acerca de la naturaleza de una sociedad compuesta de individuos que cooperan libremente, consagrados al logro de la cordura. Con estos cambios, Un mundo feliz poseería una perfección artística y (si cabe emplear una palabra tan trascendente en relación con una obra de ficción) filosófica, de la cual, en su forma actual, evidentemente carece…
CLAVES PARA TRABAJAR LA CIENCIA FICCIÓN
A continuación pasamos a precisaros los aspectos que consideramos como más relevantes a la hora de trabajar un relato de ciencia ficción; debéis tener en cuenta todo esto…
—La ciencia ficción no se pregunta por el Hombre o el Mundo, en abstracto, sino por los aspectos concretos que relacionan a uno con otro: qué hombre, en qué tipo de mundo, por qué ese hombre en ese mundo…
—Su principal recurso formal es un marco imaginativo distinto del ambiente empírico del autor.
—En ese marco imaginativo diferente del mundo del autor debe producirse un extrañamiento y un cuestionamiento —una búsqueda de respuestas a las dudas que se puedan plantear—, aunque siempre dominarán lo razonable y lo cognoscible…
…para que alguien capte todos los sucesos normales con una perspectiva dudosa necesitará poseer esa mirada neutra con la que el gran Galileo Galilei observó un candelabro que se balanceaba. Se sintió asombrado por aquel movimiento pendular, como si no lo hubiera esperado y no lograra comprender lo ocurrido; esto le permitió encontrar las leyes que lo gobernaban.
En la ciencia ficción, esta anécdota comentada por Bertolt Brecht en su Breve método para el teatro, esta actitud de asombro ante lo extraño —que Brecht utilizó de un modo distinto, en un contexto aún predominantemente realista—, se ha vuelto el marco formal del género.
—Como nos recuerda Kingsley Amis en El universo de la Ciencia Ficción, al igual que en el género policíaco, también en este tipo de historias la idea central propuesta, la intriga, se impondrá sobre la
caracterización del personaje y la descripción del entorno. Esta intriga debe proponérsele al lector como un enigma a resolver y debe ser el componente fundamental de la trama.
—En las historias de ciencia ficción se alternan la fe en la potencialidad de la razón y la duda metodológica, en los casos más significativos. De ahí que el tono sea, a menudo, satírico.
–
El Club de escritura es una plataforma gratuita para la didáctica y la práctica de la escritura gestionada por la Fundación Escritura(s). Los materiales de la biblioteca de recursos han sido cedidos por Talleres de escritura creativa Fuentetaja, la mayor plataforma de talleres literarios en español.
