Huyo de asistir al final de mis escritos, por lo que, antes de ello, los termino.
Macedonio Fernández
Cuántas veces hemos querido conocer un desenlace antes de que llegara, anticiparnos a él, para amoldarnos —vaya deseo absurdo— a lo que todavía no se ha dado. Como si el desenlace fuera la causa —y no la consecuencia—, cuán- tas veces creemos que habríamos obrado de otra manera de haber sabido lo que sucedería, lo que, entonces, no habría sucedido.
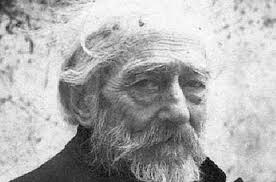
Esa segunda oportunidad sí existe, en cambio, en la imaginación; y así, reelaboramos, incesantes, una y otra vez, sucesos del pasado que podrían haber terminado de otro modo. La literatura —la imaginación— es generosa hasta ese punto, y todavía más. Y es también exigente, aunque no más que la misma vida…
El texto literario exige que tengamos en cuenta el desenlace en la elaboración de la historia entera, que desenmarañemos la madeja una vez que está hecha, de atrás hacia adelante; y que volvamos a empezar entonces, desde el final.
Macedonio Fernández —como dice la cita de arriba—se tiraba del tren antes del choque. Pero sabía dónde tendría lugar el choque; por eso, justo antes, se tiraba.
Borges no se perdió jamás en el laberinto, porque eran del todo suyos el principio y el final del hilo; así decía Borges…
En el caso de los cuentos, yo sé siempre el principio y el fin. Ahora, lo que sólo me es relatado a medida que voy escribiendo, y a veces de un modo erróneo —entonces tengo que volver atrás y tachar parte de lo escrito—, es lo que sucede entre el principio y el fin. Eso tengo que descubrirlo o, en el peor de los casos, inventarlo. Pero siempre sé el principio y el fin.
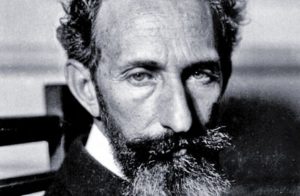
Y Quiroga conocía también cada final. No sólo eso: él empezaba por el final, ése era su truco…
Comenzaremos por el final. Me he convencido de que, del mismo modo que el soneto, el cuento empieza por el fin. Nada en el mundo parecería más fácil que hallar la frase final para una historia que, precisamente, acaba de concluir.
Nada, sin embargo, más difícil (…).
Las frases breves son indispensables para finalizar los cuentos de emoción recóndita o contenida. Una de ellas es:
«Nunca más volvieron a verse».
Puede ser más contenida aún:
«Sólo ella volvió el rostro».
Y cuando la amargura y un cierto desdén superior priman en el autor, cabe esta sencilla frase:
«Y así continuaron viviendo».
Otra frase de espíritu semejate a la anterior, aunque más cortante de estilo:
«Fue lo que hicieron».
Los nudos de la trama
Así que, bien mirado, se trata de desenlazar —la palabra lo dice—: de desanudar, de deshacer los nudos de la trama; de recorrer el camino hacia atrás. Y hay distintas maneras de hacerlo, desde luego…
Omitir el desenlace equivale a precipitarlo y, al mismo tiempo, a dejarlo abierto. Es un juego difícil, y un doble juego, muy pocas veces aconsejable, en realidad: el sentido del humor de Macedonio no lo tiene cualquiera… Conocer el final desde que nos ponemos a escribir, como el maestro Borges, no siempre es posible, ni podemos pedir que lo sea. Y tampoco podemos decir que todo relato deba comenzarse por el final, ni siquiera en el sentido de imaginarlo, de plante- arlo así, antes de empezar a escribirlo, que es a lo que Quiroga se refiere.
Pero sí es necesario que entendamos lo esencial del asunto: que el desenlace de cualquier historia debe estar latiendo en toda ella, debe estar presente en potencia, de algún modo, para que el texto resulte verosímil y las piezas encajen al final. Y es en este sentido en el que decimos que debe conocerse desde el principio.
Para conseguir esto, va a resultarnos imprescindible revisar siempre todo lo escrito, una vez llegado el final, y sobre todo si no lo conocíamos desde el principio. Deberemos mirar hacia atrás para desanudarlo todo, y comprobar así la conveniencia del desenlace en función de la historia, y de la historia en función del desenlace. Habremos de cuidar de que verdaderamente ese desenlace corresponda a esa historia, y no a ninguna otra.
Para que un desenlace corresponda necesariamente, sin duda alguna, a una historia, tendremos que anudar con nudos a veces casi imperceptibles la una con el otro. Y deberemos hacerlo en esa revisión, si es que en la escritura primera no lo hemos hecho. Dispersaremos a lo largo de la narración muchas pequeñas pistas que irán a reunirse en ese recogedor gigante que es el desenlace. Sólo así conseguiremos que éste sea intransferible, único: si a lo largo del texto, desde el principio, hemos diseminado detalles que lo evocan, que lo anuncian, discretamente, detalles que sólo recolectaremos en ese instante único y preciso, tan especial: el desenlace.
Regresaremos a estas ideas de manera continua en las páginas que siguen, porque son las que habremos de considerar fundamentales en los desenlaces, ineludibles, comunes a todos ellos. Pero tampoco debemos dejar de revisar algunos conceptos y de sentar alguna suerte de clasificación…
Finales, desenlaces
Toda acción que empieza tiene que terminar en algún momento, naturalmente. Terminará cuando el narrador sienta que ya ha mostrado lo que tenía que mostrar, que ya no tiene más que decir.
Pero es preciso no perder de vista que desenlace y final no son lo mismo… Que el desenlace de una historia no tiene por qué darse en sus últimos párrafos —ni siquiera en sus últimas páginas—. Desde luego, en todo cuento hay un principio, un medio y un fin; pero no siempre el principio expone, en el medio se desarrolla el nudo y el desenlace se nos da en el final.
Por tanto, es importantísimo —insistimos— que tengamos en cuenta siempre que el principio, el medio y el fin de cualquier relato —la ordenación de los sucesos— cumplen funciones artísticas, y no lógicas. Así que habremos de tratar estos conceptos y su plasmación en el relato como independientes del planteamiento, el desarrollo y la resolución de la historia. Porque un relato puede, perfectamente, comenzar por el desenlace, y así trastocar de modo radical ese orden lógico, esa continuidad racional del texto que persistirá, eso sí, de manera implícita.
Clímax y anticlímax
Así que no todos los cuentos terminan en el momento de mayor intensidad de la historia —momento que llamamos clímax—. El clímax coincide, en ocasiones, con el desenlace, y entonces suele marcar la conclusión del momento medio y el principio del fin. Pero en otros casos hay un ascenso antes de ese final, de modo que éste —el final— es un momento de anticlímax, posterior al tiempo de suspensión, que ha terminado antes, en el verdadero desenlace. El final en anticlímax coloca el cierre después del desenlace, y es frecuente encontrarlo en narraciones del género negro y de la novela policíaca, de tal modo que, una vez que se ha resuelto la acción —en lo que es propiamente el desenlace de la historia—, toda- vía encontramos una pequeña parte en la que el narrador añade alguna observación a modo de despedida.
Desenlaces abiertos y cerrados
A veces, el desenlace no dará soluciones al conflicto planteado en el relato, sino sólo sugerencias, marcas que dejarán abiertas ante el lector diferentes opciones entre las que él mismo podrá escoger. En ciertos casos, esas marcas orientarán al lector hacia una única interpretación, sin llegar a nombrarla. Incluso en algunas ocasiones —no muchas—, el lector no encontrará pista alguna, sino sólo el abandono del narrador, el blanco repentino de la página: habrá final, pero en ninguna parte desenlace. A todos estos les llamamos desenlaces abiertos, y ellos dejarán ante el lector siempre una duda: un interrogante más grande o más pequeño, pero siempre sin solución real, sin certeza posible.
Otras veces, el desenlace quedará cerrado, completamente definido ante la mirada del lector, que no tendrá más opción que aceptar que la historia haya ter- minado del modo en que el narrador haya marcado así, de modo concluyente.
Desenlaces inevitables y sorpresivos
En muchas ocasiones, el desenlace es sorpresivo: viola las expectativas del lector, rompe sus esperanzas, y a menudo trata de excederlas. La sorpresa nos entrena para lo inesperado, en la vida también; evita la rutina, es un juego, abre nuevos cauces ante nuestra mirada. Incluso hay cuentos que tienen, en apariencia, varios desenlaces sorpresivos, cada uno de los cuales hace trampa al lector, que cree cada vez que todo termina, y que cada vez debe rehacer la lectura y rehacerse de la sorpresa para continuar hacia el verdadero desenlace.
El mecanismo de la sorpresa es bien sencillo: se basa en una trama que entremezcla realidades y apariencias. El narrador contará una acción real, pero encubriéndola con apariencias, traviesamente. El narrador habrá tenido que planificar la trama entera, cada nudo de la misma, con el objetivo de sorprender al lector. Y después deberá desandar el camino: escribir el relato definitivo partiendo de las apariencias, no de las realidades, aunque sin perder tampoco de vista a éstas.
Pero todos sabemos que no siempre ocurren cosas extraordinarias en los desenlaces, que algunos de ellos llegan con la naturalidad de lo que no podía ser de otra manera. En ocasiones, la obviedad del desenlace es tal que incluso hace dudar del final de la historia, que nos obliga a buscar una página más, a comprobar la numeración del libro por si hubiéramos perdido algún párrafo…
Y es que en algunos desenlaces sucede exactamente lo que se esperaba: aquello que parecía inevitable, se confirma. Y hay que decir que ésta no es una posibilidad menos valiosa que la que ofrece el desenlace-sorpresa. No importa que ya sepamos lo que va a ocurrir, si el modo en que se nos cuenta vale la pena. Todos hemos releído historias con desenlaces que de sobra conocemos y, no obstante, nunca releeríamos uno de detectives, por ejemplo, en que el único mérito fuera el de habernos sorprendido con la revelación de que el asesino es el menos sospechoso.
Lo esencial en todo desenlace es que éste sea siempre una descarga de energía contenida, de una energía que se ha ido tensando en la elaboración del cuento, que se ha desplegado gradualmente a lo largo de los nudos de la trama y que en ese punto que llamamos desenlace se resuelve, o bien queda suspendida, o sugerida.
Más desenlaces
Las divisiones que hemos visto hasta aquí son las más claras y conocidas. Pero también es posible tener en cuenta clasificaciones capaces de matizar de modo más preciso.
Según alguna de ellas, por ejemplo, son desenlaces terminantes aquéllos en los que el problema que plantea el cuento queda totalmente resuelto; desenlaces problemáticos son los que dejan la resolución del conflicto en suspenso, sin resolver; en los desenlaces dilemáticos, el problema ofrece dos soluciones, entre las que el lector podrá escoger, aunque no llegará a estar seguro de que ninguna sea la verdadera; en los desenlaces promisorios se sugieren posibles opciones, aunque sin especificarlas.
Es posible también hablar de falsos desenlaces, colocados antes del des- enlace verdadero y que preparan éste. Y de cierres ornamentales, que dan fin al texto impreso pero no a la historia; a menudo estos cierres son símbolos, indicios de esperanza o desesperanza, detalles que equivalen a una despedida sin más, y siempre dejan el desenlace en el aire, a menudo abierto por completo. Los que algunos llaman desenlaces cósmicos son aquéllos que cierran el texto con el fin del mundo, o con algún mensaje apocalíptico que afecta a todos los personajes y que los transforma, de algún modo, en un solo personaje colectivo.
Dos modos de inversión
Como veis, divisiones y definiciones nunca faltan. Y sí quisiéramos detenernos ahora, de entre tantos tipos de desenlaces, en los que se suelen llamar desenlaces invertidos: aquéllos en que el desenlace invierte en algún sentido lo que se proponía en el comienzo del cuento.
Recordaréis que en el capítulo dedicado a la inversión como técnica narrativa hablábamos de cómo emplear ésta en los desenlaces; y que se trataba de dar un vuelco radical a las apariencias, y de hacerlo a través de la sorpresa.
Recordemos también que esa revelación repentina y sorprendente no debe hacerse de modo arbitrario, y que es preciso haber diseminado datos a lo largo del relato, datos que en el desenlace recogeremos para, con la suma de todas las piezas, hacer que todo encaje.
Una vez más, en la novela negra y en la de misterio —aunque no sólo en estos géneros—, es ésta una táctica fundamental: entregar al lector, poco a poco, datos que le hagan sospechar, que orienten su mirada por el camino correcto, y también distraerle, poner frente a sus ojos apariencias que le des- pisten y que oculten lo que sólo al final se le revelará. En ningún caso —y de esto también hablábamos en el capítulo correspondiente— se pueden levantar sospechas en el lector a partir de lo que no es cierto, sospechas fundadas en el engaño —infundadas, por tanto—. En ningún caso se puede forzar un desenlace que no derive del desarrollo de la historia, que no reagrupe los nudos dispersos a lo largo de la trama. Y, desde luego, es importantísimo que todo el desarrollo del relato tenga presente cuál será ese desenlace, para partir de él, para hacerlo girar todo en torno a él.
Como veis, todo encaja también en esta explicación, y los distintos géneros mantienen una unidad narrativa esencial alrededor de las bases fundamentales. Por esta razón queríamos pararnos en el asunto de la inversión, pero también por algo más… Porque otras veces lo que se invierte no es el desenlace, sino el modo de narrar la historia.
Con esto retomamos algo que decíamos al comienzo de este apartado: que es posible modificar el orden narrativo, desbaratar la cronología real de los hechos; e incluso invertir la narración tanto como para comenzar por el desenlace. Cuando esto sucede, el desenlace no sólo late ya desde el comienzo, sino que presiona de manera explícita —explícita también para el lector— a lo largo de la narración entera.
El narrador se lanza a la batalla sin espada. Decide presentar al lector el desenlace desde el principio, renunciar a esa carta en la manga que es la sorpresa en el desenlace, cuando ésta se plantea al final; muy seguro de sí, no recurre a esta fórmula que suele ser un imán para el lector. Se lo juega todo —o casi todo— en el modo de contar, mientras demuestra la ineficacia del factor sorpresa, al menos en su historia.
Una vez desvelado el desenlace en el comienzo del relato, es posible continuar la narración de distintas maneras… Es muy frecuente, inmediatamente después, volver al principio y desarrollar ya el resto del relato de manera lineal, hasta el final. O bien, mediante la fórmula que conocemos como flash-back —o analepsis— dar diversos saltos hacia el pasado, más o menos desordenados, para explicar ese momento ya expuesto que es el desenlace y que ha quedado expresado ante el lector en tiempo presente.
–
El Club de escritura es una plataforma gratuita para la didáctica y la práctica de la escritura gestionada por la Fundación Escritura(s). Los materiales de la biblioteca del recursos para escribir han sido cedidos por Talleres de escritura creativa Fuentetaja, la mayor plataforma de talleres literarios en español.
