
A Abel.
Se levanta de una cama mil veces usada para uno y mil placeres, cubierta por unas sábanas todo lo limpias que se puede después de tanto ajetreo nocturno. Está en un hotel de carretera, como otro cualquiera a cien millas al oeste, o al este. Le pega un buen sorbo a la botella de Jack Daniels que está sobre la mesita de noche, entre una virgencita mexicana y la lámpara caída, mientras que con la otra mano busca el mechero para encenderse el primer cigarro del día. Se enfunda los vaqueros, se abotona la camisa a cuadros roja y la chaqueta de cuero negro con una calavera sonriente bordada en la espalda. Coge su mochila roñosa, las gafas de aviador y las llaves que ponen a vibrar a Rocket. A la chica la deja como al resto de los muebles de la habitación. Está casi listo para retomar la ruta, salvo por los revueltos que la resaca impone, acompañados de unas tostadas con beicon, que entran bien con una cerveza bien fría. El café es para maricones. Con todo, la vista es preciosa; las tetas de Jenny se tambalean de un lado a otro mientras sirve al resto de los clientes de la cafetería maloliente de la gasolinera. Desayuno de emperadores. Pide la cuenta y otra para el camino. Empuña el manillar de Rocket y la pone a rugir. Es una Forty Eight cojonuda. Se pone un poco de Motörhead y emprende camino.
La brújula apunta al oeste. Jimmy va dividiendo en dos mitades casi exactas el vasto desierto. En sus gafas se refleja un sol cegador. Bañadas por sus rayos, unas montañas rocosas, la arena roja y algún que otro cactus que se desvanece en estelas punzantes. Sobre él, un cielo limpio, azul hasta que se dobla en el horizonte, donde empiezan los violetas y los naranjas típicos de los atardeceres de verano. Debajo de la máquina, asfalto puro y ardiente. Su cara ofrece cierta resistencia al viento encabritado por la velocidad. Embriagado por la adrenalina infinita acelera más y más. Recorre durante cinco horas la vastedad, sólo por placer.
Jimmy Graham es alto, corpulento, de barba profusa y melena larga. No tiene miedo a demasiadas cosas, ha vivido lo suficiente para entender que solo así se consigue doblegar el yugo del desencanto que sazona al mundo. Pocos se atreven a meterse con él.
Cae el manto oscuro sobre el monte, ya casi llega a su destino. Había quedado en verse con Rob y Snake en Wilson Corner. Se detiene en el primer sitio con señales de vida y se dispone a repostar. Rocket necesita gasolina y Jimmy también. Entra al bar y se pide un bourbon mientras llegan los colegas pero un idiota le echa encima la cerveza que le acababa de entregar el mozo de la barra. Llueven puñetazos y sombreros, algún que otro diente del pobre desgraciado y unas gotitas de sangre que quedan de lujo al lado de las dos manchas verdes que hay al lado de la mesa de billar. El dueño utiliza su solemne derecho de admisión y saca a Jimmy a empujones. El otro está para la UCI, así que se encargará de él después. Rob y Snake, a carcajadas, lo levantan del asfalto polvoriento.
Nada que Dorothy no pueda resolver —dice Rob—. Coge a Rocket y tiramos hasta el Foxy Lady, que allí nos atenderán mejor que este mamón.
***
Se levanta de una cama que ha sido mil veces escenario de una y mil pesadillas, cubierta por unas sábanas todo lo arrugadas que se puede después de tan poco ajetreo nocturno. Está en un hotel de carretera, como otro cualquiera a cien millas al este. Le pega un buen sorbo a la botella de Four Roses que está sobre la mesita de noche, entre el telefonillo y el cenicero, mientras que con la mano derecha busca el mechero para encenderse el primer cigarro del día. Se enfunda los vaqueros, se abotona la camisa blanca y la chaqueta de cuero negro con una calavera sonriente bordada en la espalda. Coge su mochila roñosa, las gafas y las llaves que ponen a vibrar a Rocket —maldita Dorothy, anoche se fue con el mexicano gilipollas—. Está casi listo para retomar la ruta, salvo por los revueltos que la resaca impone, acompañados de unas pancakes con beicon, que entran bien con una cerveza bien fría. Ya sabes a quienes les va el café. Empuña el manillar de Rocket y la pone a rugir. Es una Forty Eight cojonuda. Se pone un poco de Led Zeppelin y emprende camino.
La brújula apunta al suroeste. Jimmy deja a su derecha un lago que ha tardado minutos en desaparecer. Joder, ¡qué grande y guapo!, grita al viento. Su orilla casi llega al horizonte, se pierde en una hilera de pinos gigantes, entrecortados por unas isletas rocosas que sobresalen como meteoritos encallados sobre la serena lámina cristalina, un espejo que reproduce con exactitud espectral los nubarrones plateados que surcan el azul eterno.
En un flashback nebuloso, el corazón de Jimmy siente como saeta punzante aquel recuerdo de niño, cuando en los veranos iba con sus viejos a visitar a los abuelos en Colorado. Vincent, su padre, le llevaba a pescar. Iban en su FXS Low Rider comiendo pipas por el camino. Una ronca voz en off dice: Ese viejo cabrón, no sé cómo se las arreglaba para volver con esas truchas tan grandes a casa. Cómo me hubiera gustado haber hecho lo mismo con Ryan, joder. «Así es la puta vida, la codicia aprieta, el mundo sigue girando», se puede leer en uno de los tatuajes que tiene en su brazo izquierdo mientras las nebulosas desaparecen.
Jimmy Graham tiene ojos verdes, pies grandes y es pelirrojo, con una hilera de canas no muy profusa, pero que le cruza toda la cabeza desde la ceja derecha hasta el cogote. Es cruel y despiadado, pero leal como un pastor alemán con todos sus aliados.
Cae el manto oscuro sobre los rascacielos. La máquina necesita gasolina y el jinete también. Ha quedado en verse con su primo Frankie. Le debe la Glock y el revólver con el número de serie lijado que le pidió el martes. Entra al bar y se pide un Jameson mientras llega Frankie. En la tele colgada al lado de la barra, las noticias. Los chinos han desatado una puta gripe otra vez, menudos puercos comunistas —le dice al camarero—. Sale con Frankie por la puerta de atrás y hacen la transacción. Para celebrarlo, van al Golden Glory. Lucy le ha enviado un texto.
***
Se levanta de una cama mil veces testigo de uno y mil crímenes, cubierta por unas sábanas todo lo manchadas que se puede después de tanto ajetreo nocturno. Está en un hotel de carretera, como otro cualquiera a setenta y cinco millas de California. Le pega un buen sorbo a la botella de Jack Daniels que está sobre la mesita de noche, entre el cenicero y el paquete de condones, mientras que con la otra mano busca el mechero para encenderse el primer cigarro del día. Se enfunda los vaqueros, se abotona la última camisa limpia que llevaba en su mochila y la chaqueta de cuero negro con una calavera sonriente bordada en la espalda. Coge el bulto que le dio Frankie, y las llaves que ponen a vibrar a Rocket. Se guarda las gafas en el bolsillo izquierdo de la chaqueta. A Lucy la deja junto con su mochila roñosa, con una nota: «Vendré el jueves a por ella». Está casi listo para retomar la ruta, salvo por la hamburguesa doble que la resaca impone, acompañada de unas fritas que entran bien con la mejor cerveza fría de Riverside. Hoy mira por la ventana. Las tetas de la gorda Ruthie no tienen nada que ofrecer. Empuña el manillar de Rocket y la pone a rugir. Es una Forty Eight cojonuda. Se pone un poco de Black Sabbath y emprende camino.
La brújula apunta al sur. Jimmy va dividiendo en dos mitades casi exactas la ciudad. Ya casi entrando a la autopista divisa el taller mecánico de los hermanos Hoffman. Les va bien con el negocio. Comenzaron con muy poca cosa, pero ahora ya se han hecho con un nombre en el mundo del motor. Mientras ve el pomposo cartel que acaban de estrenar, recuerda envuelto en un velo blanquecino las palabras de Andy Hoffman mientras le daba las llaves de Rocket: «Si es que todo lo que hay que tener es amor a lo que uno hace, coño. Y es que lo que hay que entender es que no se trata de un par de piezas circulares rotando sobre su centro. Son más grandes que eso y estamos donde estamos gracias a ellas, joder».
La ciudad ha quedado atrás. Ahora sólo hay matorrales secos de lado a lado. Debajo, asfalto puro y ardiente. El viento le acaricia la cara. Embriagado por la adrenalina infinita acelera más y más. Recorre durante tres horas la vastedad, quiere llegar y terminar con lo que tiene que hacer.
Jimmy Graham es viril, tiene los brazos llenos de tatuajes tipo old-school americano, con los dientes amarillos; un par de ellos de oro, dos incisivos. Suele ser un tío bien humorado, aunque últimamente no está como para aguantarle mierdas a nadie.
Cae el manto oscuro sobre Queensland. Se detiene en la gasolinera de Lakeshore Drive y se dispone a repostar. La máquina necesita gasolina y el jinete también. Esta noche no ha quedado con nadie. Entra al primer bar que se encuentra y se pide un bourbon mientras piensa cómo lo va a hacer. Va al Peach’s House a la búsqueda de Tony Costanza. Entre camareras, pole-dancers y un velo espeso de humo con olor a jabón de cereza, ve la mesa en la que el muy cabrón está sentado. Casi por acto reflejo, como cuando muerde una serpiente rabiosa, Jimmy saca de detrás de su pantalón la Glock y el revólver. Las vacía en menos de diez segundos. Los casquillos han quedado de lujo al lado del charco recién ordeñado del cráneo abierto de nuestro colega Tony “el Cadáver”.
***
Apaga la tele y se va a una cama mil veces destino de uno y mil sueños. Continúo con Jimmy mañana —se dice—. Se enrolla en una sábana que cambió hace un par de semanas. Está en un piso cualquiera en Brooklyn. Le pega un buen sorbo al vaso de leche que está sobre la mesita de noche, entre el reloj despertador y las gafas, mientras que con la otra mano busca el interruptor de la lámpara. Mierda, mañana tengo reunión con Howard a las nueve —se dice a sí mismo pegando un buen bostezo—. Por la mañana se enfunda su pantalón apretado, se abotona la camisa que le regaló Margaret y la americana gris que compró hace poco, en su último viaje a Milán. Un poco antes, recoge su habitación con una pulcritud malsana. Está casi listo para ir a la oficina de Howard, salvo por los cereales de consumo sostenible que su dieta le impone, acompañados con un café con leche de soja y azúcar moreno mientras ve el telediario matinal. Empuña el manillar de su patinete de alquiler y, aunque lo intenta, el pobre no ruge. Se pone un poco de Tame Impala y emprende camino.
El GPS del móvil le indica al norte. Va dividiendo en dos mitades nada exactas el East River. Ya casi llegando a Tribecca, divisa el restaurante vegano al que fue con Paul y Melanie. No le pareció gran cosa, pero no se atrevió a decirlo en voz alta, el sitio estaba de trending topic. Mucho aguacate y un buen publicista, poco más —es lo que realmente piensa—. Llega al co-working de Howard en el Soho, pero antes postea un selfie delante de la entrada del restaurant en su Instagram.
Tiene los brazos llenos de tatuajes tipo old-school americano, con los dientes blancos y perfectos. Suele ser un tío guay, su perfil estuvo de moda, aunque últimamente está pasando por una mala racha, no suben sus followers desde hace un par de semanas.
Cae el manto oscuro sobre la Gran Manzana. Se detiene para comprar un par de cupcakes de espelta en la pastelería que le recomendó Hugh. Esta noche no ha quedado con nadie, pero ya tiene el plan perfecto. Entra a su piso y deja las llaves al lado del altar de postales de sus viajes a Europa, con unas ganas exorbitadas de un buen Kombucha bien frío. Busca el brebaje milenario y enciende la tele.
Jimmy le espera.
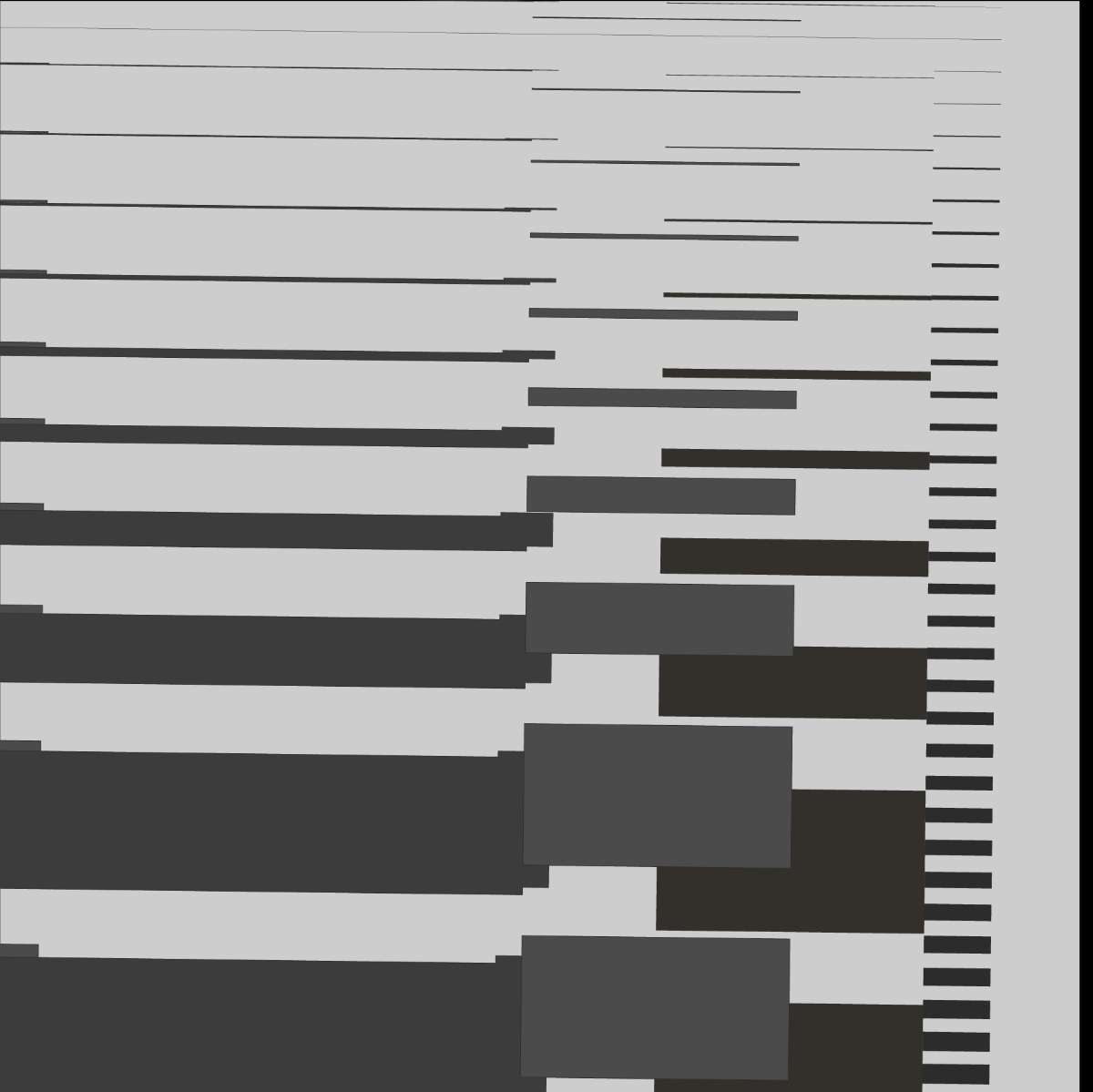

 El libro de los alumnos del taller
El libro de los alumnos del taller
OPINIONES Y COMENTARIOS