
Moisés comprobó que aún le quedaba una parte del dedo meñique de la mano izquierda y corrió al baño para lavar la herida y hacerse un torniquete. Recordó una película de yakuzas en la que el sentido del honor obligaba a uno de los hampones a amputarse él mismo la primera falange de un dedo y sabía cuál era el procedimiento a seguir. Puso la mano bajo el chorro del grifo y se apretó la herida con una toalla. Luego desgajó un trozo de sábana limpia, envolvió en ella el muñón y forró el conjunto con cinta americana hasta obtener una aparatosa morcilla de color gris metálico.
Había logrado detener la hemorragia. A cambio, los latidos del corazón se trasladaron hasta la mano multiplicados por mil en su intensidad, estallándole en las sienes. Se sentó en la silla de la cocina, como tantas otras veces había hecho para desayunar, pero esta vez ignoró el respaldo. Lo hizo de lado, la espalda apoyada contra la pared para dominar todo el campo de visión. En la mesa, sobre un mantel de hule a cuadros, decenas de hormigas rodeaban los restos de un plato de galletas desleídas en leche. Junto a él, un bolígrafo verde y su cuaderno de tapas grises. Los párpados comenzaron a pesarle poco a poco, hasta lograr alterar su noción del tiempo.
Unos ojos fijos en los suyos eran su único presente, congelado, inmóvil. Sin embargo, el pasado y el futuro fluían bien en ambos sentidos. Moisés no sólo recordaba perfectamente cómo la situación había llegado a ese punto, sino que se creía capaz de predecir lo que estaba por suceder. El pasado estaba consignado, él mismo lo había redactado en la libreta, pero si quería que el futuro desvelara lo que allí estaba ocurriendo, tendría que escribir el presente: un párrafo con la fecha del día sería suficiente; tres líneas bastarían. No necesitaba más. Tan sólo tendría que tomar su boli y abrir el cuaderno. Buscar la última página escrita y comenzar en la siguiente el mensaje que quería dejar, una confesión en tercera persona.
A punto de cerrársele los ojos, Moisés imaginó una escena futura en ese mismo teatro, tres o cuatro días después. Tras atravesar una ciudad sin tráfico, una jueza sin pizca de glamour, llegaría a su casa como todos, con mascarilla y las manos cubiertas. Se cambiaría los guantes de nitrilo por los que le facilitaría el forense y se fijaría en el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina. Abriría su bolso y extraería las gafas para leer de cerca; después se reajustaría la mascarilla. Desde el mismo instante en que tocara la libreta, el rollizo gato que descubriera la policía al forzar la puerta del piso comenzaría a enredarse entre sus piernas, tratando de hacerla caer, como si protestara por haber profanado el cuaderno. Después, bufaría amenazador.
Poco a poco, el ensueño futuro de Moisés se hacía corpóreo. Sólo le quedaba pasar su presente al papel, como ya hiciera en su momento con el pasado. La magistrada, sin duda poco amiga de las mascotas, frunciría el ceño y cambiaría de habitación huyendo del felino mientras la policía científica completaba su trabajo. Al poco de comenzar la lectura del cuaderno llegaría a la conclusión de que aquello ni tan siquiera podía catalogarse de diario. Eran sólo una serie de anotaciones desordenadas —eso sí, en primera persona— sin fechas ni más divisiones que los puntos y aparte que delimitaban cada párrafo. Aparentemente escrito en días diferentes, pero sin posibilidad de confirmarlo. Letra grande, casi infantil y con tendencia obstinada a inclinarse contracorriente, como si una brisa de poniente hubiera intentado derribar las palabras de derecha a izquierda. Desde niña, la magistrada no veía nada manuscrito con tinta de ese color. Sin duda, lo que leía se había escrito utilizando el bolígrafo BIC cristal de caperuza verde que creyó ver junto a la libreta. Para confirmarlo, la jueza regresaría a la cocina e introduciría el boli en una bolsa de pruebas.
Allí permanecía el presente, inmutable y amenazador, mirando a Moisés fijamente con ojos de gata. Dejó de imaginar el futuro y se zambulló en sus recuerdos. Los que él mismo había comenzado a plasmar sobre el papel, meses atrás, una noche de lluvia, mientras veía la luna reflejada en los charcos de la calle, siempre con una música en la lejanía, siempre garabateando con tinta verde en la misma libreta de tapas grises que días después una jueza tendría en sus manos.
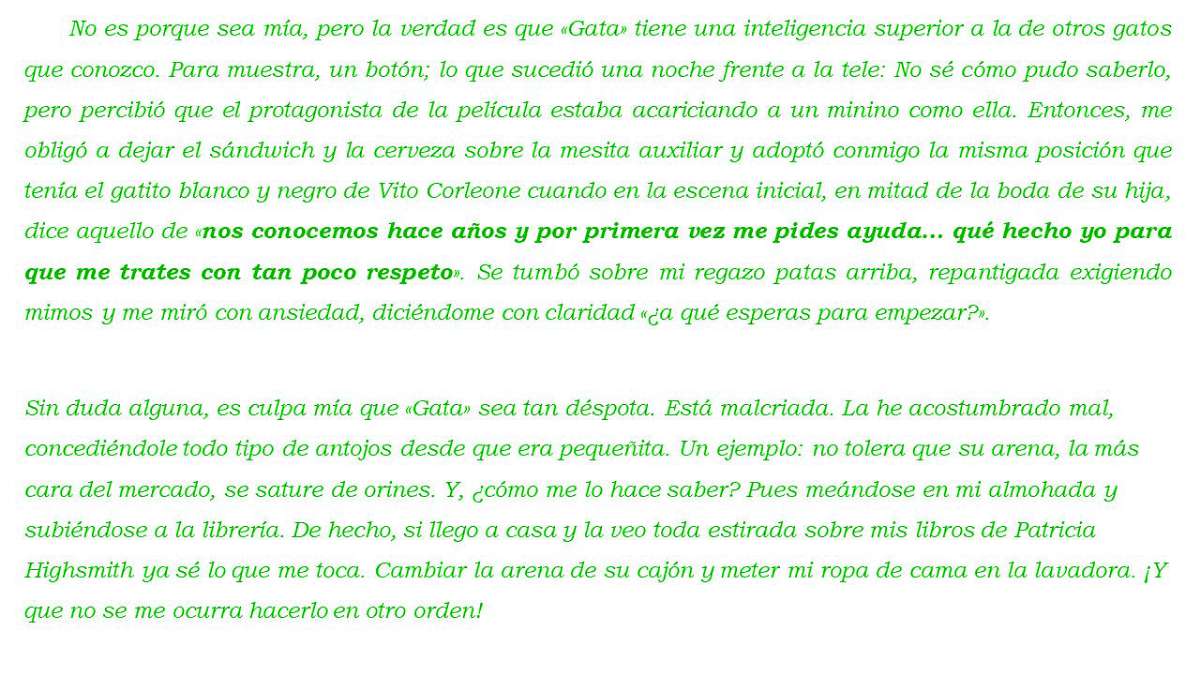
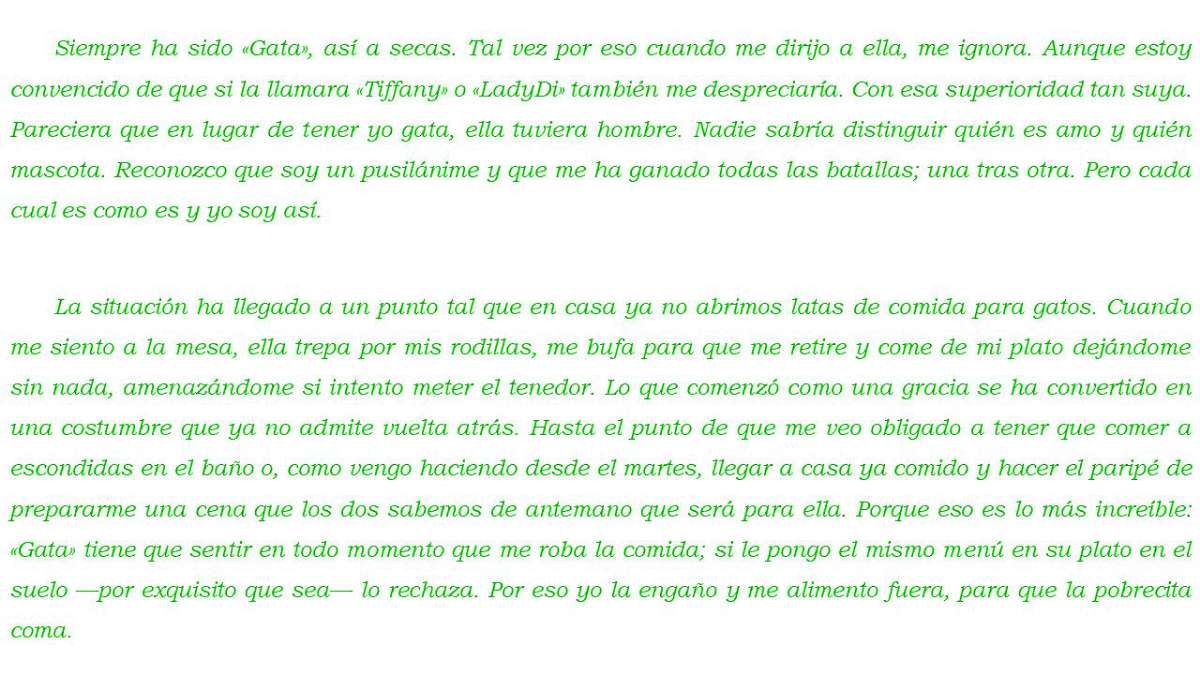
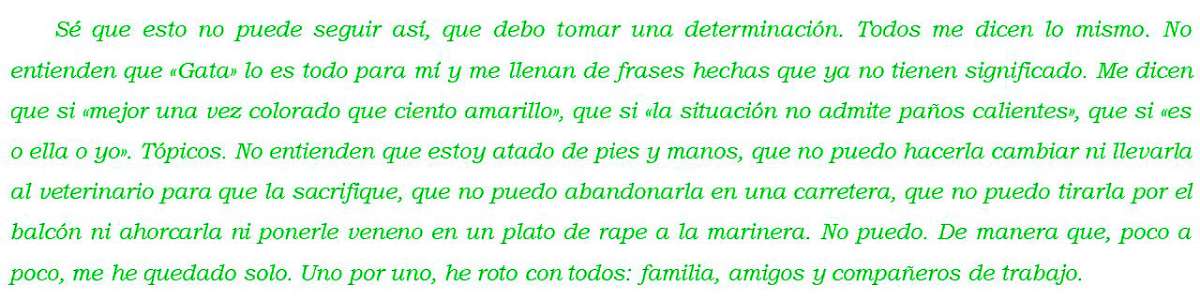
La jueza haría un descanso en la lectura y Moisés —con los ojos de «Gata» aún clavados en él— volvió a regresar al futuro. Era inquietante verla como se relamía sin el menor disimulo.
La policía científica anunciaría que su trabajo había concluido —fotos, huellas, pruebas…— y que el escenario quedaba documentado para la instrucción. Después, preguntarían a la jueza por sus intenciones con respecto al gato. Y ella, que para ese momento ya sabía que el gato era «Gata», les corregiría por haber empleado mal el género del animal y les diría —dejando claro que no admitía injerencias— que «de eso ya se ocuparía más tarde». Entonces preguntaría al forense que si, a la vista del estado del cadáver, necesitaba ayuda para trasladar los restos al laboratorio.
Mientras el médico se enfrentaba al puzle de piezas diseminadas por la vivienda y se tomaba su tiempo para contestar, la jueza retomaría el cuaderno. Decidiría que ya lo leería con orden y más detenimiento en su despacho. Por el momento —como si estuviese hojeando una mala novela policiaca, una de esas en las que en el último párrafo se desvela que el asesino es el mayordomo— se iría directamente al final de la libreta buscando el desenlace.
Los ojos de «Gata» fijos en los suyos, el boli verde en su mano derecha sobre el cuaderno y el aparatoso vendaje chapucero de su mano izquierda. Esos eran los tres puntos a los que la mirada de Moisés volvía una y otra vez de manera recurrente. Como si no hubiera otras cosas que observar en un mundo tan ausente de ruidos que semejaba irreal. Sin gente desayunando en las terrazas, con muchas tiendas cerradas y colas en farmacias y fruterías. Aún esperó un poco más para escribir su futuro. Aparcó el presente y se sumergió de nuevo en el pasado más inmediato, acompañando a la jueza en su lectura de los acontecimientos pasados más recientes. Recordando aquella música mientras los escribía.
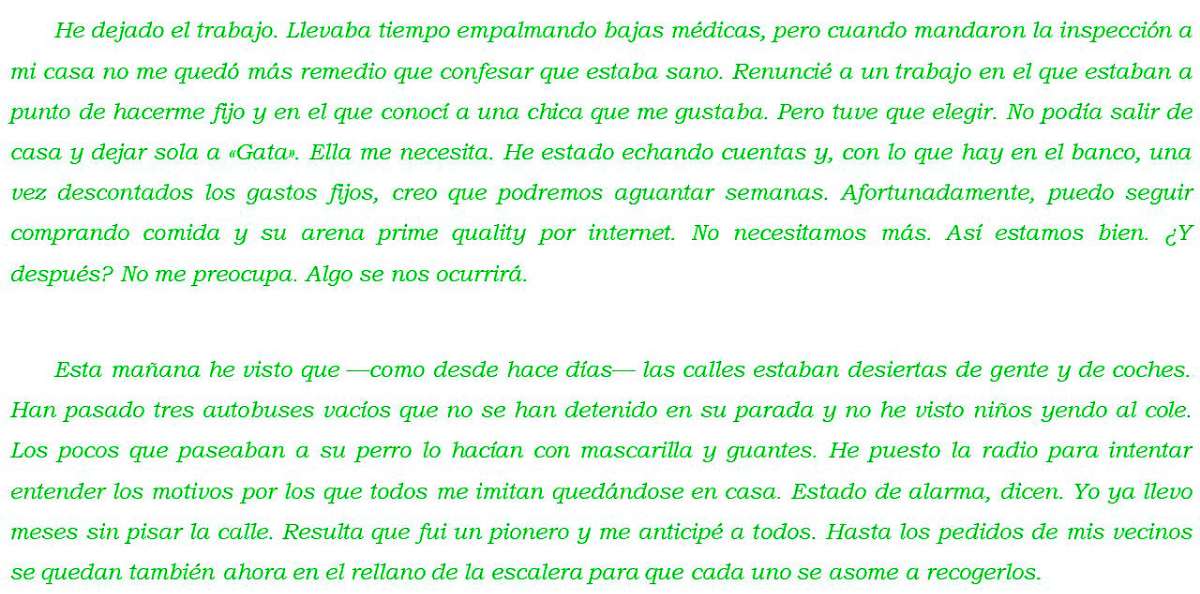
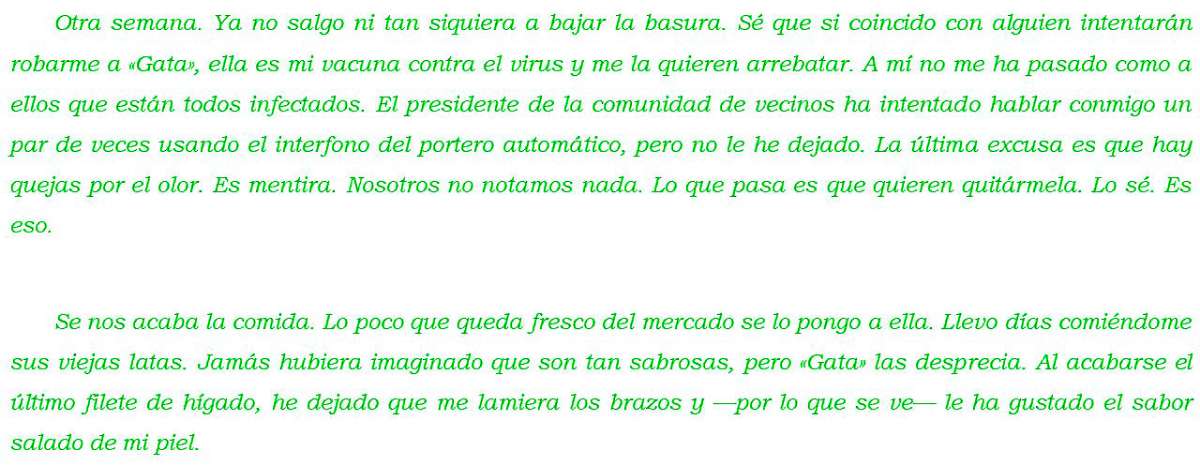
De vuelta al presente, Moisés se decidió a escribir sus tres líneas mientras vigilaba de reojo a quien le acechaba. Como siempre, lo hizo con tinta verde de bolígrafo barato. Pero esta vez, la primera en todo el cuaderno, añadiría una fecha. El destino quiso que fuese la última página de su libreta. Sus últimas palabras. Ahora, la música ya solamente sonaba en su cabeza.
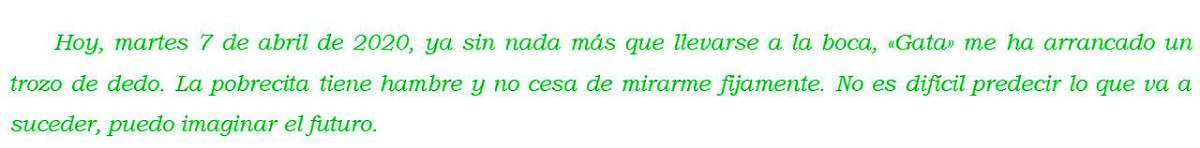
Cuando terminó de escribir, «Gata» inició su acercamiento a Moisés. Muy despacio. Como los grandes felinos de la tele que, a la hora de la siesta, se aproximan a sus piezas que rumian en la sabana. Sigilosamente. Así percibió Moisés que ella se acercaba por detrás al escribir la última de sus frases. Su última expresión en vida. Justo antes de ofrecer su cuello. Sin resistirse. Sumiso. Imaginando la escena futura en la que dos policías y una jueza gris descubrirían, días después, su cadáver mutilado. Y, junto a él, a su «Gata» con el hocico ensangrentado. Señalada como culpable por tres líneas de color verde en un cuaderno de tapas grises.
Los últimos pensamientos de Moisés fueron para imaginar la escena final. Una vez que la jueza hubiera terminado la lectura de la libreta, uno de los policías la interrumpiría sacándola de su ensimismamiento.
—Su señoría, ¿podemos proceder al traslado de los restos?
—Por supuesto. ¡Y abran las ventanas, por Dios! —respondería la jueza saliendo de su abstracción.
Se quitaría las gafas y metería el estuche en el bolso. Luego, pondría el cuaderno en una bolsa de pruebas. Después, arrojaría los guantes a la basura, antes de ajustarse de nuevo la mascarilla y ponerse otros nuevos para salir a la calle, ordenaría a uno de los policías que avisase a la protectora de animales, pero que —antes de nada— se asegurara bien de que la gata quedaba encerrada en el cuarto de baño.
—Ya los he telefoneado señoría. Me han dicho que vendrán en cuanto les sea posible. Ya sabe, con el estado de alarma…
El segundo policía entraría entonces en la cocina.
—Mucho me temo que ya no es necesario que vengan.
—¿Y eso, agente?
—La gata se ha escapado. Se fue escaleras abajo en un descuido, mientras usted leía ese cuaderno.
Música:
Luna en los charcos, Enrique Blanco

 El libro de los alumnos del taller
El libro de los alumnos del taller
OPINIONES Y COMENTARIOS