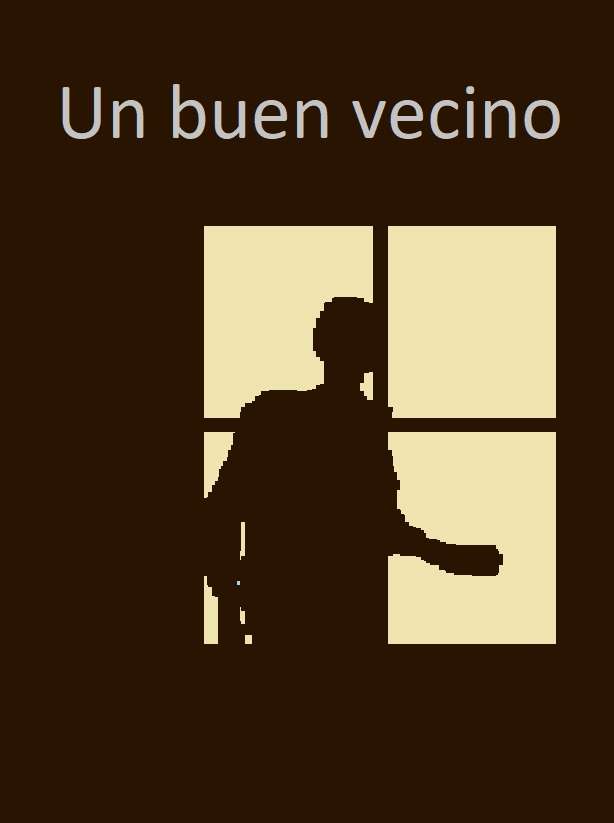
Al piso de enfrente se ha mudado una familia. Son una pareja joven con dos hijas. La madre es rubia y de estatura media, con buen cuerpo, desde esta distancia puedo decir que me gusta; el padre también parece guapo, pelo moreno algo ondulado y una barba de varios días. Desde mi habitación veo dos ventanas de su casa: una da a su dormitorio y la otra al salón. Por la ventana que da al salón veo al fondo la cocina. Se levantan a la vez que yo. Abro la ventana y ellos ventilan su habitación. A veces esto sucede al poco de despertarme. Después andan del salón a la cocina trajinando con desayunos mientras me visto. Abro las dos puertas de mi armario ropero y la que queda del lado de la ventana evita que me vean desnudo, no me parece de buen gusto, aunque la verdad es que no me importa. De vez en cuando voy mirando a ver cómo van. Me pongo los vaqueros y veo a las niñas desayunar; mientras busco la correa veo a la madre hacer la cama todavía en pijama; me pongo la camiseta interior y el jersey. Ya están casi listas.
Les he cogido cariño. Cada mañana parece que vivamos en la misma casa y eso me hace feliz. En este pisito no hay tanta vida y me viene bien. Apago el cigarrillo en el cenicero de la mesita de noche y ya estoy listo para ir a trabajar.
Antes de que llegaran, la casa estuvo en obras durante unos meses y la han reformado por completo. Entonces también me hice a la rutina de los obreros: los fines de semana les veía almorzar bocadillos en el salón, sentados sobre cajas con sus ropas polvorientas, y de pronto un día ya estaba la familia. La casa pasó de ser un lugar de trabajo ruidoso y sucio a un hogar limpio y bien amueblado. Me siento partícipe de su felicidad en esa casa. Les he acompañado desde el primer día.
El salón les ha quedado bien. Los muebles son bastante simples, como a mí me gustan, sin demasiada pretensión de nada. Hay una lámpara que por la noche genera un clima muy íntimo y cuando están sentados viendo la tele me gusta mirarlos, me tranquiliza y me recuerda a mi infancia, a cuando visitaba alguna casa y después de los saludos más o menos efusivos de los adultos todos se olvidaban de mí. Entonces podía pasearme libremente por las estancias de la casa, inspeccionar dentro de tarros y cajones o mirar bajo los sofás (hay mucha información bajo los sofás). Entonces me entraban ganas de orinar, y hoy mientras les miro un cálido escalofrío recorre mi cuerpo.
Sin que se diesen cuenta les he sacado algunas fotos. No quiero parecer raro, no querría incomodarles en ningún caso, solo quiero satisfacer mi curiosidad. Haciendo zoom en el ordenador puedo ver algunos detalles de la casa y de ellos. Las niñas son preciosas y me preocupa que no les vaya bien en el cole o no entiendan la lección. Yo mismo podría explicarles alguna cosa. Van al colegio que hay en la calle de arriba, por cercanía les corresponde, pero tienen cara de ser buenas alumnas y seguro que son aplicadas. Muchas tardes las veo hacer los deberes en el salón.
El padre no sé a qué se puede dedicar, con la gente guapa me cuesta más intuirlo. Quizás sea profesor en un instituto, eso le pega. Pero la madre es realmente guapa. Me encanta cuando se hace una coleta, me parece un signo que denota modestia. El pelo suelto y demasiado liso siempre me ha parecido un signo de vanidad, como las pulseras y los collares, que por cierto nunca lleva. Viste sencilla y es de complexión atlética. Tuve una novia en la universidad que se le parecía, se llamaba Ana. Llevábamos diez años de novios y vivíamos juntos cuando me dejó. Habíamos hablado incluso de tener hijos pero al final todo se fue al garete. Ahora ya hace treinta y seis semanas que no pruebo ni gota, y se nota sobre todo en el trabajo. Espero que esta vez sea la definitiva. Por eso empecé a llamarla Ana, por mi novia.
Por lo que puedo ver tienen bastantes libros pero con el zoom de mi cámara no alcanzo a leer los títulos. Eso sí que sería una buena manera de saber cómo son en realidad. No discuten demasiado, ni se gritan ni hacen aspavientos. No fuman y no beben. Los domingos se visten de montaña. Les gusta salir a caminar y hacer senderismo. Reconozco el abrigo que lleva él, es un North Face. Lo estuve viendo en la tienda y es realmente bueno pero a mí se me iba de presupuesto. Me alegro de que lo tenga.
Cada mañana camino hasta la parada del autobús para ir a trabajar y paso por delante de su portal. Un día pensé en los timbres y en acercarme a ver los nombres. Mientras me acercaba me puse tan nervioso por que me vieran que continué mi camino a penas con un leve desvío. El corazón se me había acelerado. Y aunque me vieran mirar los timbres qué iba a pasar.
Lo bueno de vivir tan cerca es que compartimos muchas cosas sin quererlo. Nos hemos encontrado en el supermercado varias veces. Confieso que si coincidimos a la hora de la compra hago una ruta parecida a la suya. Solo he de desviar mi ruta un par de veces, una para no solapar la totalidad de su trayecto (no quiero incomodarlos, no es agradable tener la sensación de que te siguen) y otra cuando se paran ante la sección de artículos de higiene femenina (respeto su intimidad y más en asuntos así).
La distribución de alimentos entre verduras, hidratos y carnes es adecuada, pero el desayuno de las niñas podría ser más saludable. Bien es sabido que la bollería industrial es muy rica en grasas hidrogenadas y que a largo plazo pueden ser muy perjudiciales, más para un cerebro en desarrollo. Estuve tentado de decirles algo pero me contuve.
Estar cerca de ellos es una sensación muy cálida y me siento como si fuéramos miembros de la misma familia. De vez en cuando miro a las niñas para ver que no se despistan. Estando tan cerca he podido escuchar sus voces y su manera de hablar. Hace tiempo que no escuchaba a gente hablar con tal nivel de confianza. Por eso se dice que algo es familiar, porque hace referencia a la máxima intimidad y confianza. Me encanta escuchar ese tono despreocupado y libre de poses. Estoy cómodo con ellos. Además hablan muy correctamente, sin fallos gramaticales y conjugan perfectamente todos los tiempos verbales. Parece una tontería pero hay quien no lo hace. Hubiera sido toda una decepción. Por cierto, que esta compañía me ha servido para saber cómo se llaman. Son Manu y Laura y las niñas Clara y Lucía (aunque a ella le queda mejor Ana).
He estado unos meses pensando la manera de hacerles una visita pero es complicado. Si acaso viviesen en este mismo edificio. Pero con qué excusa me voy a presentar allí. Además, ellos me conocen de vista, estoy seguro. Cómo no iban a conocerme viviendo enfrente y comprando en el mismo lugar. Sin embargo, el otro día surgió la oportunidad. Estaba sentado en el banco que hay frente a su casa (algunas tardes cuando no tengo ganas de leer o ver la tele me siento allí) y llegó Ana con una bolsa de la compra llena de botellas de leche. Justo delante del portal se le rompió el asa dejando caer las botellas sobre la acera. Una de ellas rodó hasta mis pies, la cogí y me acerqué. Cuando me aproximaba empecé a ponerme nervioso como un adolescente. El corazón me latía bruscamente y bombeaba sangre que me recorría el cuello hasta golpearme las sienes. Sin decir nada (no podía), le ofrecí la botella con el brazo extendido. Ella levantó la mirada mientras buscaba nerviosa las llaves en el bolso que se había apoyado sobre la rodilla en un acto de equilibrio:
—Toma, ¿puedes? —le dije finalmente, ofreciéndole la botella.
—Sí, sí, gracias —pero en realidad no podía. Abrió la puerta.
—Venga, que te ayudo a subirlas — le dije, y cogí dos botellas más del suelo.
Entré con ella en su portal y me dirigí hacia el ascensor. No parecía muy convencida de la situación que se estaba dando: a ninguna mujer le gusta la idea de subir con un desconocido en ascensor hasta su casa. Como no quería propiciar un ambiente incómodo rompí el silencio y le explique que vivía justo enfrente de ellos. Que sabía quiénes eran porque en su casa habían estado todo el verano en obras, y que con el calor y las ventanas abiertas era todo un alivio que hubieran llegado. Me dijo que lo sentía con una sonrisa algo forzada. No parecía que fuera a darme más conversación, pues miraba con una atención desmesurada los botones del ascensor. De soslayo me fijé en ella, en su nariz, en sus ojos, en su boca. En el supermercado la había visto pero nunca tan de cerca. En la intimidad del ascensor degusté su olor, imaginé que esa ascensión era algo habitual, familiar; que ella era mi mujer y las niñas nuestras hijas; que no me miraba porque ya me conocía y que no me decía nada porque todo estaba dicho, y si yo estaba nervioso era porque todavía estaba enamorado. El ascensor se detuvo con un suave golpe que me devolvió a la realidad. Lo que fuera que hubiese durado el viaje había sido insuficiente.
Ya estaba en la puerta de su casa. No sabía si me invitaría a entrar. Se acercó a la puerta pero no la abrió ella sino que llamó al timbre. Nos abrió Manuel. Ana entró directa hacia la cocina y le dijo que me cogiera las botellas, que se le había roto la bolsa y le había ayudado. Mientras le daba las botellas de leche miré el interior de la casa, la luz tenue del salón, el olor de la cena, el ruido de los dibujos animados. Sentía que era el lugar al que pertenecía y del que no quería salir. No quería que se acabase ese momento así que le pedí un vaso de agua haciendo con las manos un gesto de malestar. Dada la situación no se negó. Le seguí hasta la cocina y me dio el vaso de agua. Ana guardaba las botellas de leche en un mueble. Pensé que esa parte de la casa no se veía desde mi ventana. No quería molestar ni parecer raro así que me despedí. Ella me dio las gracias y yo a ella por el agua. Manu me acompañó hasta la puerta, se despidió de mí y pasó la llave desde el interior.


 El libro de los alumnos del taller
El libro de los alumnos del taller
OPINIONES Y COMENTARIOS