¿Cómo empezar? ¿Por qué debería siquiera comenzar a escribir? ¿No es, acaso, un gesto temerario y petulante? El tópico de la página en blanco, me digo, siempre ayuda en estos lances. Todo conato de escritor lo sabe: el abismo oceánico que separa la página en blanco de la primera frase resulta, de entrada, innavegable. Aquello que merece ser recordado se ha contado ya en innumerables ocasiones. Y, sin embargo, el cursor titilante sobre un fondo de nívea nada me da la pista de salida. Ahí no hay –no había– nada. Entre el cero y el uno se despliega el infinito. Ahí lo tienes. El primer signo de interrogación con el que comienza este párrafo ya ha obrado un imposible metafísico. Ahora solo resta seguir.
La escritura, nos recuerda Etienne Gilson, no es una mera imagen (signo) de la palabra hablada ni una suerte de complemento ancilar de la oralidad. El pensamiento escrito no es un simple registro del logos, sino que es otro logos. La escritura, en efecto, es otra cosa. De hecho, es una “cosa” –el sema es el soma, que diría Gilson– algo que difícilmente puede decirse de los sonidos articulados, cuya precaria evanescencia y fugacidad nos recuerdan que la “palabra alada” (verba volant) no está en modo alguno hecha para durar ni permanecer en el tiempo; que para hablar o escuchar uno tiene que “estar ahí”, simultáneamente en un mismo espacio compartido; y que, una vez verbalizada, la injuria solo puede deshacerse con más palabras, a lo sumo, con una humilde petición de perdón… Lo que quiere decir que las palabras pronunciadas, aunque efímeras, nunca llegan a borrarse del todo, tal y como señala la fórmula:
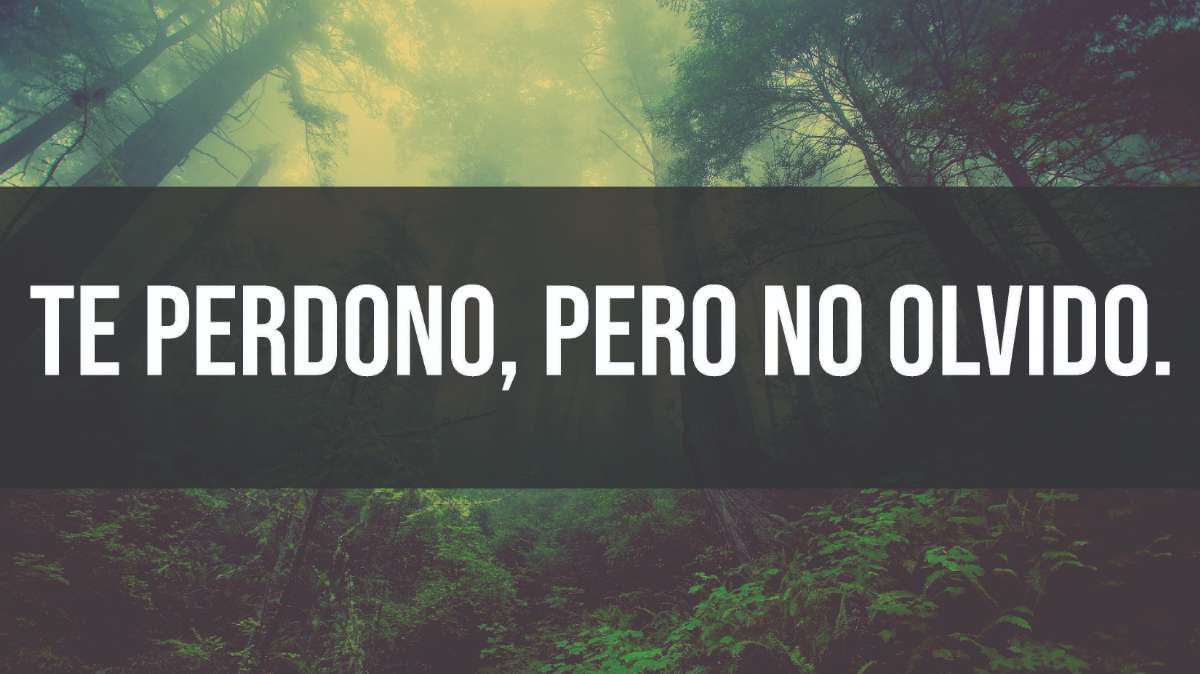
Mi intención en este brevísimo ensayo es dar una réplica a “Escritura(s)”, de Ramón C., pero no tanto por lo que dice, como por lo que no dice. El autor subraya la dimensión poética, estética, artística y expresiva de la escritura. Nada que objetar ahí. Me incomoda, no obstante, la ingenuidad con que se pasa por alto la materialidad mostrenca de la escritura, ese salto infinitesimal del cero al uno que pasa por inmovilizar y registrar en coordenadas espaciotemporales lo que no tiene, ni puede tener asidero en una superficie de dos dimensiones. En definitiva, me interesa menos abordar la escritura como poiesis, i.e., como creación (literaria o no), que como tekhné. Es decir, como medio, como técnica y como destreza.
Nos lo han dicho muchas veces, pero no acabamos de creérnoslo, porque todos nosotros vinimos a un mundo tiempo ha alfabetizado en el que letras y libros eran ya indistinguibles del lenguaje, del pensamiento y, en consecuencia, del ser humano. La palabra escrita, sin embargo, no es más (ni menos) que una fabulosa invención, un improbable accidente histórico que podría no haber sido. La escritura es una tecnología de la palabra, lo que implica el dominio de una técnica, así como una serie de destrezas biomecánicas que exigen tiempo y esfuerzo. A diferencia del habla, que parece formar parte del hardware de fábrica del animal simbólico, la escritura es un paquete de software que requiere instalación y constantes actualizaciones (debo esta lúcida y afortunada metáfora a John Peters, uno de mis maestros más queridos).
Entre los cero y los dieciocho meses de vida, el niño humano aprenderá a usar palabras y gestos para comunicarse sin apenas esfuerzo, desplegando una portentosa habilidad natural para gramaticalizar el mundo que le rodea en la lengua de sus ancestros. Lo que no hará en modo alguno, a menos que le sometamos, muy a su pesar, a un rígido y severo adiestramiento de varios años, será alargar el brazo para coger lápiz y papel para dejar por escrito y en perfecta caligrafía que ha visto a un perrito. El habla es un don innato; escribir es un logro técnico que requiere un largo y fatigoso aprendizaje, cuando no una feroz disciplina corporal y cognitiva.
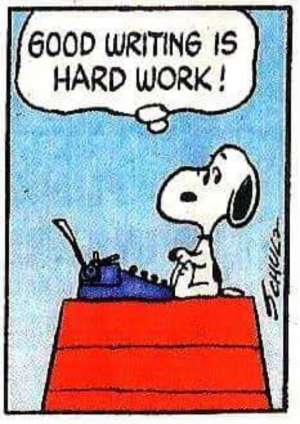
No, no cometeré la osadía de repetir lo que luminarias como Innis, Ong, Havelock o McLuhan han escrito antes que yo (y mucho mejor, por cierto, de lo que soy capaz de hacer en tan solo unas pocas líneas). Tan solo me gustaría apuntar una reflexión en torno al carácter revisable de la escritura –condición de posibilidad de toda genuina autoría–, algo de lo que Ramón C. no parece percatarse, y que sin embargo está implícito en su invitación a agrupar toda esa variopinta panoplia de prácticas expresivas (dibujar, imaginar, rotular, musicalizar, crear…) bajo el llamativo rótulo “escritura(s)”.
Toda escritura es por definición una llamada a la reescritura. La dimensión material, espaciotemporal y visible de la escritura hace al logos especular para sí mismo, de manera que quien hace uso de la palabra escrita pueda reparar en el carácter potencialmente corregible de aquello que ha inscrito sobre el papel o tecleado en su pantalla. La escritura hace notorio el error y sangrante a los ojos la falta de ortografía, lo que convierte a quien escribe no solo en autor, sino en posible censor. Contra Barthes y Derrida diré, pues, que la escritura no solo no implica la muerte del autor, sino que alumbra su verdadero y efectivo nacimiento, conmemorando con cada trazo su sempiterna presencia en el texto, esta vez, como editor.
Escribir implica no solo el poder de almacenar y transmitir significados, sino también de procesarlos, sustituirlos, modificarlos y, por supuesto, borrarlos. La revocabilidad de la escritura –ese rompecabezas ontológico que supone eliminar o suprimir una palabra, dejando al mismo tiempo huella de su mismísima (in)existencia– es consustancial a su naturaleza.
Quizás sea esta la característica más interesante de las nuevas modalidades de comunicación digital, en las que las viejas dinámicas antagónicas de la oralidad y la escritura parecen estar dando paso a formas híbridas, y en las que ya no es tan sencillo distinguir donde acaba lo uno y empieza lo otro. Como señalan algunos lingüistas, el lenguaje de internet es criollo, un nuevo código multi-medial y multi-canal en el que la inmediatez, simultaneidad, e informalidad de lo oral se interpenetra, sin solución de continuidad, con la planificación, radical auto-consciencia y potencial edición de cualesquiera formas de empaquetar y viralizar contenido. Lo más difícil ya está hecho; ahora solo resta seguir. ¡A reescribir!


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS