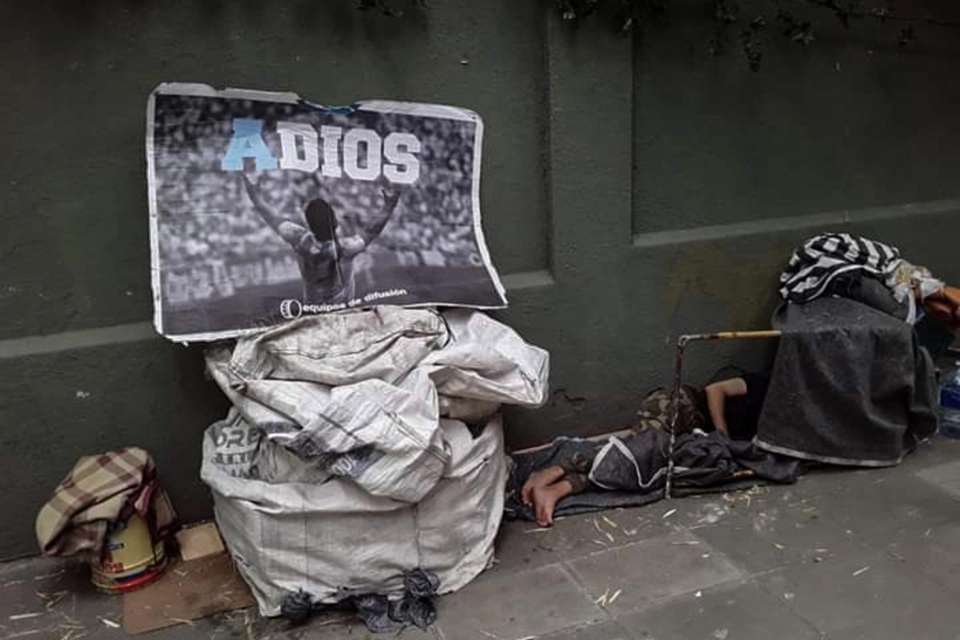
Muertos de frío en Buenos Aires
***
julio/agosto 2019
I
Muertos de frío. En la noche la helada
cae sobre las personas y las mata;
se marchitan y mueren invisibles
sin decir una palabra, sin gemidos.
Están solas con apenas una cáscara por ropa
que la helada moja con su agüita hasta empaparlos.
Para ellos se fueron todos los abrigos,
las minúsculas fogatas encendidas
que dan ese momento de sosiego
detrás de unos cartones o de la carcomida
corteza de un árbol que hace equilibrio
subido a una hilacha de cielo recién llegado.
Los demás árboles desertan sus hojas
y apenas quedan, mudos testigos de su huida,
unos pimpollos de noche prendidos a la escarcha
que desgarra definitiva el silencio que el frío
carga sobre el lomo de un gato azul-azul
que maúlla a media voz, medio muerto,
su deseo de amor en lo alto de una vieja terraza blanca.
Helada cruel, escarcha y hambre
sobre la gente que se tapa de a ratos
con trapos y cartones, como puede.
Vamos por la soledad que el frío propone
a la reunión del viento sur que llega como una pezuña
blanca que desfila por la carne sin pretensión de acariciarla.
Hiere la mejilla el viento sur, hiere los labios,
deja la lengua mustia, exangüe, hiela la voz
que no puede entonar un precioso lamento
para que en la madrugada alguien lo oiga y regrese
a donde el hombre sólo tiene el frío en las sienes.
Vamos más lejos aún del último grito que se escucha.
Donde el viento arrea las diminutas humanidades
de una bandada de niños que están a la intemperie
de los gobernantes. Están todos los niños.
Está uno rojo. Está uno azul. Está otro negro.
Está el mundo con su soledad y tal vez dos colillas,
sólo dos colillas, de cigarrillos que se queman de a ratos
y echan un humito gris recién degollado.
Todos los niños buscan, los ojos bien abiertos.
Dan vueltas por las esquinas, golpean las persianas
de los negocios amurallados y evitan a los policías
que no salen de sus patrulleros a correrlos
por donde la noche hace su desembocadura.
Todos los niños buscan un instante
de calor subterráneo donde pasar la noche
entre el hambre y el frío que cae empeñosamente
sobre ellos. Mientras tanto, el señor presidente duerme.
Duerme su indiferencia en la cama caliente
de sábanas inmaculadas, de mantas con florones
del tamaño de un pomelo y una arrobadora almohada
donde hundir su cabeza de crueles indiferencias.
Los muertos de frío cruzan la noche sin dirección,
van entre sombras santiguándose el cuerpo helado
hasta que llega el día y cuentan entre los sobrevivientes
las víctimas de los que nadie recordará su nombre.
El presidente desayunará sus sepulturas
como todos los días de su vida
y hablará del bonito sol colgado en las cornisas.
II
El presidente, apenas despierta,
manda a los funcionarios a rodar por ahí,
a desayunar moribundos de a sorbitos.
Una cucharadita de pobre a la mañana,
una tan sólo una, les sabe agria, como de alacrán
en la papila de la lengua muda.
¡Ah los pobres cada mañana! ¡Ah de ellos!
Por donde pasa el auto rojo,
la mujer engordada de pastillas,
el hombrecito azul de la oficina,
van los funcionarios con su anatomía floja
a palpar un desgraciado, al menos uno,
y tocar un timbre y salir disparados.
¡Ah los funcionarios! Van a las ferias
a repartir el hambre a manos llenas
y van bien abrigados. Sudan cenizas,
huelen a orines de la madrugada,
y exhiben los muñones de sus sentimientos
como si fueran aves de picos luminosos.
Meten sus hocicos en las pequeñas mugres
de unos biblioratos de sentencias.
¡Algo habrán hecho para morir de frío! Explican.
Congregan jueces y abogados que manifiesten
que morir se ha de morir de todos modos.
Luego ríen. Con estatus singular ríen de todo.
O no de todo. De la muerte de frío de los otros,
a esos que le ofrecen un tanto de cemento así
para que desayunen si no han muerto aún bajo la escarcha.
¡Y cómo ríen! Es gente alegre que no pregunta nada.
Nada quieren saber del mundo de los muertos
y menos de los muertos de frío. ¡Qué ocurrencia!
De los niños de nadie, los que están en las calles,
no se ocupan. Es asunto de otros, no de ellos.
Pueden pasar por las ruinas de un silencio,
verlos el torso al aire, sin pecheras.
la piel de ayer, mustia de hambre,
sus nombres sin bonanzas ni mejillas,
extraños de abrazos y caricias
y el desamparo del ave que no les canta.
Pero ellos no los ven, aunque les llamen.
No ven las largas filas de la muchedumbre
de niños que suenan cacerolas vacías
en las que no hay las alegrías blancas
de la leche tibia ni el pan de los sosiegos.
No los ven porque están ciegos,
un eclipse de asfaltos les espantó las pupilas
y en el hondo de sus cuencas vacías
se les amontona la anatomía verde
de la cotización del dólar.
III
A esta hora en Buenos Aires
se ve desfilar un sermón del cementerio
al bar de enfrente donde bebe un café negro
sin azúcar. Amargo. Un niño tembloroso
pide algo que el sermón ignora. No le pide un amor,
ni un abanico, ni un caballo blanco
ni que ponga nombre a todas las cosas
que parecen estatuas o criaturas de piedra
que pasean su anatomía de mármol
a la entrada de cada sepultura.
Nada de eso. Pero el sermón es recio,
su esqueleto está lleno de rabia
y se tapa la boca enajenado.
Tres veces se santigua antes de ignorarlo.
El niño solitario aguarda una caricia que no llega;
allí queda, fabulando entre la luz helada
donde un rincón de musgos lo alberga
y en el que aún permanece el lienzo oscuro
de un fragmento de noche que perdió su brújula.
Desde donde el sermón bebe su café amargo
un fiordo de luz se abre en el asfalto,
y suena el runrún de unos motores vacilantes
que marchan por el nervio de la calle
a algún lugar donde los borrachos
duermen despreocupados de toda esperanza.
Mientras tanto, cae la persiana de otra fábrica.
¡Aquí se acabó el trabajo! Grita un cartel
escrito a la pasada, con un desesperado crayón rojo
que goteó alguna sílaba sin consuelo.
Permanecen los hombres esperando
un minuto de paz o una cucharadita de paz
si más no fuera, metálicas las ropas,
los overoles de arena con sus burbujas negras
y sus filas de costurones que las mujeres
hicieron con sus manos emparchando la ropa de trabajo.
Está el silencio ante la fábrica muerta.
Sus blancas paredes, las que los perros mean
levantando la pata, están llenas de palabras
de colores. Son preguntas que no tiene respuesta.
Los obreros fuman lo que les queda de tabaco
y van juntando una furia bajo el pellejo duro
mientras corre la sangre por las venas.
IV
Dormirán los niños bajo la autopista.
Esos niños que están helados,
con sus rostros a las madrugadas de cenizas,
arrinconados en la noche bajo la cementera
de las colosales autopistas, llenas de hollín,
gemidos y dolores, donde pacen las ratas en rebaños
rabipelados, que mueven sus colas como minuteros,
donde tropiezan los sonámbulos con botellas negras
y largas sombras de criaturas desvestidas
que les ofrecen amor express por unos pocos pesos
o una desespera línea blanca hacia la muerte joven.
Allí dormirán, bajo la atenta vibración
de las largas antenas de las cucarachas
que alardean de sus alas como crinolinas
y danzan en la madrugada con torpeza.
Dormirán allí, nuevamente hoy, mientras
cae la helada dura desde la madeja de la noche.
Entre las paredes de cartón pintado,
las que el perro orinó de paso en su camino,
y donde se mete el viento que congrega
a las hojas abandonadas a su suerte.
Ahí será, donde los árboles en fila
agitan sus abanicos de estrellas
y los pájaros se posan en sus frágiles ramas,
porque esperan el momento en que la luna
cae en torrente sobre las cornisas pintadas
con leves tonos de acuarelas negras.
Donde los borrachos piden sus moneditas al que pasa,
los sonámbulos se acurrucan como pañuelitos,
y viejas prostitutas descartadas exhiben sus osamentas
tiritando exangües bajo la lámpara amarilla.
Dormirán dónde el abuso con su lengua penetra
hasta el insomnio de las mariposas,
indefensos entre en los eclipses de las hojas de un periódico
que saluda los viciosos ataúdes de los millonarios.
A la mañana, entonces, cuando vuelva el gentío,
aquellos que atravesaron a su suerte el nochicidio,
beberán la leche negra de la desesperanza.
V
Suena la música. Es necesario escucharla.
¡Hay que escucharla, hay que escucharla!
repiten furiosas unas dominicanas que bailan
con el torso casi desnudo pese al frío.
Las dominicanas danzan alegres,
siempre,
siempre.
Ríen con el frenesí de la música que escuchan.
Llega de una calesita que suelta sus perfumes
mientras un caballo blanco sube y baja monótono
desde el techo lunado al piso de maderas opacas.
Las dominicanas ansían los espejos donde mirarse
para pintar sus bocas y también pasar sus lenguas
por los clamorosos labios gruesos, por los dientes blancos,
y repetir el aliento tatuado con un ron caído del cielo.
Bocas pintadas.
Dientes blancos.
Labios nocturnos
van a besar a sus hombres que empeñan los piropos
y esconden sus malas intenciones debajo de un paraguas.
Otros hombres van de San Telmo a Constitución
juntando cartones y tumultos de papeles;
van como penumbras que no quieren ser nombradas,
y mientras pasan por la noche de las viejas prostitutas,
suena, entre todos ellos, una colonia de notas
que recuerda el solfeo con los puños cerrados
de un tango o de un atabal con su parche enharinado.
Empujan sus carros sobre dos ruedas
de una vieja y oxidada bicicleta,
carros de grises rumores y bolsitas de nylon y chucherías
mientras la boca reseca les tiembla ruborizada
y torvas gotas de saliva brillan como pequeñas amenazas.
Lo que quedó de la música,
la que sobrevivió al decisivo silencio,
se hace burbujas sobre las cabezas de los cartoneros.
Lucen como sombreros sus insomnios
de tabacos y ginebras de tantos abandonados
a su suerte entre los vendedores de bienaventuranzas
que prometen, prometen, sopa caliente, rubios vestidos,
muslos lunáticos y banquetes de sexos imposibles.
Por último, entre la muchedumbre,
corren los niños como ardillas
que saltan desde las terrazas
a las ramas peladas de los árboles,
cargando todavía sobre sus pequeñas espaldas
manojos de frío llegado en la madrugada
que les heló hasta los lagrimales cuando tocó sus ojos.
Si no agonizan esa noche,
sino vomitan su hambre en esa noche,
llegará la mañana como acostumbra
a meterse en los pequeños rincones de sus calaveras
y adormecerlos en la amnesia del paco quemado
en una pipa de aluminio ahuecado.
VI
Hay niños de nadie en la vereda, justo a la orilla
de donde se agrupan las palomas grises
que picotean el viejo pan de siempre.
Rueda el pan amarillo,
rueda como una pequeña piedra arenosa
hacia la profundidad de la alcantarilla
donde, también, se hunde el zureo de las aves
mordido de un lado al otro por las ratas
que celebran con un pequeño alarido la victoria.
Un árbol rompe la simetría de las baldosas
y otro –la clorofila de sus hojas en completa agonía–,
agita el viento como una pedrada azul
hasta que dobla la esquina desesperadamente.
Allí siguen los niños, al pie de la basura
apilada a la intemperie, donde el frío desemboca
de un paisaje al otro de los cuerpos
penosamente cubiertos por la ropa agitada,
(torpemente zurcida por alguna vieja, alguna vez),
y que sólo cubre la lisura rosa de sus hombros.
¡Ríen! ¡Ríen! Y las pequeñas nueces de Adán
suben y bajan por la espiga lanceolada de los cuellos
que se estiran levemente en dirección al sol
mientras sostienen sus redondas cabezas infantiles.
Las bocas son como sus sonrisas, breves;
y los labios ateridos se esmeran por no sangrar
una baba roja y otra blanca luego de la helada.
Son niños de nadie, y nadie sabe sus nombres,
niños de pequeñas sístoles
y más pequeñas diástoles a la vista de todos
los que pasan caminando indiferentes
con sus cruces y sus oscuros ataúdes a cuestas.
Llaman a las puertas de los gobernantes impasibles
que repiten apesadumbrados sus palabras bocarriba
y piden una vez y otra vez
que no vuelvan a llamar a ellas.
¡Nada de angustias! Claman. ¡Nada!
Y luego del clamor preguntan a los niños:
¿No tienen suficiente con las guirnaldas de cielo
que pasan por las terrazas después del viento helado?
¿Con los espejos de daguerrotipo de las nubes?
Nada de angustias equívocas.
¡Hemos pedido tantas veces la paz!
Sepan: bastante tenemos con la oscuridad de las callejas
donde agonizan las flores invernales,
y la claridad de las cortezas de las lámparas olvidadas
en las madrugadas de mujeres que dejaron fiebres
y delirios en las habitaciones de los nostálgicos burdeles
donde murió el último amor de cáncer.
Sólo bostezos para los niños de nadie,
tal vez una ceniza blanca de un cigarro,
el pulso de una mordida de araña,
el empeño de unos perros saltarines
que saben frotar sus mugres
contra las minúsculas rodillas,
mientras los niños de nadie los acarician
como si fueran esos minúsculos gusanos
que van ondulantes de un lado al otro de los muertos.
VII
La escarcha baja bailarina, ángel y astillas
cuando toca nerviosa las cabelleras de unos niños
que corren de esquina a esquina como locos.
Los niños corren y cantan,
los niños corren y cantan,
¡tantas veces! ¡tantas! ¡tantas!,
que el perro que los sigue a la carrera
a todas partes, se estira como sombra en dirección al viento,
cae torpemente ciego, gime, y muerde el diamante
de una estrella caída al agua de la alcantarilla.
Al fondo de la noche donde los niños llegan en racimo,
suena la gota caliente de una cumbia.
Es una cumbia roja o tal vez amarilla
del tamaño de los volados de una pollerita con puntilla negra.
Es el fermento de la música, del alcohol, de la neblina,
en un timbal que vibra heridas de amor de una muchacha
que exhibió su roja desnudez de flor entre los muslos
pero esquivó el amor de todos modos, para siempre.
Sobre los niños,
sobre el perro que cojea idiota,
sobre la muchacha sin amor
que escupe su última nicotina,
llega la blanca luna, tan blanca,
llega tan blanca que todo se ilumina por la calle,
y descubre la reunión de las pirañas
que preparan el asalto de unos viejos
que perdieron el último colectivo de la madrugada.
Un hombre entre cartones húmedos, debajo de la autopista,
pace los musgos de unas piedras y hace con un diario
un abanico negro con el que echa aire a la desgracia.
Mira indiferente a los niños
que corren y cantan a pesar de la helada,
que corren y cantan a pesar de la escarcha,
que corren y cantan mientras la noche se extiende
en todas las direcciones donde las muchedumbres
de gritos siguen de juerga hasta que el sol los quema.
Él los observa sin pronunciar palabra alguna,
no tiene nada que decir, no tiene reproches en la noche
en la que pasan de a uno los ataúdes de los abandonados
hacia el Riachuelo, donde sumergirán sus penas hasta empetrolarse.
A su espalda, vómitos, orines, odios, todas las agonías
que la gente arrojó por las ventanas de los solitarios vagones,
quedan entre rieles y durmientes para que las ratas
disfruten su banquete haciendo equilibrio entre las sombras.
Es que el último tren ha quedado varado, insatisfecho
de pájaros y niños y amoríos errados,
junto a una breve colina de basuras bajo una luz calcárea
y amarilla que toca los arrabales de los andenes muertos.
Todas las rejas se han abrazado a cadenas y candados
para que los descartados de la vida no perturben la calma
de la noche helada que momifica las voces hasta callarlas.
Gruñen los últimos perros del andén sus inútiles ladridos
mientras de la terraza de la magnífica estación, sobre la calle Hornos,
desde lo alto su estilo francés, cemento gris y mármol negro,
cae un pájaro ciego que golpea el piso como una esquirla muerta,
un ramito de diminutos músculos y livianas plumas.
VIII
Un gato de media noche huye de la luna
viento arriba, donde acoda el Riachuelo sus aceites;
pasta de gasoil y campo santo de lauchas y lagartijas
con el hocico en un rincón, donde recalan viejas botellas
con pedazos de ausencias arrojadas al río.
(Mueven sonámbulas sus colas lampiñas
e imitan el sonido de los oscuros abanicos rotos).
Una diadema de murciélagos ciegos quiere estrellarse
en los largos paredones de la barraca insomne;
vuelan en círculos negros antes del suicidio
que los congrega a la misa en la que está prohibido
marchitarse a destiempo, sin sosiego.
Es la vecindad del fango químico,
de la orilla gangosa de perros y sarnas
tartamudeando el lunfardo de todos los espantos oxidados
que flotan como pueden, escorado el corazón
de lado a lado, naufragando el futuro
de este a oeste de la saturnina marejada.
Llega una mujer llorando al exacto
lugar donde acaba la luz entre borrachos
que cenan ginebras y porritos baratos.
Lleva un dolor a cuestas
que va colgado a su cuello como guirnalda negra.
Llanto de cristalito azul rueda por las mejillas
espolvoreadas con colorinches de recientes cenizas.
Todo el cementerio se le ha venido encima;
los sustos apilados en los nichos,
los huesos abandonados a la huida,
el esqueleto roto a varillazos,
el espanto sonámbulo de los que aún respiran
costras de caliche en sus intactas sepulturas.
Se santigua tres veces con los puños crispados.
Tres veces llama a dios que está demasiado lejos
y no responde el nervioso mensaje que la mujer repite.
“¡Ay, dios mío! ¡Ay, dios mío! ¡Ay, dios mío!” clama,
pero no oye ni el raspón de la uña de un gato por respuesta.
Luego, amargada, reza de a ratos el padrenuestro
que aprendió en las calles donde los sumideros
cuando padeció solitaria la primera despedida.
¡Adiós amor! ¡Adiós la juventud ardiente!
Y dijo: “aquí me quedo con el vientre lleno”
en la madeja de un desierto lúbrico
del tamaño de un pañuelo de blanca arena muerta.
La anatomía de sus labios es fría como la noche helada,
y el rush furioso de la madrugada hace escarchitas rojas
contra la blanca saliva que descubre su lengua.
Los borrachos quejosos, ojos de narcóticos entreabiertos,
descifran las mascaritas que pasan y se burlan de ellos,
de sus penumbras atascadas en la madeja de perros
que apretujan contra ellos sus oscuros traseros.
La mujer empuja un carro donde lleva unos niños.
Uno,
dos,
tres,
cuatro niños.
No les dice sus nombres, al cabo nada importa,
tan sólo grita ¡niño! ¡niño! ¡niño! ¡niño!
por cada uno que llora escondido en sus mocos.
¡Niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño!
Así regaña a cada uno y les promete algo
que ninguno de ellos en verdad comprende.
Atraviesa la calle por la pequeña noche
donde la luna sonámbula no se atreve a exhibirse.
¡Ay, mujer! Tu paso hace el eco de las abandonadas,
de las despreciadas que perdieron
el amor hace un momento,
o lo perdieron ayer, o nunca lo tuvieron.
Bajo la cabellera, los ojos tumefactos
de tanta lágrima fría, miran aquí y allá
buscando un reparo, un sosiego caliente
donde dormir los niños al menos esa noche.
Los borrachos le ofrecen sus frazadas roñosas.
Entre las ruedas de los carros hay cartones, trapos,
mangas de camisas, botamangas gastadas,
esquinas de bufandas y papeles resecos
con los que hacer un muelle para los cuatro críos.
El hambre llena el estómago de los niños pobres,
los cruza como un espina por el flaco pellejo.
¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!
Cada uno exige a su turno. Más que exigir, gimen.
La mujer se deja caer contra la mugre apilada.
No tiene pan. No tiene leche.
Canta una última canción de banquetes
y pide un poco de tabaco, un porro a medio fumar,
una caricia de lengua a la ginebra,
y ofrece el oscuro beso de su amor express
a los viejos hombres que pasan moribundos
rumbo al último reposo de los desposeídos.
IX
El tren se ha detenido. Llegó a la estación
e hizo temblar los pequeños promontorios
donde avientan sus penas los desposeídos.
Tierra y minúsculas piedras de alquitrán
encierran los perfumen de los trenes
hasta que vuelva a gritar otra locomotora.
Cuando se oiga ese grito, los perfumes
huirán como hormigas en todas direcciones.
Hasta entonces, los empobrecidos descansarán
allí montados sin importarles el vendaval
que arroja el río desde sus orillas.
¡Chipa! ¡Chipa! ¡Chipa! Grita una vieja
que orilla la centena de arrugas en las manos.
Uno de manos grises ofrece pañuelitos de papel
y otro, antes de la primera puerta, promete una suerte
oculta en el entusiasmo de un cartoncito dorado.
Hay un reino de obleas rosas, violetas y amarillas
que se ofrecen como frutas multicolores a unos niños
que miran suplicantes los brillantes envoltorios de las tentaciones.
Las madres los llevan a los empujones
a un destino que ellos conocen casi de memoria.
Sale apresurada la muchedumbre de los vagones.
Diez hombres,
diez mujeres,
cien niños.
Cien hombres,
cien mujeres,
mil niños.
Corren por el andén interminable
y las palomas escapan hasta los capiteles
de las formidables formaciones de hierro
que los ingleses inventaron hace más de un siglo.
Sale el hombre envuelto en su bandera.
Luce una pechera blanca.
Luce una gorra blanca. A su frente,
estampada tres letras de color celeste.
Un sol de patria va azul sobre su espalda ancha
y el nervio de la multitud se le nota en la cara
cuando habla a quien camina a su lado
como una sombra que hace equilibrio
con la cabeza estrujada dentro de un gorro de lana.
Más atrás llega el hombre con la estampa de una santa rubia,
que sonríe siempre a los humildes
que baten a todo ritmo el parche seco de sus redoblantes.
Apuran el paso los hombres, van de prisa,
siguen a la multitud que también los sigue
sombra a sombra con ruidos de zapatos viejos.
A todos los que atraviesan el andén
montones de vientos los despeinan,
son vientos que ejercen la medida exacta de las aves
que dan vueltas en círculos bajo el techado de vidrio
de la estación de trenes que ahora huele a pan caliente
y a garrapiñada azucarada en la vasija de cobre.
Sale la mujer y con ella van los hijos en fila.
Uno grande al frente, de prisa;
otro a su lado, los ojos bien abiertos,
las niñas, la campera morada,
la risa anclada en los infantiles labios rojos.
Y atrás otros niños que escapan ilesos de las sombras
que los hierros arrojan desde sus oxidadas alturas.
Un hombre viejo arrastra un changuito,
¡Pan y juguito rojo!, grita.
¡Pan y juguito rosa!, grita.
¡Pan y juguito verde!, grita.
Del color que quieran los niños de la calle.
Los hay color de fuego,
los hay color de ranas,
los hay de paisajes, de lunas,
de hojas, de sombreros.
En la estación de tren la multitud
despliega las enormes banderas.
En altísimas cañas se alzan por encima
de todas las cabezas, de todos los sombreros
y cada uno sabe qué persigue esa fría mañana.
Afuera, negros keniatas reparten sus menudencias
manta a manta por toda la vereda
y hablan la jerigonza de un lenguaje inescrutable.
Cerca de los negros que venden baratijas,
a los policías los arroba el recuerdo de la última golpiza.
¡Pega! ¡Pega! ¡Pega!
Aquí y allá a este y a este otro,
donde más le duele, en la niñez que huye a la corrida
de escudos y garrotes que surgen de la nada
contra sus pequeñas cabezas.
Nadie se detiene, todos marchan y marchan
y gritan algunos cantos que se pierden
en la anchura de la enorme avenida.
El Metrobús ha quedado sembrado
de pequeñas quejas, de lamentos gentiles,
de bolsitas de nada y de algo de yerba humeante.
¡Techo, tierra y trabajo!,
claman,
y el pan nuestro de cada día
dánoslo hoy,
dánoslo aquí y ahora,
claman.
Danos ahora el techo,
Danos ahora la tierra,
Danos ahora el trabajo
y el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy, ¡hoy!,
porque el hambre diseca
la bienaventuranza.
Porque el hambre vuelve en harapos
la piel de las mejillas,
la anatomía del ojo hace estéril
que no puede ver al cielo
sino como el pequeño cementerio
donde enajena sus sueños definitivamente.
El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy, ¡hoy!,
porque el hambre embalsama
los rostros, los momifica de arrugas
que esconden en sus pliegues
tan antiguos lamentos que da pena mirarlos,
lanza a los esqueletos al galope del odio
y sacan esquirlas rojas de cada arteria roja,
hasta que no queda más
que un famélico corazón exangüe
errando de desgracia en desgracia
hasta la última estación de todas las sepulturas.
X
¡Ay el señor presidente!
Recuenta sus maldiciones en un cuarto oscuro
que huele a yerba vieja, a gato rancio,
a pastel de gusano y a madres moscas
que zumban extraviadas por las heces del amo.
La urna ha perdido su expresión perruna,
el sufragio se arrastra como el gran cocodrilo
que muerde la anatomía del dicente.
¡Ay el señor presidente!
¡Su enojo es del tamaño
de una montaña de maldiciones!
¡Tanto odio!
No entiende.
¡Tanto odio!
No entiende.
Impúdico promete:
no quedará viejo de ojos vaciados,
sus cuencas esqueléticas
hasta la mejilla rota con una piedra roja.
El frío bajo la piel, escarcha blanca,
le abrirá las arrugas como una sierpe seca
y los abandonará arrinconados,
allí donde la luz no llega para que no sean vistos
pidiendo pan, pidiendo pan, pidiendo pan.
¡Un pedazo de pan, por el amor de dios!
El pan nuestro de cada día ¡dánoslo hoy!
¡Hoy! ¡Hoy!
¡Ay el señor presidente!
Ojos celestes sin cielo.
¡Ay el señor presidente!
Sin amor, impasible,
sonámbulo en miasis,
imposible, supremo,
lixiviado perfume,
pensando en otra cosa,
tal vez soñando con Florencia,
donde su palacio se desespera lujoso,
soñando con el domo de tejas de terracotas rojas
que diseñó Brunelleschi.
¡Ay el señor presidente!
Te ha de sacar la comida de la boca
en este invierno que quema los párpados
y que hiere las manos hasta quebrar
los enfermizos huesos de los dedos mordidos.
Furia del billete verde.
¿A cuánto está la cotización del dólar?
Ruinas. Ocasos. Cínicos faraones offshore
de paraísos fiscales donde brotan gramíneas
las estafas engordadas de pura plusvalía
de obreros y de obreras que así dejan su vida
pedazo por pedazo, día a día.
Pero los niños no serán privilegiados.
No sólo lo ha dicho el señor presidente.
Lo han anunciado a trompetazos
toda la corte de ministros.
Aullaron desde los orinales
de una montaña de papeles:
los niños no serán privilegiados.
Serán los últimos, no los primeros.
Así no tendrán por qué quejarse
del frío de alfileres blancos en la pequeña sangre,
ni del hambre rugosa como piedra negra
en el espacio preciso donde duele la panza.
El señor presidente no permitirá sus lamentos
porque entristecen al Mercado que todo lo devora.
El Mercado asesina mientras deshoja el árbol de la vida,
mira por la cúpula de las bóvedas donde indeciso
el cementerio usurero pasa de un lado al lado de la muerte.
Pide su porción de carne a toda hora,
carne encenizada en una línea, una aspiración
harapienta en la merienda para pasar
entre abanicos y tumbos de borrachos
a sorber una humanidad de un solo bocado.
Carne de púber, el torrente de su rojo corazón
a dentelladas y luego la lengua saboreando.
Los niños no tendrán cómo quejarse,
sus bocas serán cosidas, sus ojos vaciados
con una cucharadita de veneno
y almendras de piedra pómez,
para que aprendan de una vez por todas.
Eso está asegurado.
¡Qué aprendan! ¡Ya es hora!
El Mercado escarmienta como el buen asesino.
Lo ha dicho el señor presidente,
ninguno quedará en pie después de sus palabras.
Sólo será el Mercado el gran sobreviviente.
El señor presidente exige que comprendan:
los niños y los viejos morirán entre aplausos
de una platea de nerviosos alacranes
paridos no hace más de cuatro años
en el útero amarillo de una graciosa financiera.
Morirá Juan.
Morirá Pedro.
Morirá José.
Morirá María Magdalena.
Morirá Sara.
Morirá Rut.
Morirán helados.
Morirán hambrientos.
Si los niños mueren el Mercado se sentirá seguro.
¡Ay el señor presidente!
Ya llega el momento, ya llega el momento.
La comunión está demasiado próxima,
el pan y el vino, el reposo de la muchedumbre,
el pan y el vino, y la voz la muchedumbre
que exige el pan nuestro de cada día.
Todos.
Todos.
Todos.
Caminando desde el santuario
donde las muchachas confiesan sus amores
y los viejos piden el perdón divino.
La muchedumbre sale de entre
los fragmentos del ímpetu del día,
se agolpa tras sus coloridas banderolas
y asume la convicción del combatiente.
XI
Estaban los dos muertos. Sin atajos.
Hambre a hambre. Los ojos muertos,
sin entierros, hacia el cielo encapotado.
Cielo de pequeños eclipses matutinos.
Arrinconado el muerto, laxo,
las manos blancas y el pedazo de pan
olvidado entre los viejos dedos
de dolor antiguo y conocido.
Estaban los dos muertos. ¡Qué silencio!
Tan sólo un decisivo golpe al pecho.
Furia en el pecho roto. Roto.
Una pobre raíz blanca, una corteza débil,
¡tanta humana fragilidad!,
costra de harina blanca, también saliva,
y el hueso que corta el rosado pulmón
y lo agoniza en minúsculos pedazos. Roto.
La pequeña anatomía de la sangre
se hace hemorragia caliente hasta los labios.
Los dientes rojos llaman a los gusanos
que lamerán la muerte placenteramente.
Los hombres mueren. Mueren.
¿No es de la vida de qué hablamos?
Frágiles muchedumbres la de los nadie,
apenas un clamor bajo la redonda lente
de una cámara que filma al muerto
como a un vegetal exhausto.
Una mustia congregación de excusas
explica y explica el tropiezo del viejo
con la muerte. Un pequeño garrote.
Una trompada extraña. Y el pequeño corazón
desnudo que no puede seguir latiendo.
Muere el anciano con su hambre a cuestas.
Así de simple adquiere el color de estatuas.
Lo rodea una piara de guardianes
que repasa la agonía de su olor
con sus largos hocicos afilados.
Estaban los dos muertos. Asesinados
con olor cuestas arriba, donde la luna
huye por las terrazas hacia el río.
Muere el hombrón las manos a la espalda
con la aleve patada en el pecho
que sonó a furia en la carne
en el pellejo, en el suburbio de su osamenta
pálida y analfabeta que se desintegra
como un terrón de calcio envejecido.
Algo de alcohol en el aliento,
algo de la oscura sustancia
de la promesa de su cementerio,
caminando inocente hacia el golpe final,
la bota enajenada, la máscara de vidrio negro
y la espuma de alacrán del homicida
manchando cínica el paño negro del asfalto.
Y mientras los hombres morían camino
a ningún lado, la mañana huía por la muchedumbre
de San Telmo que agitaba el cirio azul
de un espejo recién llegado del cielo.
Las muchachas alegres distraían sus dudas
ante las miradas de unas negras
que ofrecían su amor por las esquinas
mientras competían su falsa rubiez
de incomparables tinturas amarillas.
Y otros negros de nombres imposibles
ofrecían mejillas, rincones, pájaros, elixires,
a los turistas que cabeceaban incrédulos
como si en algo se parecieran los unos a los otros.
Unos iban dólar a dólar, euro a euro,
mientras los muertos sin atajos
arreaban sus ataúdes a su destino último.
La piara, atenta, revisó los bolsillos
del moribundo viejo. Por las dudas.
Tan sólo una cuchara pequeña llevaba en el bolsillo roto.
Una pequeña cuchara de madera verde
para una breve sopa. Era todo lo que deseaba.
O un pedazo de pan tal vez quisiera, también.
El milenario pan lo sana todo
pero no sabe como deshacer la muerte.
O tal vez deseaba el rubor del chocolate en la garganta.
Hambre a hambre, golpe a golpe,
los hombres mueren en las grises orillas
de los adoquines. Suena el resabio de un tango
que abandona su noctámbula expresión y melodía
y todo acaba. Todo acaba.
——–
Poemario publicado por: http://www.samantaralbhabna.com/index.html
revista de arte y cultura de la India
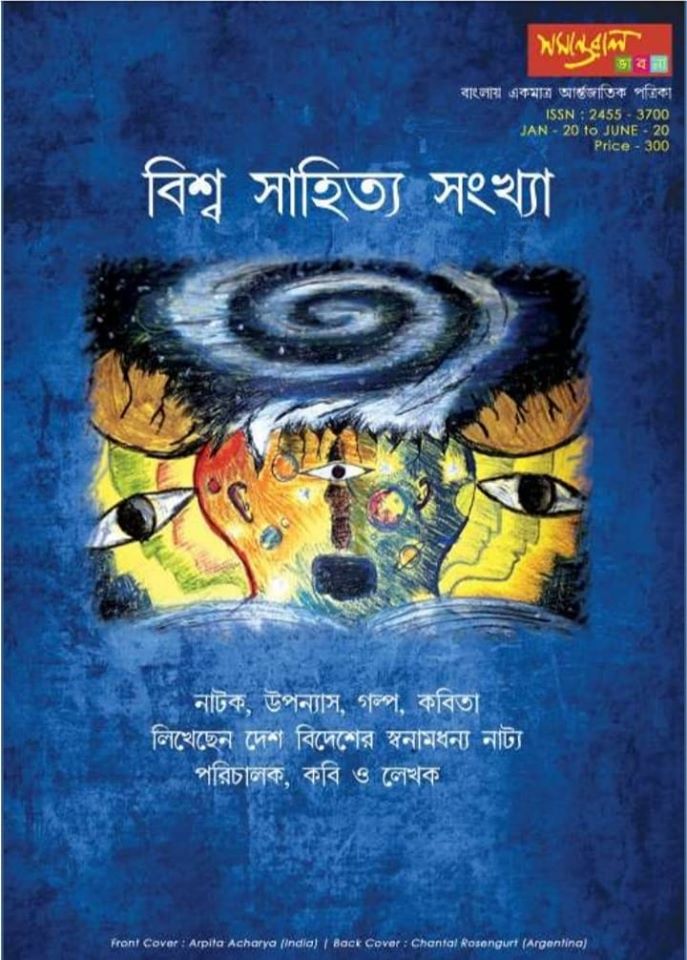


 Enviar aplauso
Enviar aplauso
OPINIONES Y COMENTARIOS